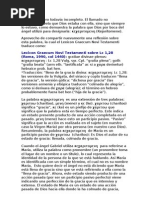0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
407 vistas208 páginasUriel Patiño, José. Historia de La Iglesia. Siglos VIII - XV PDF
Cargado por
EdgarMenéndezDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF o lee en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
407 vistas208 páginasUriel Patiño, José. Historia de La Iglesia. Siglos VIII - XV PDF
Cargado por
EdgarMenéndezDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 208
DE LA IGLESIA
La Iglesia en camino hacia la universalizacion:
avatares de unas relaciones tormentosas
Siglos Vill - XV
HISTORIA
|
José Uriel Patino F
TOMO Il
SAN PABLO
Coleccin 7
HISTORIA ECLESIASTICA
HISTORIA DE LA IGLESIA, TOMO L
La Iglesia: comunidad e institucidn, protagonista de la historia
José Uriel Patitio, oar
HISTORIA DE LA IGLESIA, TOMO III
La barca de Pedro frente a las tempestades
ideol6gicas del enfrentamiento al didlogo ~ Siglos XVI-XX
José Uriel Patitio, oar
IGLESIA EN AMERICA LATINA, LA
Una mirada histérica al proceso de evangelizacién eclesial
enel continente de la esperanza ~ Siglos XV-XX
José Uriel Patiiio, oar
HISTORIA DE LA IGLESIA, TOMO IT
La Iglesia en camino hacia la universalizaci6n:
avatares de unas relaciones tormentosas - Siglos VII-XV
José Uriel Patri, oar
José Uriel Patifio, oar
Historia
de la Iglesia
La Iglesia en camino hacia la universalizacion:
avatares de unas relaciones tormentosas. Siglos VHI-XV
Tomo IT
José Uriel Patifio, oar
Nacié en Aguadas, Caldas, Colombia, en 1964. Después de cursar los estudios bisicos y voca-
cionales, ingres6 a la comunidad de los religiosos Agustinos Recoletos, donde curs6 los estudios
de filosofia y teologia, Luego de su ordenacién sacerdotal en febrero de 1991, ingres6 a la Univer-
sidad Santo Tomés donde obtuvo su Licenciatura en Filosofia e Historia; posteriormente fue envia-
do a Roma donde se licencié en Historia de la Iglesia, y actualmente es candidato al doctorado de
Teologta en la Universidad Javeriana. Ha participado en varios encuentros y simposios, y escrito
varios articulos. Es profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad Javeriana de Bogoté y en el
Seminario de la Comunidad religiosa a la que pertenece. Gran parte de su vida religiosa y sacer-
dotal ha estado dedicada a la educacién.
Titulo
Historia de ta Iglesia
La Iglesia en camino hacia la universalizacin:
‘avatares de unas relaciones tormeniosas-sighos VII-XV
Autor:
José Uriel Patio
© SAN PABLO
Carrera 46 No. 224-90
Tel. 3682099 - Fax: 2444383,
Barrio Quintaparedes
E-mail: spditedit @andinet.com
BOGOTA
Tmpresor
Sociedad de San Pablo
Calle 170 No. 23-31
Bogoté - Colombia
ISBN
958.692-375-4
1a, Edicién, 2003
Queda hecho el depssito legal segin
Ley 44 de 19983 y Decreto 460 de 1995
Distribucién: Departamento de Ventas
Calle 18 No, 69-67
‘PBX: 4) 14011
Fax: 4114000 - A.A, 080152
E-mail: spdircom@col .telecom.com.co
- COLOMBIA
Capfruto I
La Iglesia se afianza en Europa
1. La Iglesia y los pueblos europeos
hacia el siglo VIII
Los tiltimos aiios del siglo VII y los primeros del VIII fueron
duros para la cristiandad debido a la irrupcién del Islam, que
arrastr6 consigo varias provincias de Africa y Espafia. En Africa,
los musulmanes crearon un califato que se afianz6 después de la
caida de Cartago (669), cuya capital era Cairudn en la provincia
de Bizacena; como los pocos cristianos que quedaron se fundie-
ron con la mayorfa musulmana, Africa se perdié para el cristia-
nismo. En Espajia desaparecié el reino visigodo que durante el
siglo VII fue el centro de la cultura romano-germanica: todo co-
menz6 cuando el ultimo rey godo, don Rodrigo, perdié la coro-
na y la vida en la batalla de Guadalete (Jerez de la Frontera), el
19 de julio del 711 en manos de Tarik; de no haber sido por la
resistencia de don Pelayo, portaespada de don Rodrigo, quien
consiguié el triunfo de Covadonga en el 722, no se hubiese ase-
gurado un pequefio reino cristiano en Asturias; en la Espaiia
musulmana, cuya capital era Cérdoba, la Iglesia siguid adelante
pero fue perdiendo contacto con Ia cristiandad libre.
Asegurado el triunfo en Africa y Espafia, los musulmanes en-
filaron baterias para conquistar Constantinopla y el resto de
Europa, pero se encontraron con el emperador Leén III, quien la
defendid durante mas de un aiio del sitio que le hicieron (717-
718); con esto Le6n II se convirtié en el salvador de la cristian-
dad. En el 732, Carlos Martel, con la victoria en Poitiers, contuvo
el avance occidental arabe. Con estas dos derrotas, Europa se
salv6 de caer en manos de los musulmanes y la Iglesia, frente a
esta situacién, se vio en la necesidad de evangelizar el centro de
7
Europa, con lo cual el centro de gravedad del mundo cristiano se
desplazé hacia el interior de Occidente, desprendiéndose del an-
tiguo imperio; esto no era facil porque se pensaba en el imperio
como realidad politica y espiritual.
En este contexto, varias fiestas litirgicas orientales entraron en
Roma: exaltacién de la cruz, y las cuatro grandes fiestas marianas
(Maternidad divina, Virginidad perpetua, Inmaculada Concepcion
y Dormicién o Asuncién); después vino el problema de las rela-
ciones entre el Papa y el emperador bizantino, que se agudizaron
cuando surgié la polémica de las imagenes porque el iconoclasmo
impugnaba la representacién plastica de Dios y de los santos; la
lucha de las imagenes comenz6 cuando Leén III mand6 destruir en
el 726 el icono del Cristo del Calcetor que estaba en el portal del
palacio; tuvo defensores y acusadores hasta el afio 843'.
1.1 La Iglesia bizantina durante el iconoclasmo’
1.1.1 Hechos y teorias’
En la crisis iconoclasta, que azoté al imperio bizantino por
mas de un siglo, la politica y la religién se entrecruzaron en una
lucha doctrinal donde se encuentran influencias hebreas y musul-
manas; por ello, en la cuestidn de las imagenes entraron en juego
el monotefsmo y la lucha contra la idolatria. Esta realidad se
1. Cf. Jepin, Hubert (dir.), Manual de Historia de la Iglesia, Ill. Tr. esp. de Rutz,
Daniel. Herder, Barcelona 1987, pp. 56-61. De aqui en adelante se citara JEDIN, y el
tomo respectivo.
2. Este apartado es una sintesis que tiene como eje cuatro textos: FEDALTO,
Giorgio. Le chiese d’Oriente, I: Da Giustiniano alla caduta di Costantinopoli, en
GuerRIERO, Elio, (dir.), Complement alla storia della Chiesa diretta da Hubert Jedin,
Milano 1991, pp. 61-81; JeDIN, TIL, pp. 89-123; Ostrocorsky, Georg, Storia del-
Vimpero bizantino. Tr. it. di LEONE, Piero, Torino 1996, pp. 139-197; PICCIONE,
Rosamaria, La tempesta iconoclasta, articulo inédito, cedido por la autora.
3. Cf. HUGHES, Philip, Sintesis de historia de la Iglesia. Herder, Barcelona 1984,
pp. 104-106; Hertuinc, Ludwig, Historia de la Iglesia. Herder, Barcelona 1989, pp.
159-161.
8
puede captar en la genealogia de Leén III el Isdurico, quien pro-
venia de Siria septentrional, una regién donde el influjo 4rabe y
hebreo era notorio. La cuestién se complica si se tiene en cuenta la
contraposicién cultural porque existfan dos culturas que entendian
en forma diferente la mediacién de las relaciones entre humanidad
y divinidad en Cristo; si en los siglos anteriores el problema era
teolégico entre el arrianismo y el monofisismo, ahora las difi-
cultades estaban en la practica religiosa que implicaba a fieles y
monjes en el modo de expresar la religiosidad. Otra situacién,
consiste en que atin no ha recibido una respuesta definitiva el de-
bate sobre el origen del movimiento iconoclasta, lo cual se debe
a que los trabajos hechos sobre el tema tienen como punto de
partida la obra de los iconéfilos. Las diferentes teorfas proponen
como punto de partida la influencia judia en Leén LI, el movimien-
to reformador realizado por la dinastia isdurica, la pertenencia de
Leén III a una secta que condenaba el culto a las imagenes, y la
existencia de algunas prohibiciones anteriores sobre las repre-
sentaciones de Cristo y los santos.
Leén III (717-741), quien provenia de un ambiente complejo,
entré en Constantinopla el 25 de marzo del 717 y fue coronado
en Santa Sofia; en el 726 hizo destruir el icono de Cristo que se
encontraba en el palacio y publicé el primer edicto contra las
imagenes en enero del 729/30. Como el patriarca Germano (715-
730) se opuso, tuvo que abdicar; el papa Gregorio II (715-731)
también protesté contra la actitud del emperador; a la protesta de
estos dos jefes de la cristiandad se afiade Juan Damasceno, y con
ellos se forma la primera triada iconéfila.
Leén III y Constantino V estan unidos no sélo a la lucha icono-
clasta sino, también, a un periodo de enérgica defensa nacional
contra el Islam y los barbaros. Enérgica en el campo administrati-
vo y militar, capaz de adquirir el consenso necesario para hacer
reformas juridicas, financieras y militares, necesarias para man-
tener la identidad territorial aunque la identidad histérica haya
comenzado a desaparecer por la invasién del islamismo, y las
agresiones de turcos y eslavos. Leén y Constantino, iconoclastas
9
declarados, fascinaron a varias generaciones bizantinas porque
sus sucesores poco lograron conseguir en diferentes campos.
1.1.2 La tempestad iconoclasta*
Desde marzo del 843 cada afio, el primer domingo de cuaresma
la Iglesia greco-ortodoxa celebra la fiesta de la ortodoxia por la
restauraci6n del culto a las imagenes y la cafda del iconoclasmo
que marcé el intento de subordinar el poder eclesial al imperio en
un periodo en que este tiltimo se defendia de las invasiones de los
pueblos vecinos. En sus dos fases: 726-787, 815-843, el iconoclas-
mo, no sdlo puso en discusién el papel de las imagenes en las rela-
ciones entre Dios y el hombre sino que, también, traté cuestiones
politicas como la defensa del territorio, la organizaci6n militar del
imperio y las relaciones diplomaticas, poniendo en juego todas las
fuerzas en especial la identidad del “homo byzantinus”.
Para comprender las causas y el desarrollo de Ia crisis icono-
clasta es necesario conocer algunos elementos de los primeros con-
cilios ecuménicos, la afirmacién efectiva de la Iglesia oficial cuyos
representantes se convierten en protectores de los habitantes y for-
madores de sus conciencias, el desarrollo del monacato que surgié
de forma esponténea en medio de un mundo que buscaba la sal-
vacion frente a la angustia e incertidumbre reinante debido a las
divisiones en diferentes lugares del imperio por cuestiones politicas
y doctrinales. Estos elementos hacen que el santo sea una figura
importante tenida como un “icono viviente”; el poder del hombre
santo nacfa de la creencia popular segiin la cual el santo intercedia
delante de Dios, a tal punto que todo Jo que utilizaba lo santificaba
y conservaba su poder; otro tanto sucedfa con sus reliquias, dejadas
4. Cf. FLiche, Agustin y Martin, Victor, (dir.), Historia de la Iglesia de los origenes
a nuestros dfas, V. Tr. esp. JAVIERRE, J.M. (dir.). Edicep, Valencia 1974, pp. 455-478.
Se citard FLIcHe ~ MARTIN y el tomo respectivo; FLICHE — Martin, VI, 103-104.
10
en la tierra en el momento de la muerte. Esta actitud hacia los san-
tos no era una cuestidn de religiosidad popular, sino una necesidad
psicologica de Ia sociedad de la tarda antigiiedad, de la cual no esta-
ban exentas las clases superiores.
Un segundo momento del poder del santo como mediador se
transfiere a su representacién iconografica, que llena el vacfo de-
jado por su ausencia fisica. En este sentido el icono viene carga-
do con un valor magico, poderoso, cercano al valor de la reliquia,
porque el icono casi siempre venfa de un lugar cercano a donde
el santo vivid, es decir, era originado por el mismo santo. De este
modo, antes del siglo VI, las imdgenes religiosas comenzaron a
ser puestas en paralelo con las imagenes imperiales hasta ocupar
el puesto de los objetos de veneracién y se comenzé a esperar de
esa imagen los milagros y beneficios que jamds los retratos im-
periales habian concedido. De esta forma el icono se convirtié en
el vinculo que unia la colectividad a las intercesiones del santo
protector, porque la representaci6n del santo era la expresién co-
mun de un grupo que se sentfa protegido; por ello la mani-
festacion iconografica de la divinidad hace posible una relacién
intima y especial del individuo con lo divino.
Durante los siglos VI-VII, con Justiniano, vino para Constan-
tinopla un momento de crecimiento en lo literario, lo administrati-
vo y lo politico a tal punto que Ja cultura bizantina se difundid; en
el siglo VIII llegé para Constantinopla la “hark age”, un momen-
to de crisis literaria y cultural en donde vuelven las contiendas
doctrinales y nace el culto a las imagenes, acreditadas por los
milagros que habjan realizado a favor del pueblo, como el caso
de Ja victoria contra los 4varos (626) cuando los habitantes de
Constantinopla pusieron sobre la muralla los iconos de Cristo y
de Maria; pero al poco tiempo de nacer el culto a las imdgenes,
se desencadené la tempestad.
Primera fase
La primera etapa del iconoclasmo’ (726-787) comienza con la
orden que dio Leén III de remover, lo cual equivale a destruir, Ja
imagen de Cristo que estaba en la parte superior de la puerta de
bronce del palacio imperial para poner en su lugar una cruz; el
pueblo se sublevé pero fue controlado con rapidez; no obstante,
fueron asesinados varios soldados que habjan ejecutado material-
mente la orden. El 17 de enero del 730, el emperador publicé el
primer decreto oficial iconoclasta y con ello comenzaron las pri-
meras persecuciones, esporadicas por cierto, contra aquellos que
veneraban las imagenes; con esto comenzé la separaci6n entre la
Iglesia y el imperio, hasta el punto que Italia, el Papado, comenzé
a acercarse a los francos. Como las cosas de hecho no eran mu-
chas, la disputa pas6 a lo dogmatico con los discursos de Juan
Damasceno; el punto fundamental era: mientras que para los ico-
néfilos o iconédulos de los iconos eran tan importantes como el
Pan Eucaristico, la Cruz, y el templo consagrado, para los icono-
clastas no, y como no admitian las imagenes Ilegaron incluso a
renegar de la Encarnacién de Cristo; de esta manera, Cristo, el
Hijo de Dios, se convierte en el punto central de la disputa.
Con Constantino V (741-775), sucesor de Leén III, aparecieron
nuevas objeciones teoldgicas en torno a la idolatrfa; una de ellas
fue un escrito doctrinal del soberano donde afirma que no es po-
sible representar la naturaleza divina de Cristo, ya que la nica
imagen seria la Eucaristia. Con esta posicién de Constantino V,
se cristaliz6 el conflicto entre el poder imperial y la Iglesia hasta
el punto de ser sometida a un sfnodo en que se pretendfa oficia-
lizar la doctrina contraria a las imagenes, como sucedié en el
sinodo falsamente ecuménico de Hiereia (754), un pequefio barrio
en la costa asidtica de Constantinopla donde quedaba la residen-
cia veraniega de los emperadores; en este sinodo no tomaron
parte ni el Papa ni los patriarcas orientales. Las deliberaciones si-
5. Algunos documentos importantes para esta etapa son: “Quesiti” de Constantino
: “Horos” del Concilio de Hiereia del 754; “Chronographia” de Te6fano el
Confesor; “Epistolario” del patriarca Germano.
12
nodales, conocidas a través de Nicea II*, muestran la tendencia
por evitar las formulaciones estrictamente teolégicas a través de
razonamientos un tanto astutos; ademas, retom6 el argumento de
Constantino V sobre la imposibilidad de representar la figura de
Cristo. No obstante ello, este concilio confirmé el culto a Maria
y a los santos.
Después del sinodo, la ofensiva de Constantino V fue violen-
ta contra aquellos que se oponian al iconoclasmo, en especial
contra los monjes, tinica voz que se levants contra las decisiones
iconoclastas. Desde el siglo VI se desarrollé la veneraci6n de las
imAgenes que acompafiaban el prestigio de los santos y de los
monjes, vicarios y mediadores de su culto; en este sentido la
lucha iconoclasta de Constantino V se transforma, a partir del
760, en una lucha contra el poder de los monjes. Para obtener
éxito en esta lucha el emperador refuta el titulo de “Theotokos”
de Maria e impide que los santos sean denominados como tales;
después se prohibe el culto de imagenes y reliquias, los monas-
terios, ““desamortizados”, y los bienes monacales, confiscados; la
persecucion fue tan dura que en algunas provincias los monjes y
las virgenes fueron obligados a renunciar al celibato y casarse
entre ellos. Debido a estas persecuciones, a pesar de la oscuridad
hist6rica que existe al respecto, se puede aceptar que el auge de
la vida monastica en Occidente conté con la presencia de varios
monjes que huyeron de Oriente. La politica de Constantino V
condujo a la alianza de Roma con los francos que se firmé en el
756 en Quierzy entre Pipino y Esteban II.
Con la muerte de Constantino V (775) se concluye el perfodo
mas violento de la controversia iconoclasta, pero sin Iegar al
punto final; asumié el trono Leén IV (775-780), un iconoclasta
moderado que no continué con las medidas adoptadas por su
padre. A su muerte, su hijo, Constantino VJ, tenia diez afios y la
regencia la asumi6 Irene quien se mostré benévola y con el deseo
6, ALBERIGO, Giuseppe et al. (dir.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta. Deho-
niane, Bologna 1991, pp. 131-156. Se citaré Cop.
13
de conciliar con los monjes, y hasta tuvo la intenci6n de restau-
rar el culto a las imagenes, lo cual era casi imposible mientras es-
tuvieran vigentes las determinaciones de Hiereia; debido a esto
se hacfa necesaria la convocacién de otro sinodo en el cual no
participaran personajes que hubieron hecho parte de la polémica
sobre las imagenes. Por esta raz6n el patriarca Pablo renuncié y
fue consagrado “per saltum’’ Tarasio, un alto funcionario laico,
brazo derecho de Irene; hacia el 785 Tarasio entra en contacto
con el papa Adriano I (772-795), envidndole una carta en donde
profesaba la fe y le comunicaba el deseo de convocar un concilio
ecuménico al cual el Papa deberia enviar algunos representantes
para reunirse con los patriarcas orientales; a pesar de las reservas
del Papa sobre la eleccién de Tarasio, el sinodo fue convocado
para agosto del 786 en la Iglesia de los Santos Apéstoles de
Constantinopla; el sinodo comenzé pero en la sesién inaugural
las cosas fracasaron porque las tropas imperiales, adversarios del
culto a las imagenes, irrumpieron en el templo y disolvieron la
asamblea, acci6n que fue aplaudida por algunos obispos.
EI concilio se traslad6é a Nicea, donde se reunieron los padres
conciliares al afio siguiente; este concilio fue el tiltimo reconoci-
do como ecuménico por la Iglesia bizantina y es el concilio al
cual ha asistido mayor ntimero de monjes. En é] lo mas impor-
tante era un ardiente sentimiento religioso que Ilevé a condenar
el iconoclasmo como herejia y se ordenaba la destruccién de los
escritos contrarios a la veneracién de las imagenes; con las deter-
minaciones conciliares se subraya el valor moral del culto a las
imagenes sin hacer distinciones entre la Cruz, las imagenes de
Cristo y los santos. Parece que todo se habia solucionado, pero
la actitud de Tarasio frente a los iconoclastas presentes en el con-
cilio no fue aprobada por los monjes, y por esto volvieron a cho-
car con los representantes de la Iglesia oficial. Se puede decir
que Nicea I, si bien no constituyé el triunfo de la ortodoxia con
buenas bases teoldgicas, si fue el triunfo de la sutileza politica de
Irene quien se supo rodear de personas de confianza que la apo-
yaran en su modo de actuar (“modus procedendi”), sobre todo en
relaci6n con el patriarcado politico que ella inicié con Tarasio.
14
Segunda fase
En el 790 Constantino VI fue proclamado como emperador,
pero en el 792 fue obligado a aceptar a Irene, como emperatriz
en un momento en que las tropas se sentian desilusionadas con
Constantino debido a las continuas derrotas y a su débil persona- -
lidad que Irene manejaba a su antojo. Uno de los problemas de
Constantino VI fue su vida sentimental porque Irene lo obligé a
terminar el compromiso con Rotruda, hija de Carlomagno, y lo
hizo casar con Maria de Paflagonia; posteriormente lo indujo a
repudiar a Maria, que fue enviada a un monasterio, para que se
casara con la cortesana Teddota, con una cierta aprobacién de
Tarasio. Frente a esta situacién los monjes, liderados por el abad
de Sakkoudion, Platén, y su sobrino Teodoro, protestaron porque
vieron que el derecho eclesidstico era atropellado. Como los
monjes no accedieron a un posible compromiso, fueron encade-
nados y exiliados; al poco tiempo de este hecho, Irene mandé a
que le sacaran los ojos a Constantino (797), en la misma habita-
cin, la porfirogénita, donde lo habia dado a luz; después de esto
Constantino y Teddota fueron obligados a retirarse a la vida pri-
vada y el poder volvié a manos de Irene, quien permitié que Pla-
tén y Teodoro obtuvieran la libertad.
Cuando Platén y Teodoro regresaron se radicaron en Constan-
tinopla y trasladaron el monasterio a Stoudios, de donde les Ilegd
alos monjes el titulo de “studitas”. Ellos comenzaron una activi-
dad que los llevé a desempefiar un papel de primer plano en lo
cultural y politico, de tal manera que lograron llevar hasta las
Gltimas consecuencias la polémica del acomodamiento (la cues-
tién del segundo matrimonio de Constantino VI), que tuvo su
desenlace hacia e] 812 cuando el sacerdote José, que habiendo
sido delegado por Tarasio bendijo el segundo matrimonio de
Constantino, fue depuesto por el patriarca Nicéforo, sucesor de
Tarasio; con esto ya se entra en la segunda fase del iconoclasmo
porque Nicéforo habfa solicitado a Tarasio la convocacién de un
sfnodo para condenar a los studitas por su actitud frente al sacer-
dote José. Se habla del 812 como fecha de desenlace porque en
15
ese afio se dio una reconciliacién entre el partido de los monjes
y el emperador Miguel I Rangabe (811-813). El contraste entre
los monjes y la Iglesia oficial se debfa a cuestiones juridicas rela-
tivas a la justa aplicacién de los cénones eclesidsticos que a me-
nudo era influenciada por la voluntad del emperador; de hecho,
los monjes no aprobaban la actitud de los patriarcas que busca-
ban poner a prueba la precaria paz de los afios que siguieron a la
primera fase de la controversia iconoclasta. En este contexto
surgié la segunda fase del iconoclasmo porque las partes en con-
flicto no se dieron cuenta del estado efectivo de las cosas con lo
que generaron un conflicto politico y eclesiastico.
EI sucesor de Miguel I, Leén V (813-820), dio inicio a la se-
gunda fase de la lucha iconoclasta (815-843), que concluyé con
la proclamacién definitiva del papel de las imagenes en un perfo-
do en el cual se dio un desarrollo cultural sin precedentes. Para
comprender la segunda fase conviene recordar: el valor de sim-
bolo comin de fidelidad y proteccién atribuido a las imagenes
sagradas que en varios casos se convirtieron en el centro focal de
un auténtico patriotismo civico; las correrfas 4rabes que con sus
ataques desmoralizaban a quienes habian confiado su salvacién
y liberaci6n a la proteccién de los iconos locales. Los iconoclas-
tas vefan la crisis politica y social como un castigo divino por el
progresivo aumento del uso de las imdgenes que estaba con-
duciendo lenta pero visiblemente hacia la idolatria, por ello pre-
dicaban el regreso a la antigua vida religiosa unida al culto a la
cruz y ala liturgia eucaristica, estimulando un nuevo patriotismo
que subrayaba la imagen de los bizantinos como el pueblo de
Dios; este pensamiento, teniendo en cuenta el contexto hist6rico
del momento, era cierto porque quienes habian defendido el
culto a las im4genes, como Irene y Miguel I, sufrieron unas derro-
tas militares y soportaron graves problemas politicos y sociales;
era evidente el castigo de Dios sobre el pueblo.
Leén V, empefiado en su lucha contra los biilgaros, pensé que
era oportuno volver a abolir el culto a las imagenes, tal como en
el siglo anterior lo habfa hecho Leén IH; en este proyecto conté
16
con el aval de Antonio de Sylaion, Juan el Gramatico y Teodoro
Cassiteras’. Leén V encomend6 a Juan el Gramiatico la tarea de
organizar el concilio formando una comisién que debia buscar en
las bibliotecas todos los documentos que justificaran la destruc-
cién de los iconos. El punto de partida teolégico se basaba en el
principio que no tenfa ningin fundamento la argumentacién que
la construccién y el culto a las imagenes estuviera en consonan-
cia con la Biblia, una argumentacién que un siglo antes habia
sido bien presentada por Juan Damasceno. Teodoro Cassiteras, el
nuevo patriarca (815-821), reunié el segundo sinodo iconoclasta
en la Iglesia de Santa Sofia; en este sinodo fueron renovadas las
deliberaciones de Hiereia suavizando los puntos extremos. En
esta oportunidad los monjes no lideraron la oposicién por dos
razones: las restricciones no eran excesivas porque permitian el
culto privado a las imagenes, y a algunos monjes les concedieron
la posibilidad de obtener sedes episcopales; ademas, la persecu-
cién contra los iconéfilos no fue tan violenta porque las penas se
limitaron a ser azotados 0, en caso extremo, a ser exiliados, como
sucedié con Teodoro Studita.
Le6én V fue asesinado y tomé el poder Miguel II el Amorio
(820-829), quien ni era favorable a los iconos, ni le interesaban las
disputas religiosas, tanto que promulgé un decreto de tolerancia
que consentia tanto el culto a las im4genes como su destruccién,
porque en el fondo lo importante era el silencio sobre la contro-
versia. El sucesor de Miguel II, Tedfilo (829-842), discipulo de
Juan el Gramatico, activo iconoclasta y a Ja saz6n patriarca de
Constantinopla, intensificé la persecucién en especial contra los
monjes; pero la actitud imperial no sobrevivié a la muerte de Ted-
filo ya que el poder lo asumié Teodora porque Miguel III apenas
tenfa tres afios, y ella era favorable a las im4genes, cuyo culto
habfa practicado a pesar de las dificultades. Junto a la actitud ico-
7. Este Teodoro fue nombrado patriarca de Constantinopla en el 815 sustituyendo
a Nicéforo, quien fue depuesto porque no cooperd con el iconoclasmo, ni ayudé a
preparar un sinodo contra las imagenes.
17
nofila de Teodora, estén las desgracias politicas que sufrieron los
Ultimos emperadores iconoclastas, con lo cual las cosas cambia-
ron porque el iconoclasmo comenzé a ser visto como una prueba
de la ira divina. Teodora, aconsejada por Teoctisto, llamado “Lo-
goteta”, hizo que el patriarca Juan abdicara colocando en su
puesto a Metodio de Siracusa, quien sin convocar ningtin concilio
proclamé en marzo del 843 la restauracién de las imagenes y su
culto, y lanzé un anatema sobre los iconoclastas.
Asi termind oficialmente la lucha por el culto a las imagenes
que ocup6 la atencién de la Iglesia de Bizancio por mas de un
siglo, pero que permaneci6 casi extrafia a la Iglesia en Occidente.
No obstante ello, se puede concluir con algunas consideraciones
generales al respecto:
1. Se subraya que existen dos fases bien delineadas que se di-
ferencian por la base filosdfica de la teoria de las imge-
nes, ya que el punto de partida era un discurso de caracter
ético porque se queria adorar en espiritu y en verdad a Dios
sin ninguna mediacién con el deseo de purificar la religién
de los idolos que alejan al hombre de la verdadera fe. Por
su parte los icondfilos consideran la creaturalidad de la
materia como algo positivo que no aleja al hombre de la fe.
2. Existen referencias aristotélicas cuando se considera la vista
como el sentido mas importante de los que el hombre posee,
por ello Ja visién tiene un papel principal, ms importante
que la conciencia.
3. Este perfodo est ahora invadido por la curiosidad laica para
conocer el modelo cultural antiguo clasico, en un momento
histérico en el cual comenzé Ia difusién de los libros cuando
se pas6 de la escritura maytiscula a Ja mindscula, como sin-
toma de la creciente necesidad de textos, principalmente
teoldgicos y littirgicos; en otras palabras, en aquel entonces
la institucién que dirigia la cultura era la Iglesia y sus repre-
sentantes, principalmente obispos y monjes, lo cual es opues-
to a la realidad actual.
18
1.2 La Iglesia latina hacia el aio 700
Existe una connotacion histérica: después de ver a grandes
rasgos la historia de Oriente, la historia de Occidente resulta co-
mo una historia arcaica por la alta civilizacién de Oriente que
permitié las discusiones teoldgicas que alli se dieron. El objeti-
vo de este apartado no es presentar esa diferencia, sino el hecho
de encuadrar la historia de la Iglesia en el marco de la formacién
de Europa, teniendo como punto de referencia el II Trullano.
1.2.1 Espafia®
Los visigodos arrianos habfan creado un reino cuya capital era
Toledo; Leovigildo (568-586) habia pensado, después de con-
quistar el reino de los suevos, en una unidad nacional junto con
los cat6licos, teniendo como base el arrianismo moderado, Recare-
do (586-601) se convirtié al cristianismo y en el sinodo de Toledo
del 589 firms el paso a la religin catélica; en las decisiones de este
sinodo se encuentra el sinergismo ya que el rey se sintid responsa-
ble de la disciplina eclesidstica, de tal manera que a partir de en-
tonces los sfnodos de la Iglesia visigética sélo eran obligatorios
después de ser confirmados por el monarca, por esta raz6n el si-
nodo de Toledo del 589 es considerado como el nacimiento de la
Iglesia visig6tica. En los sfnodos nacionales de esta Iglesia se
tiene un particular orden: el rey aparece en la inauguracién del
sinodo y deja en una lista lo que se debe tratar, y aunque no toma
parte en las discusiones es quien le da fuerza de ley a las deci-
siones tomadas, de tal manera que los delitos de religién son
tomados como crimenes politicos.
Para evitar la posibilidad de la usurpacién de poder se intro-
duce la idea de la unci6n real, lo cual tendré decisiva importancia
para la historia de Occidente; esta uncidn es atestiguada por pri-
8. Cf. FLICHE-Martin, V. pp. 665-672; ORLANDIS, José, Del mundo antiguo al
medieval, En: Equiro, Historia Universal Eunsa, Il]. Pamplona 1981, pp. 273-285.
Esta obra se cilard Historia Eunsa, y el tomo correspondiente,
19
mera vez al subir al trono Bamba (h. 672) y significa la sacraliza-
cién del poder real, para la cual el Antiguo Testamento ofrecia la
base teoldgica: si la Iglesia establecia la posicién del rey, espera-
ba de él justicia y piedad. Por esto, junto al rey aparecfa el obis-
po de Toledo, que era practicamente nombrado por el rey, y por
ello se convirtié en un funcionario de la corte, hasta el punto que
los lazos de unidn entre Roma y Toledo eran débiles; esto da a en-
tender que la sede espafiola era independiente, y Roma solia acep-
tar esa manera de obrar. El sinodo de Toledo del 688, presidido
por Julian, deja ver una reservada posici6n frente a Roma. La his-
toria de esta iglesia nacional, durante este periodo termina langui-
damente cuando hacia el 711 cayé en manos de los arabes, debido
a su hispanismo, que no le permitia ver mas alla de sus fronteras.
En esta iglesia la patristica florecié tardiamente; ejemplos
son: Leandro e Isidoro de Sevilla, Braulio de Zaragoza, Ildefon-
so y Julian de Toledo, entre otros.
1.2.2 Italia’
Los longobardos y otros grupos invadieron Italia hacia el 568,
siendo los tltimos de los pueblos germanos que emigraron; su
invasion fue mds despiadada que la de los otros pueblos, ya que
expulsaron los habitantes y destruyeron los lugares de culto; con
Ja presencia de los longobardos, los bizantinos perdieron defini-
tivamente la peninsula itdlica. Entre los enemigos que tenfan los
longobardos se citan: bizantinos, francos y romanos, sobre todo
el Papa, a quien tenfan como un enemigo de primer orden porque
no les concedfa autonomia absoluta; cuando se dio la alianza
entre el Papa y los francos, este reino fue destruido.
La situaci6n de la Iglesia era dificil; el metropolitano de Aqui-
lea se retiré, primero a una isla que todavia estaba en poder de los
bizantinos, y después a Turfn. Unida a su fuerza destructora, esta
la fe arriana que trafan; a pesar de ello el rey Aguilulfo contrajo
9. Cf. Historia Eunsa, Il, pp. 303-312.
20
matrimonio con una princesa catélica de nombre Teodolinda, con
quien el papa Gregorio I se puso en comunicacién epistolar.
En la segunda mitad del siglo VII ya se estaba acabando el
arrianismo, y a finales del mismo se habfa practicamente extingui-
do, con ello la capital de este reino, Pavia, se transform6 en t.n cen-
tro de actividad catélica y en sede episcopal que dependfa del
Papa; por esta raz6n no es correcto hablar de una iglesia longobar-
da, aunque los reyes longobardos influyeron en el nombramiento
de obispos y las leyes eclesiasticas.
1.2.3 El reino de los francos”®
En el Area de influencia de este pueblo existfan grandes dife-
rencias: al sur la influencia de la cultura antigua era notable, al
norte y este de Francia no existian ni siquiera las condiciones pa-
ra la cristianizacion; debido a esto el bautismo de Clodoveo (h.
498/99) es un hito para la historia de 1a Iglesia en Francia y un
modelo para entender la conversién de otros reyes, ya que se tra-
taba de una conversi6n al Dios mas fuerte, que da la victoria en la
batalla, y por esto se presentan las conversiones masivas, propias
de un pueblo con mentalidad arcaica y guerrera. En este hecho se
encuentra un cambio teolégico importante: la cristianizacién
comienza con el bautismo y no con Ja catequesis. Esta iglesia, por
no vivir la experiencia arriana, desarroll6 un particular orgullo
porque sus origenes no eran heréticos".
En esta iglesia, como en otras, los sinodos se tenfan cuando el
rey lo queria toda vez que él confirmaba los decretos; por ello el
Papa sdlo tenia un influjo espiritual, con lo cual la dependencia
de Ia Iglesia termin6 debilitando las estructuras eclesidsticas pro-
10. Cf. Historia Eunsa, Ul, pp. 301-302; Rocer, L. J, et al. (dir.), Nueva historia
de la Iglesia, I. Tr. esp. MuNoz, T. Cristiandad, Madrid 1977, pp. 40-49. Se citara
NHI.
11. Esta iglesia conserv6 el latin para Ia liturgia y la teologia, y el gélico para el
derecho canénico; ademas, en su deseo de imitar la civilizacién antigua, se esforz6 por
hablar y escribir bien el latin.
21
puestas por Roma, que desaparecieron a finales del siglo VII,
cuando la asimilacién del esquema bizantino se hizo notorio sin
la exposicién y especulacién tedrica que alli habfa. Los sinodos
convocados con relativa frecuencia a partir del siglo VII nunca
trataron cuestiones doctrinales, sino cuestiones disciplinarias y
sociales en las cuales tuviera competencia el obispo; en este sen-
tido los decretos de la iglesia merovingia son una fuente para
conocer la vida cristiana de 1a época. Los sinodos se preocuparon
por abolir el sistema de las iglesias privadas, pero no lo lograron
porque la legislacidn al respecto sélo exigia que quienes atendian
tales iglesias fueran hombres libres; con esto la tnica relacién
del sacerdote que estaba al servicio de estas iglesias con el obis-
po se reducia a la ordenacidn.
Debido a la importancia que tiene para el futuro de la historia
de la Iglesia, se hace un paréntesis para hablar de una de las leyes
nacionales basicas de los francos como fue la “lex salica”: exclu-
sin de la sucesién femenina al trono. El prdlogo de esta ley elo-
gia con un sorprendente lenguaje poético al pueblo franco: bello,
inteligente, esforzado, ortodoxo que ha coronado de oro y pie-
dras preciosas los cuerpos de los santos martires que los romanos
habian mandado deshacer. Lo problematico de los manuscritos
de esta ley, esta en el hecho de presentar a Cristo como un “dios
nacional franco”; a pesar de ello, el proceso evangelizador es
bien presentado porque quien escribié el texto de la ley fue un
sacerdote, es evidente que un laico no hubiera sido capaz.
Algunas particularidades de esta iglesia nacional son: el aisla-
miento de cada obispo debido a la lenta desaparicién de las estruc-
turas eclesidsticas, con lo cual los obispos comenzaron a depender
del rey, el celo de los obispos por sus propios derechos, las fun-
ciones espirituales y ptiblicas de los obispos incluyendo el aspec-
to judicial. Estas particularidades condujeron a la creacién de
estados eclesidsticos e iglesias privadas donde el obispo era guia
espiritual y sefior del territorio, bajo la hegemonia del rey mero-
vingio, y a una serie de conflictos con algunos obispos que eran
depravados, como el caso de Milo, obispo de Tréveris, con quien
22
san Bonifacio tuvo que enfrentarse. Esto da a entender que exis-
tian dos problemas fundamentales: la falta de una verdadera
definicién del derecho del obispo porque los limites entre lo
eclesidstico y lo profano no eran claros, y el tema de las iglesias
privadas que hacian a los sacerdotes independientes frente a los
obispos, quienes no podfan intervenir.
A propésito de las iglesias privadas, término que no aparece en
las fuentes, son iglesias pertenecientes a un terrateniente que hacia
construir en su propiedad un templo para los vecinos y sus emplea-
-dos, dotdndola de una renta para sostener al sacerdote que la
atendia y era nombrado por quien mandaba construirla; este tipo
de iglesia lleg6 a ser una institucién jurfdica por la estrecha co-
nexi6n del altar con la tierra en donde estaba construido; con este
sistema la Iglesia corrié el riesgo de ser explotada y de hecho lo
fue porque el propietario hacia una inversién y esperaba los rédi-
tos correspondientes. Lo mismo se puede decir de los monasterios
fundados por familias nobles; en ellos el nombramiento del abad
lo hacia el propietario 0 en el mejor de los casos la familia. Con
Ludovico Pio legé el golpe final sobre estas iglesias cuando fue-
ron convertidas en propiedades reales y episcopales. Los estudio-
sos ven en este sistema un seguro para la salvacién del patrimonio
familiar y Ilegan a sostener que se puede entender como un caso
de germanizacién de la Iglesia 0 como un influjo de la sociedad
arcaica sobre la Iglesia que adopté la estructura social.
1.2.4 Irlanda?
El apéstol de esta regi6n fue san Patricio (397-460) quien evan-
gelizé una regién que nunca fue conquistada por los romanos, por
lo que permanecié libre del influjo del mundo antiguo, hasta cuan-
do se dio la transicién a la nueva civilizacin que se puede ubicar
entre el 460 y cl 560. De la Iglesia en esta isla se tratan dos ele-
mentos: el monacato irlandés y la penitencia privada.
12. Cf. FLICHE ~ Martin, V, pp. 305-310.
23
Para entender el influjo del monacato" es necesario conocer
los puntos esenciales de la estructura social y econémica de Ir-
Janda que estaba dividida en dos reinos, a los cuales estaban
subordinados otros cinco reinos locales que eran conformados
por cerca de cien tribus, que a su vez estaban articuladas en cla-
nes cuyos miembros eran propietarios colectivos; debido a esta
estructura los monasterios fundados eran centros espirituales, ad-
ministrativos e intelectuales en donde el individuo que entraba
en un monasterio comenzaba, no una ruptura con el mundo, sino
un proceso de culturizacién que permitia mantener la relacién
con la familia de tal manera que la relacién entre clan y monas-
terio era una costumbre arraigada. También se dio la identifica-
cin de la diécesis con la posesién de la tierra del monasterio,
algo asf como una prelatura personal, porque las tierras del mo-
nasterio no sdlo eran las que estaban junto al monasterio, sino
que inclufa las propiedades que estaban ubicadas en otras regio-
nes; con esta inteleccién los abades estaban por encima del obis-
po, hasta el punto que el abad hacfa consagrar a uno 0 varios de
sus monjes como obispos que continuaban bajo su obediencia,
de tal manera que hacfan lo que el abad no podfa hacer. Pero el
influjo del monacato irlandés no se queda ahi, avanza mas y esto
se debe a la santidad personal de los monjes que eran auténticos
“vir Dei”, que tenfan poder espiritual y ferviente vida personal.
Las reglas de san Columbano presentan la relacién del monaca-
to irlandés con el oriental a través de algunos detalles que fueron
tomados de san Basilio y de Casiano. La “regula monachorum”
trata sobre todo de la vida espiritual: obediencia, castidad, silen-
cio, abstinencia, oficio divino, vigilias, etc. La “regula cenobialis”
es un escrito disciplinario que presenta las determinaciones sobre
la medida de los castigos para los transgresores de la disciplina
monistica,. que era muy importante porque los monjes siguieron
viviendo junto al pueblo sin buscar la soledad como los del
13. Cf. Masouiver, Alejandro, Historia del monacato cristiano, 1. Encuentro,
Madrid, 1994, pp. 104-108.
24
continente; este contacto permitié que la poblacién comenzara a
asimilar las tradiciones monacales, entre las cuales sobresale la
confesién privada ante un sacerdote, quien para imponer Ja peni-
tencia contaba con los libros penitenciales en donde el confesor
encontraba las penitencias correspondientes para cada pecado,
por ello esta confesién también es conocida como “penitencia ta-
rifada’’; esta practica penitencial da a entender que el confesor no
era libre para imponer la penitencia.
En la confesién, la penitencia por excelencia era el ayuno, en-
tendido como el remedio para todo. Esto da a entender que la
penitencia era vista como algo que debe producir alivio moral y
conversién; la concepcién de la penitencia partia del concepto:
“Dios castiga todo pecado”, y era tan fuerte el sentido de pecado
que a veces la penitencia impuesta superaba la vida del indivi-
duo; frente a esta circunstancia varios penitentes pagaban para
que alguien cumpliera la penitencia por ellos; para contrarrestar
esta practica las penitencias comenzaron a ser mds breves.
Cuando hacia el siglo VII la disciplina monacal se relajé, mu-
chos monjes se retiraron a lugares solitarios, con Io cual se origi-
né la primera reforma del monacato irlandés llamada “reforma de
los seguidores de Dios”; debido a la situacién marina donde se
ubicaron estos monjes, algunos de ellos Ilegaron a ser excelentes
marineros, capaces de atravesar el Atlantico e iniciar la coloniza-
ci6n de Islandia. Con esto se llega a otra caracteristica del monaca-
to celta: la “peregrinatio”. El simple peregrino es un viajero piado-
so que después de haber visitado los lugares sagrados regresa a su
hogar; el peregrino, tal como lo entendfan los monjes, es aquel que
vive sin patria y renuncia a la comodidad de una morada fija al la-
do de sus compatriotas, es decir, el peregrino era un asceta que vi-
via a plenitud la pobreza y la soledad. Esto no excluye la presencia
de otros que estaban en la misma ténica, viviendo aquello que
vivid Abrahdn: “sal de tu tierra y de tu parentela” (Génesis 12, 1).
25
1.2.5 Inglaterra"
Tiene dos ramas: una, la de los celtas y otra, la de los anglosajo-
nes. Antes de la llegada de éstos, existen testimonios de la presen-
cia del cristianismo en la isla; el mds representativo es Beda el
Venerable, quien en Historia Ecclesiastica gentis anglorum habla
del martirio de san Albano durante la persecucién de Diocleciano,
lo cual da a entender que el cristianismo en Inglaterra data de los
primeros siglos de la historia de la Iglesia. Hacia los primeros aiios
del siglo V la Iglesia en esta isla comenzé a sufrir Ja invasién bar-
bara: por el norte venfan los pictos, escoceses, por el occidente se
acercaban los irlandeses, y por el suroriente aparecieron los sa-
jones, quienes después de atravesar el mar, se asentaron en la zona
en torno a Londres y York, y hasta finales del siglo VI no fueron
evangelizados cuando el papa Gregorio Magno (590-604), tom6 la
iniciativa de enviar misioneros a estos lugares.
La isla estaba compuesta por siete reinos: Kent, Sussex, Essex,
Wessex, Est Anglia, Mercia y North Umbria; por eso se habla de
una heptarquia. Estos reinos estaban unidos bajo la idea de un
pequefio imperio, en el cual el poder se desplaza en sentido sur-
norte, hasta Ilegar a Alfredo el Grande en el siglo IX. El proceso
misionero comenz6 en Kent, cuyo rey estaba casado con una
princesa merovingia catélica, siguiendo las normas dadas por
Gregorio Magno; una de las normas era no destruir los templos
sino los fdolos. Con la Ilegada y asentamiento de los misioneros
romanos, se presentan dos corrientes cristianas en la isla: la ro-
mana y la irlandesa; el triunfo de la corriente romana se obtuvo
en el sinodo de Whitby acaecido hacia el 664, donde se trataron
temas como la fecha de la pascua y la tonsura de los clérigos. Se
dio una problematica teolégica que Ilevé al aumento de la devo-
cién a san Pedro quien era visto como el “portero del cielo”, que,
parecer ser, origind las peregrinaciones inglesas a Roma y se
afianz6 el deseo de ser enterrado en un templo cuyo titular fuera
14. Cf. FLICHE-MaRTIN, V, pp. 291-307; Historia Eunsa, 111, pp. 312-316; NHI, I,
pp. 50-55.
26
san Pedro. La romanizaci6n definitiva de la Iglesia anglosajona
fue obra del monje oriental Teodoro de Canterbury (669-690),
quien uni6 todas las corrientes de Ja Iglesia en Inglaterra.
En torno al afio 700 ninguna iglesia nacional era tan cercana al
Papa como la Iglesia en Inglaterra; esto es importante para enten-
der el influjo anglosajén sobre la Iglesia franca y la Iglesia occi-
dental en general.
2. La Iglesia en el Reino Franco"
2.1 La obra de los irlandeses
El influjo irlandés es importante para entender la formacién de
la iglesia franca. El punto de partida es la obra Vida de san Co-
lumbano'*, se toma esta obra como punto de partida porque san
Columbano es el mas notable de los misioneros irlandeses, y su
vida es tipica para la actividad mondstica y misionera de los irlan-
deses en el reino franco al conjugar la “peregrinatio” y la santidad,
manifestada en una ascética que abarca gran parte de su vida.
Columbano inicié su vida monacal en el monasterio de Banghor,
donde forjé su ideal mondstico que mas tarde comenzé a poner en
practica cuando con autorizacién del abad se embareé con doce
compafieros, primero para Inglaterra y después para las Galias en
donde encontré una iglesia que juzg6 negativamente porque veia
que la virtud de la religién estaba olvidada y s6lo permanecia la fe
cristiana; el sistema adoptado por Columbano era anunciar la pala-
bra evangélica en forma agradable y con elegante exposicién; esto
quiere decir que vida monistica, peregrinacién y actividad misio-
nera van juntas, dejando claro que lo mas importante no era la
misi6n sino la peregrinaci6n, es decir, la vida ascética y monastica
que no excluye la misién.
15. Cf. Jepin, I, pp. 53 ~ 87.
16. Escrita hacia el 642 por el abad Jonds de Bobbio.
27
También podría gustarte
- San Beda Venerable - Vocacion San MateoAún no hay calificacionesSan Beda Venerable - Vocacion San Mateo1 página
- Joseph Lortz - Vida de Martín Lutero y Reforma0% (1)Joseph Lortz - Vida de Martín Lutero y Reforma10 páginas
- 1455 Bula Romanus Pontífex Del Papa Nicolás V0% (1)1455 Bula Romanus Pontífex Del Papa Nicolás V5 páginas
- La Salle y La Teología de La EducaciónAún no hay calificacionesLa Salle y La Teología de La Educación69 páginas
- Perfecta Unión de María Con Jesús, Alvarado, EnriqueAún no hay calificacionesPerfecta Unión de María Con Jesús, Alvarado, Enrique162 páginas
- Vida y Reino de Jesús en Las Almas CristianasAún no hay calificacionesVida y Reino de Jesús en Las Almas Cristianas362 páginas
- Llorca, Garcia Villoslada Montalban Pp.253-261 759-779Aún no hay calificacionesLlorca, Garcia Villoslada Montalban Pp.253-261 759-77916 páginas
- Estudio Histórico Crítico de La Vocación de LevíAún no hay calificacionesEstudio Histórico Crítico de La Vocación de Leví2 páginas
- Comentario Memoria de Santo Tomas de Aquino 2020Aún no hay calificacionesComentario Memoria de Santo Tomas de Aquino 20202 páginas
- Carta de Los 4 Cardenales Al Papa Francisco (Polémica Burke)Aún no hay calificacionesCarta de Los 4 Cardenales Al Papa Francisco (Polémica Burke)9 páginas
- Exegesis de San Juan - Curaciòn Hijo Del Funcionario RealAún no hay calificacionesExegesis de San Juan - Curaciòn Hijo Del Funcionario Real10 páginas
- Taller de Animadores Litúrgicos PDFAún no hay calificacionesTaller de Animadores Litúrgicos PDF21 páginas
- Orden Sacerdotal en Los Padres de La Iglesia100% (1)Orden Sacerdotal en Los Padres de La Iglesia3 páginas
- Historia de La Iglesia II - EPOCA MODERNAAún no hay calificacionesHistoria de La Iglesia II - EPOCA MODERNA2 páginas
- Conferencia Del Cardenal Joseph Ratzinger Sobre La Eclesiología de La Lumen GentiumAún no hay calificacionesConferencia Del Cardenal Joseph Ratzinger Sobre La Eclesiología de La Lumen Gentium15 páginas
- San Ireneo - El Envío Del Espíritu Santo, 1 Junio 2001Aún no hay calificacionesSan Ireneo - El Envío Del Espíritu Santo, 1 Junio 20012 páginas
- Juan Luis Bastero de Eleizalde Doma de La Inmaculada Concepcion PDFAún no hay calificacionesJuan Luis Bastero de Eleizalde Doma de La Inmaculada Concepcion PDF37 páginas
- El Fin Último, y La Felicidad en Santo Tomás de Aquino.Aún no hay calificacionesEl Fin Último, y La Felicidad en Santo Tomás de Aquino.1 página
- La Eucaristía en El Nuevo Testamento (E. Toledo Ledezma)100% (1)La Eucaristía en El Nuevo Testamento (E. Toledo Ledezma)7 páginas
- Bonnin Eduardo y Forteza Francisco - ManifiestoAún no hay calificacionesBonnin Eduardo y Forteza Francisco - Manifiesto17 páginas
- Trabajo de Apocalipsis y Cartas CatólicasAún no hay calificacionesTrabajo de Apocalipsis y Cartas Católicas3 páginas
- Fundación, Origen y Fundamentación de La Iglesia en Jesús.100% (1)Fundación, Origen y Fundamentación de La Iglesia en Jesús.2 páginas
- CARRIER, Hervé - Inculturación Del Evangelio - 6 PagAún no hay calificacionesCARRIER, Hervé - Inculturación Del Evangelio - 6 Pag6 páginas
- Motivación y Eclesiología ImplícitaAún no hay calificacionesMotivación y Eclesiología Implícita10 páginas
- Portafolio N°1 de Mariológia - La Doctrina Mariológica A Través de La HistoriaAún no hay calificacionesPortafolio N°1 de Mariológia - La Doctrina Mariológica A Través de La Historia17 páginas
- El Sacerdocio Católico - Juan Pablo IIAún no hay calificacionesEl Sacerdocio Católico - Juan Pablo II81 páginas
- Historia de La Iglesia 02 CompressAún no hay calificacionesHistoria de La Iglesia 02 Compress208 páginas
- Historia de La Iglesia Siglo VIIIAún no hay calificacionesHistoria de La Iglesia Siglo VIII16 páginas
- Historia de La Iglesia Ortodoxa PDFAún no hay calificacionesHistoria de La Iglesia Ortodoxa PDF70 páginas
- ¿Quien Reune Las Condicones para Ser Un Lider de La Iglesia PDF100% (2)¿Quien Reune Las Condicones para Ser Un Lider de La Iglesia PDF33 páginas
- Almeida Joao Carlos - Nueva Era Y Fe CristianaAún no hay calificacionesAlmeida Joao Carlos - Nueva Era Y Fe Cristiana59 páginas
- Causas de La Pobreza en GuatemalaAún no hay calificacionesCausas de La Pobreza en Guatemala17 páginas
- Causas de La Pobreza en GuatemalaAún no hay calificacionesCausas de La Pobreza en Guatemala17 páginas
- Psicologia Del Aprendizaje AntologiaAún no hay calificacionesPsicologia Del Aprendizaje Antologia250 páginas
- Reglas Básicas para Preparar Presentaciones de ImpactoAún no hay calificacionesReglas Básicas para Preparar Presentaciones de Impacto34 páginas
- Hacia La Construcción de Un CurrículumAún no hay calificacionesHacia La Construcción de Un Currículum18 páginas