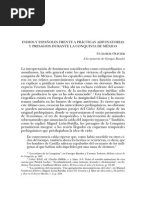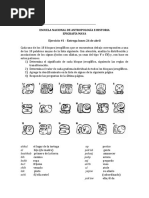0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
150 vistas84 páginasLevin, D. Indios, Mestizos y Españoles Interculturalidad e Historiografia en La Nueva España
N. Esp
Cargado por
Javier NeriaDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF o lee en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
150 vistas84 páginasLevin, D. Indios, Mestizos y Españoles Interculturalidad e Historiografia en La Nueva España
N. Esp
Cargado por
Javier NeriaDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 84
COLECCION HUMANIDADES
SERIE ESTUDIOS
BIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Introduccién.
El problema de la historiografia indigena
Danna Levin Rojo
Federico Navarrete
EL PRESENTE LIBRO tiene el objetivo de proponer nuevas perspec-
tivas para acercarse al debate historiografico en torno a la pro-
ducci6n histérica y documental que surgié de las voces, plumas y
pinceles de sabios y relatores indigenas y mestizos novohispanos,
o bien de autores espajioles y criollos que reflejaron o recogieron
en sus escritos las tradiciones de los pueblos nativos, es decir, lo
que generalmente se conoce como historiografia novohispana de
tradicién indigena.
Esta historiografia constituye un corpus excepcional a todas
luces. En ninguna otra regién de América se produjeron tantas
obras histéricas, con tal variedad formal y con tal riqueza infor-
mativa. En los Andes, por ejemplo, la produccién historiografica,
si bien fue de gran valor, fue mucho mas escasa. En otras regiones
de América la ausencia de tradiciones escriturales entre los pue-
blos indigenas significé que la produccién histérica de este tipo es
casi inexistente.
En cambio, los pueblos indigenas de la antigua Mesoamérica
tenian fuertes tradiciones de produccién de textos y tradiciones
orales con contenidos histéricos y éstas continuaron funcionando de
manera vital durante los siglos posteriores a la conquista, pues
los grupos sociales que las mantenian y reproducian continua-
ron utilizandolas para defender sus reivindicaciones politicas.
Igualmente, los espaiioles reconocieron desde muy pronto, incluso
13
INTRODUCCION
desde el momento mismo de la conquista,’ el valor de estas tradi-
ciones hist6ricas y las utilizaron en sus procesos judiciales, en sus
negociaciones politicas y en su exploracién de los territorios ame-
ricanos, como muestra Levin Rojo en este libro.
Este reconocimiento fomenté la produccién historiografica
de los indigenas, asi como la de frailes espafioles interesados en
conocer las “antigiiedades” de los indios. Se creé asi un espa-
cio privilegiado de didlogo intercultural en el que los indigenas
aprendieron de las tradiciones histéricas europeas y adaptaron el
contenido y los argumentos de sus obras para hacerlas atractivas
a un ptiblico occidental, mientras que los espafioles utilizaron las
historias indigenas como fuentes y también buscaron comprender
la logica de sus sistemas de escritura y de conservacién de la me-
moria histérica.
El universo de obras y autores que participaron de esta pro-
duccién es vasto, pues incluye desde los documentos pictografi-
cos producidos antes, 0 poco después, de la conquista espafiola
que constituyen la memoria histérica y la suma del conocimien-
to cosmolégico y calendarico-ritual de las culturas indigenas
mesoamericanas, hasta las crénicas de los religiosos empefiados en
la empresa de evangelizacion de este sector del Nuevo Mundo. Se
incluye en este universo, desde luego, el corpus que refleja lo que
Miguel Leén-Portilla Ilamara, en 1959, la “visién de los vencidos”,
poniendo en relieve y documentando por primera vez de manera
extensa y precisa “la admiracién e interés [...] que debié desper-
tar en los indios la Ilegada de quienes venian de un mundo [...]
desconocido”.? Sin embargo, también pertenecen a é1 otros tex-
tos, escritos por autores de cultura indigena y en lengua nahuatl
0 espariola, que intentaron reconstruir las costumbres, creencias e
historia de los pueblos autéctonos antes de que llegaran esos hom-
bres extrarios, y cuya fiabilidad como fuentes histéricas ha sido
materia de innumerables debates.
1 Hernén Cortés, “Merced y mejora a los caciques de Axapusco y Tepeyahual-
co”, en José Luis Martinez (ed.), Documentos cortesianos, vol. 1, México, Fondo de
Cultura Econémica, 1990, pp. 60-76.
? Miguel Le6n-Portilla, La visién de los vencidos, México, UNAM, 1984, p. vi.
14
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES:
Debido al caracter intercultural de esta produccién histérica,
como sefiala Inoue en este libro, resulta extremadamente difi-
cil deslindar inequivocamente la adscripcién étnica y cultural de
cualquier obra especifica, como también hacer generalizaciones
sobre la “historiografia indigena” 0 la “historiografia mestiza”.
Los diferentes articulos reunidos en este libro colectivo exploran
diferentes angulos de esta produccidn intercultural y todos bus-
can, a su manera, encontrar formas mis satisfactorias de com-
prender y clasificar la riquisima produccién historiografica del
periodo colonial.
De alli que junto a los estudios dedicados a los textos de auto-
res indigenas y mestizos, como Hernando Alvarado Tezozémoc,
Domingo Chimalpain o Fernando de Alva Ixtlilxdéchitl, que reci-
bieron una educacién europea, pero mantenian profundos lazos
con la tradicién de sus culturas de origen (Navarrete, Inoue), el
volumen incluya trabajos que estudian documentos de temas ti-
picamente mesoamericanos y elaboracién muy cercana a la con-
quista, como el Cédice Borbénico 0 el Cédice Magliabechiano (Dos
Santos), textos de pretensiones enciclopédicas, como los produ-
cidos por Bernardino de Sahagiin y sus informantes o el Cédice
Mendoza (Alcantara Rojas, Magaloni), falsos titulos de propiedad
(Ruiz Medrano), o bien documentos pictéricos de las tradiciones
mexica, chichimeca y mixteca, elaborados en tiempos prehispani-
cos y coloniales, pero que registran sucesos previos a la llegada
de los espafoles (Brotherston). Por la misma razén, el volumen
abre con un estudio que discute las implicaciones metodoldégicas
del esquema de clasificacién que divide la historiografia colonial
en fuentes de tradicién indigena y fuentes de tradicién espafola
(Levin Rojo).
{QUIENES SON INDIGENAS?
El articulo de Inoue aborda directamente el problema de cémo
identificar a los diferentes autores seguin las categorias étnicas
de la época: indios, mestizos, castizos, criollos, y muestra cémo,
aun en los casos en que se puede realizar esta identificacién, esto
15
INTRODUCCION
no implica necesariamente que se pueda clasificar su obra en una
categoria equivalente.
La critica del autor respecto a la biisqueda de la autenticidad
prehispanica en las fuentes coloniales es particularmente sugeren-
te, pues sefiala con raz6n que es imposible, y contraproducente,
exigirla en obras realizadas en un contexto histérico y cultural
radicalmente diferente; de igual modo critica las posiciones que la-
mentan la “contaminacién” 0 la “aculturacién” de las tradiciones
prehispanicas, pues argumenta atinadamente que la utilizacién
de formas y argumentos occidentales no se contradecfa necesaria-
mente con la identidad india de un autor o de una obra. En suma,
Inoue cuestiona las definiciones esencialistas de la identidad de
los autores y de sus obras.
Siguiendo una linea parecida de reflexién, Navarrete muestra
cémo dos autores contempordneos, herederos de sendas tradi-
ciones historicas indigenas, Domingo Chimalpain y Fernando de
Alva Ixtlilxéchitl, emplearon estrategias discursivas radicalmente
diferentes: la del primero més apegada al funcionamiento dialé-
gico y polifénico de la historiograffa indigena tradicional, y la del
segundo, més cercana a las convenciones monoldgicas de la his-
toriografia europea del momento. Estos ejemplos ponen de mani-
fiesto que las formas de argumentacion y de organizacién discur-
siva de los historiadores del periodo no estaban determinadas por
su origen étnico, ni por las fuentes que utilizaron, sino que éstos
tenian a su disposicién diferentes opciones y posibilidades que
empleaban de acuerdo con sus objetivos argumentativos y segiin
el ptiblico al que querfan dirigirse.
Por su parte, el texto de Natalino dos Santos compara la uti-
lizacién de los calendarios indigenas en diferentes documentos
pictograficos del siglo Xv1, distinguiendo entre aquellos que lo
utilizan “estructuralmente”, es decir, como un presupuesto de la
organizacién misma del discurso, y aquellos que lo abordan “te-
maticamente”, como algo que debe ser explicado. Estos tiltimos
documentos, como el Cédice Telleriano-Remensis, fueron produci-
dos a instancias de sacerdotes espafioles interesados en conocer el
funcionamiento del calendario. Esto nos demuestra que la utiliza-
cién de la escritura pictografica tampoco es un rasgo que permita
16
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
identificar inequivocamente la adscripcién étnica de una fuente.
En suma, estos tres textos muestran que no se puede suponer
que el hecho de que el autor de una obra fuera indio garantiza
automdaticamente que ésta sea “auténticamente” indigena. La re-
lacién entre la adscripcion étnica y la produccién historiografica
es dindmica, pues las tradiciones histéricas cambian y se adaptan
en el tiempo; dialdgica, dado que cada obra es resultado de una
interlocucién particular en un momento especffico, e intercultural,
pues todos los textos coloniales son resultado de la interaccién en-
tre tradiciones diferentes.
LAS FORMAS DEL DIALOGO
La mayoria de los textos de este libro analizan las formas y la
complejidad de los didlogos interculturales que produjeron las
obras historiograficas coloniales.
Alcantara Rojas explora, de manera sistematica, la presencia e
interaccién de las voces indigenas y de las voces espajfiolas en la
creacién de las vastas obras colectivas que fueron dirigidas por
fray Bernardino de Sahagiin, particularmente de la Historia gene-
ral de las cosas de la Nueva Espafia. Su cuidadoso andlisis evidencia
la constelacién de resultados que produjo la interaccién entre el
fraile misionero —con su programa de conocimiento de la cultura
indigena y de depuraci6n de todos sus contenidos “idolatricos”—
y sus colaboradores indigenas, que tenian sus propios programas
de adaptacion cultural, defensa de sus posiciones de privilegio re-
lativo como intermediarios culturales y de revaloracion de su pro-
» herencia en el marco del cristianismo. Pese a la desigualdad
oder entre estos actores, el resultado no fue el simple avasa-
iento, subordinacién o supresion de las voces indigenas, sino
gue éstas encontraron diversas maneras de adaptarse y hacerse
escuchar en la obra sahaguntina.
A su vez, Magaloni estudia la imagen inicial del libro XII, de-
dicado a narrar la conquista de México, de la Historia general de las
cosas de la Nueva Espafia, escrita por fray Bernardino de Sahagitin
y sus colaboradores indigenas, y muestra cémo continta las con-
LZ
IN THODUCCION
venciones narratives y representativas de Ja tradicion pletugrAti
ca indigena, a la vez que utiliza teenicas, imagenes y siiboloy de
origen eurapeo. 1) objetivo de enta combinacion ¢% prewntar up
argumento igualmente intercultural: que Ja conquista de Mexia,
marc un cambio de era dentro de la cosmologla indigena y tar
bién dentro de Ja cristiana,
Estos articulos destacan como incluso en obras producidas bay
la supervision y autoridad de frailes ewpatioles podia existir un
espacio para e| didlogo intercultural y la tranomision de merwajes
insertos en Ja Jégica cultural indigena. También now envefian que
el origen de un elemento empleado en el veno de un diveuria hiv
t6rico, como un simbolo 0 una forma de escritura, no determina
su sentido en ese mismo discurso, sino que depende de su contex
to de produccién y difusidn o, en otras palabras, de la intenciona
lidad de sus autores y de Ja recepcién que le den sus audiencias,
Asi, por ejemplo, la utilizacién de la escritura pictografica en los
cédices analizados por Natalino dos Santos no implica que estar
obras sean mas “indigenas” o mas fieles a Ja tradicién historica
indigena que las obras escritas en alfabeto latino, pues esta eri-
tura, y el calendario, estan subordinadas a una mirada externa
al mundo indigena que busca explicarlo para extirpar sus ravgos
“idolatricos”.
En el mismo sentido, Navarrete propone que el hecho de que
Chimalpain utilice breviarios europeos para contar una versidn
ortodoxamente cristiana de la creacién del mundo, mientras Alva
Ixtlilx6chitl retoma la antigua tradicién indigena de Ja leyenda de
los soles, no significa que este dltimo esté més cercano a Ja tra-
dicién indigena y que el primero sea mas aculturado. De hecho,
Chimalpain integra los elementos de origen europeo en un dis-
curso polifonico que le permite respetar la integridad de las tradi-
ciones indigenas que también recoge, mientras Alva Ixtlilxdchitl
subordina, mutila e integra las tradiciones indigenas a un discur-
s0 monolégico de inspiracién europea.
Por otro lado, Levin Rojo y Ruiz Medrano exploran un aspec-
to de este didlogo intercultural que ha sido menos abordado: la
apropiacion de tradiciones indigenas por parte de autores o per-
sonajes de origen europeo. Levin muestra cémo los espafioles que
18
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES.
exploraron y colonizaron Nuevo México, y aquellos que escribie-
ron las crénicas de esas expediciones, utilizaron las historias in-
digenas sobre las migraciones prehispanicas para configurar una
imagen de los vastos territorios nortefios, pues les atribufan un
valor de verdad incuestionable. Esta empresa intercultural fue pa-
ralela a la colaboracién entre colonizadores espafioles y mesoame-
ricanos que permitié la expansién hacia el norte y deja ver que
los segundos fueron mas que simples seguidores y ayudantes de los
primeros.
A su vez Ruiz Medrano relata, a partir de un expediente judi-
cial del siglo Xvi, los intentos de un propietario agricola criollo
de Tlaxcala por defender sus tierras utilizando titulos de propie-
dad tlaxcaltecas falsificados. Este ejemplo evidencia cémo el esta-
tus relativamente privilegiado que obtuvieron los tlaxcaltecas en
el siglo XVI, como premio por su alianza con los conquistadores
esparioles, seguia teniendo fuerza simbdlica dos siglos después,
al grado de que merecfa que un criollo intentara apropiarselo.
Para el siglo Xvi las obras y documentos del siglo XvI habian ad-
quirido un valor de autenticidad que rebasaba las fronteras étni-
cas; dicho valor puede explicar el auge que tuvieron en la época
las “falsificaciones” de documentos antiguos, como los cédices
Techialoyan y los titulos primordiales.
Resta sdlo subrayar que la obra colectiva que aqui se ofrece
retine textos que, mas que establecer interpretaciones definitivas
sobre un autor o fuente particular, hacen interactuar a las fuentes
prehispanicas y coloniales elaboradas por indios, mestizos y es-
pafioles con su contexto de elaboracién, tratando de reconstruir la
compleja dinamica de imposiciones, intercambios y didlogos entre
culturas que las vio nacer.
19
Historiografia y separatismo étnico: el
problema de la distincién entre fuentes
indigenas y fuentes espafiolas
Danna Levin Rojo*
uAM-Azcapotzalco
INTRODUCCION
EL PRESENTE TRABAJO retine reflexiones en torno a la taxonomia
binaria y artificial que la historiograffa contempordnea impone
a las fuentes documentales e historiograficas del pasado colonial
hispanoamericano. Es decir, las crénicas, historias y tratados
escritos por frailes, cronistas oficiales y toda clase de individuos
a titulo personal; las hojas de méritos y servicios de los conquis-
tadores y las relaciones o reportes militares que éstos escribieron
sobre las expediciones en las que participaron; la correspondencia
personal y oficial que se conserva de aquella época; los cddices,
lienzos y mapas elaborados por escribas indigenas o mestizos antes
* Profesora-investigadora en la Universidad Auténoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco. Este trabajo surge de investigaciones que he realizado a lo largo de
varios afios con el apoyo financiero de las siguientes instituciones: Universidad
de Londres (Irwin Trust, Central Research Fund), Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia (Conacyt, proyecto U40611-S), Programa de Apoyo a Proyectos de In-
vestigacién e Innovacién Tecnolégica de la Universidad Nacional Auténoma de
México (PAPIT, proyecto IN308602), UAM Azcapotzalco (Area de Historia e His-
toriografia), Red México-Norte (Mexico North Research Network). Agradezco a
Ethelia Ruiz Medrano sus comentarios a la versién preliminar de este trabajo y
también a Josefina Flores Estrella por traducir para mi los fragmentos en latin de
un mapa europeo utilizado entre mis fuentes.
21
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO
y después de la conquista... En fin, toda clase de registros, graficos,
alfabéticos y pictoglificos producidos en, o acerca de, los dominios
americanos del imperio espafiol —particularmente en el Ambito
novohispano— a lo largo del periodo colonial.
El titulo que formulé para enunciar esta problematica no pre-
tende sugerir un esquema de clasificacién de las fuentes acabado
y fijo que englobe todos los géneros de documentos disponibles y
sea valido para todos los especialistas. Mas bien busca subrayar
que los historiadores, con demasiada frecuencia, hemos utiliza-
do dichos documentos reproduciendo un discurso colonialista
que divide al mundo hispanoamericano de los siglos Xvi al xvi
en nativos e intrusos, conquistados y conquistadores, indios y
espafioles. Asif, solemos usar los textos y pictografias que los au-
tores indigenas, mestizos 0 europeos elaboraron con el propésito
de describir el pasado precortesiano y la cultura nativa para com-
prender y reconstruir, precisamente, ese pasado y esa cultura, tan-
to en el periodo prehispanico como en la época colonial; mientras
que ocupamos fundamentalmente textos de autores europeos que
describen el proceso de exploracién y conquista, 0 que se derivan
de él, para rastrear los caminos de la empresa colonizadora, sus
estructuras, instituciones y rutinas. Siguiendo esta pauta, llama-
mos a unas “fuentes de tradicién indigena” y a las otras “fuentes
de tradicién espafiola” sin hacernos cargo necesariamente de las
implicaciones metodoldgicas que se desprenden de semejante ca-
tegorizacién.
Es verdad que las formas de registro, los conceptos basicos, las
estrategias narrativas y las preferencias tematicas de las fuentes
varian de acuerdo con los propésitos y las races culturales de sus
autores. En este sentido, resulta pertinente trazar los espacios so-
ciales y los Ambitos discursivos en los que se inscribe la produc-
cién documental del periodo colonial hispanoamericano. Es titil
saber, por ejemplo, cuando una fuente se apega a las nociones y
estilos propios de una tradicién indigena y cuando se articula en
torno a los paradigmas de la civilizacién occidental. El contraste
radical entre la nocién europea de historia universal y el parti-
cularismo étnico caracteristico de los relatos indigenas que con-
servan la memoria del pasado colectivo ilustra claramente este
22
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
punto,’ si bien las tradiciones indigenas y las europeas —como
lo demuestran Navarrete, Inoue y Dos Santos en este libro— fre-
cuentemente conviven en un mismo documento.’ Es crucial, tam-
bién, sopesar las agendas politicas y personales que animan la
produccién de los documentos que se emplean en la investigacién
hist6rica, y para ello es necesario determinar si se deben a manos
y voces criollas, peninsulares, indigenas o mestizas, aun cuando
no existe una correlacién estricta entre el origen étnico de un indi-
viduo, sus intereses y lealtades politicas y el tipo de cultura que lo
caracteriza.
El problema, entonces, es que este procedimiento clasificador,
valido para algunos propésitos, muchas veces se aplica también
como principio rector en la definicién de los temas de estudio y la
seleccién de los grupos documentales que se consideran relevan-
tes para cada tema. Asi, lo que deberia ser un instrumento meto-
doldgico para acercarnos a textos individuales funciona muchas
veces como una cadena, un velo que opaca el caracter intercultu-
ral de las sociedades que resultaron de la conquista espajfiola y di-
ficulta el andlisis de los procesos dialégicos que les dieron forma.
Cabe sefialar que ciertamente este patrén metodoldgico ha co-
menzado a modificarse en los tiltimos veinte afios con el traba-
jo de autores como Luis Reyes, Eustaquio Celestion, Constantino
Medina, James Lockhart o Susan Kellogg, entre otros, que han su-
brayado la importancia de cotejar los documentos escritos en len-
guas indigenas con las fuentes elaboradas por mestizos y espafio-
1 Véase el articulo de Federico Navarrete en este volumen y también su tesis
doctoral (Mito, historia y legitimidad politica: las migraciones de los pueblos del valle de
México, 2000).
2 Bs el caso, por ejemplo, de cédices pictoglificos como el Mendocino (Fran-
ces Berdan y Patricia Anawalt, The essential Codex Mendoza, 1997, p. xii) 0 la obra
de autores indigenas y mestizos como Chimalpain o Alva Ixtlilxéchitl. Yukitaka
Inoue, “Visién sobre la historia de un indigena del siglo Xvi novohispano: las
diferentes historias originales de Chimalpahin”, 2001; Federico Navarrete, “Medio
siglo de explorar el universo de las fuentes nahuas: entre la literatura y el nacio-
nalismo”, 1997, pp. 155-156; David Brading, Orbe indiano. De la monarquia catdlica a
la reptiblica criolla, 1492-1867, 1991, pp. 302-304; Enrique Florescano, Memoria mexi-
cana, 2001, pp. 393-398.
23
i,
HISTOMOGRANIA YUE ARATIOMO LINICO
Jes para Jograr una mejor comprension de los proceson de adapt,
ci6n y resistencia de Jay sociedades ind{genas a) mundo colonial,’
asf como la complejidad de ese mundo al que, despues de todo,
indios y europeos dieron forma de manera conjunta, Camino bso
que ya sefialaba el trabajo seminal de Charles Gibson pobre lo» az.
tecas bajo el dominio espafiol (1964) al Hamar Ja atencién wobre \a
importancia de estudiar el mundo indfgena en 6u interaccién con
Jas instituciones coloniales y no s6lo como vestigio de un pavado
precortesiano a desenterrar/’ o bien la obra de Serge Gruzinski en
torno al proceso de occidentalizacién del pensamiento indigena
y sus formas de expresién, un proceso cuyo resultado fue preci-
samente, segtin este autor, la conformacié6n de una nueva cultura
local, mestiza aunque subordinada a Jas formas europeas de con-
cebir y comunicar.’ Sin embargo, aun cuando este procedimiento
se ha establecido con cierta solidez para el examen de Jas socie-
dades y culturas amerindias, brilla todavia por su ausencia en ¢)
estudio de las transformaciones y adaptaciones que sufrieron los
conquistadores europeos, que siguen apareciendo en la historio-
grafia —con algunas excepciones, como la obra del propio James
Lockhart— como sujetos impermeables y refractarios.
El argumento que intento desarrollar aqui se deriva de mi ex-
periencia en el manejo de los materiales en los que est apoyada
mi tesis de doctorado, cuyo tema central fue la compleja relacién
epistemoldgica que los conquistadores del siglo xvi establecieron
con el mundo indigena que estaban colonizando. Mas especifica-
3 Luis Reyes Garcia, Eustaquio Celestion Solis, Armando Valencia Rios, Con-
stantino Medina Lima y Gregorio Guerrero Diaz, Documentos nahuas de |a ciudad
de México del siglo xvi, 1996; James Lockhart, The Nahuas after the Conquest. A so-
cial and Cultural History of the Indians of Central Mexico, Sixtheenth through Eighteenth
Centuries, 1992; James Lockhart, “Double mistaken identity”, 1999; Susan Kellogg,
Law and the Transformation of Aztec Culture, 1500-1700, 1995. Véase también Teresa
Rojas Rabiela, Elsa Leticia Rea Lopez y Constantino Medina Lima, Vidas y bienes
olvidados: testamentos indigenas novohispanos, 1999-2000.
4 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio espafiol 1519-1810, 1978.
5 Serge Gruzinski, La colonizacién de lo imaginario. Sociedades indigenas y occiden-
talizacion en el México espafiol. Siglos XvI-xviti, 1991.
° Danna A. Levin Rojo, A Way Back to Aztlan: Sixteenth Century Hispanic-Naiuat!
Transculturation and the Construction of the New Mexico, 2001.
24
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
mente, el foco de ese trabajo fue el papel que desempefiaron las
tradiciones de migracién de los pueblos indigenas del centro de
México en la construccién de la imagen que los espafioles se for-
maron del nuevo territorio y sus habitantes conforme exploraron
los caminos del noroeste novohispano y ocuparon reducidos en-
claves en su vasta geografia. Particularmente me refiero a los rela-
tos que se refieren a las ocho tribus nahuas y que incluyen la saga
comunmente conocida como “la peregrinacién azteca”. Y es que,
en contra de lo que suele sostener la produccién historiografica
moderna,’ son ellas y no las leyendas europeas sobre la Antilla, los
Siete Obispos de Portugal que supuestamente escaparon a la inva-
sion arabe de la peninsula Ibérica seguidos por un grupo de fieles,
u otras quimeras del imaginario medieval, las que junto con otros
factores de orden econémico y estratégico configuran las empresas
de colonizacién en la porcidn occidental del septentrién novohis-
pano que llevaron a la conquista de lo que hoy es Nuevo México.
Cabe aclarar que las primeras incursiones en esta regién ocu-
rrieron en 1540 y que, antes de quedar sometida al dominio es-
pafiol en 1598, los conquistadores se referfan a ella como Cibola
o “las Siete Ciudades”. Sin embargo, el término Nuevo México
que finalmente se impuso como nombre al territorio que Juan de
Ojiate conquisté y un 4rea circundante de proporciones por mu-
cho tiempo indeterminadas, probablemente se formulé ya desde
la década de 1560.8 Datan de aquellos afios varios documentos
7 Me refiero a obras tan diversas en espiritu y fecha de elaboracién como las
siguientes, por poner tan sélo algunos ejemplos: Enrique de Gandia, Historia critica
de los mitos de la conquista americana, 1929; Carl O. Sauer, The Road to Cibola, 1932;
George P. Hammond, The Search for the Fabulous in the Settlement of the Southwest,
1956; Lewis Hanke, Aristotle and the American Indians. A Study in Race Prejudice in
the Modern World, 1959; Mario Hernandez Sanchez Barba, “La influencia de los li-
bros de caballeria sobre el conquistador”, 1960; Stephen Clissold, The Seven Cities
of Cibola, 1961; Warren Beck, New Mexico: A History of Four Centuries, 1969; Luis
Weckmann, La herencia medieval de México, 1984; David J. Weber, Myth and the His-
tory of the Hispanic Southwest, 1987; Juan Gil, Mitos y utopias del descubrimiento, 1989;
Donald Cutter, Espaiia en Nuevo México, 1992; Beatriz Pastor Bodmer, The Armature
of Conquest. Spanish Accounts of the Discovery of America 1492-1589, 1992; Carol Ri-
ley, “Spaniards in Aztlan”, 2001.
® Una discusién més amplia de este asunto se puede ver en Danna A. Levin
Rojo, “The Road to Aztlan Ends in New Mexico”, 2001, pp. 254-256.
25
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO
que aluden, a veces de manera tangencial, a un hipotético lugar
escondido en la tierra incégnita al noroeste de la Nueva Espana
cuya identidad se define, en distintos sentidos, como la de “otro
nuevo México”.’ En este trabajo retomo algunos ejemplos del ras-
tro documental que dejé este proceso para proponer que el cua-
dro de la actuacidn de los conquistadores europeos queda incom-
pleto y opaco si no cotejamos las fuentes que ellos nos legaron
con las que, siendo fruto del mundo indigena precortesiano (0 es-
tando volceadas hacia él) parecerian no tener en primera instancia
ninguna relacién.
Antes de revisar algunos ejemplos concretos del tipo de ma-
nejo documental que sugiero para el estudio de los procesos de
transculturacién" en la colonizacién de Hispanoamérica, voy a
permitirme reconstruir brevemente el camino que me llevé a este
planteamiento, para que se comprenda el sentido de cuestionar el
principio de clasificacién que agrupa a las fuentes de tema y tra-
dicién indigena en un rubro separado, y a veces opuesto, a las de
tema y tradicién espafiles.
° El documento més temprano que utiliza el término Nuevo México como
top6nimo, aunque no necesariamente referido a lo que més tarde fue la provincia
de ese nombre, es una carta de Jacinto de San Francisco, fechada el 20 de julio de
1561 (en Joaquin Garcia Icazbalceta, Coleccién de documentos para la historia de Méxi-
co, vol. II, 1889, pp. 241-243). Otros documentos posteriores dan testimonio del de-
seo de Francisco y Diego de Ibarra por descubrir el nuevo México: “Descubrimiento
de Copala o Topiame por Francisco de Ibarra”, mayo de 1563, Archivo General de
Indias, Patronato 21 y “Carta de Francisco de Ibarra”, c. 1562, Real Academia de la
Historia, Papeles de Jesuitas, nim. 115.
10 Término que acufié Fernando Ortiz en 1940 como una alternativa al con-
cepto anglosajén de aculturacién para expresar la gran variedad de fenémenos de
trasformacién cultural que ocurrieron en Cuba como resultado de la confrontacién
e imbricacién de grupos humanos con diferentes origenes geogrdficos, étnicos y
culturales que convergieron en la isla en el marco del proceso de colonizacién, al-
gunos dislocados por la fuerza como los esclavos africanos, otros migrantes volun-
tarios y otros mas locales (Fernando Ortiz, Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar,
1995 [1940], pp. 97-102). El concepto es, en efecto, mucho més adecuado que la
nocién de aculturaci6n para hablar de los fenémenos de transformacién y creacién
cultural que acompajian a las situaciones de conquista que involucran migracio-
nes masivas definitivas, pues sugiere una doble via de adopcién y adaptacién, un
tipo de interaccin dialégica y no la simple operacién unidireccional de un sujeto
sobre un objeto.
26
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
PROBLEMAS DE UNA CLASIFICACION BINARIA DE LAS
FUENTES: EL CASO NOVOHISPANO
Cuando comencé la investigacién arriba delineada, parti de una
de las premisas fundamentales que dan sustento a gran porcién
de los estudios sobre la conquista de América escritos en el siglo
xx. A saber, que los espaifioles del siglo xvi no sdlo entendieron
el Nuevo Mundo a través de la visién del mundo que su propia
cultura dictaba y actuaron en él limitados por ésta, sino que
impusieron su dominio a los pueblos amerindios —y con él su
cosmovisién— sin que su propia forma de percibir, interpretar
y actuar experimentara modificaciones de consideracién. Desde
esta perspectiva cobra gran significacion una enorme variedad
de portentos del imaginario clasico y medieval que los espafio-
les “trasplantaron” al Nuevo Mundo y que, de acuerdo con esta
postura, lejos de contaminarse al entrar en contacto con fantasias
locales de apariencia similar, quedaron confirmados en su calidad
de filtro y acicate. Se ha repetido hasta el cansancio, por ejemplo,
que el mito de las Amazonas, tan arraigado en la herencia greco-
latina de Europa, se reforzé con mitos amerindios en las selvas
sudamericanas 0 el occidente de México."! De la misma manera se
afirma que el Chicoméztoc de los “mitos aztecas”, las Siete Cuevas
de donde partieron las ocho tribus nahuas en algunos relatos de
origen del altiplano central, fue confundido con las ciudades per-
didas de los Siete Obispos.”
Armada, pues, con los argumentos de una larga tradicién his-
toriografica que atribuye la contextura de los mundos ideales de
los conquistadores a una mentalidad medieval encerrada en “lo
1 Enrique de Gandia, Historia critica de los mitos de la conquista americana, 1929;
Irving Leonard, “Conquerors and Amazons in Mexico”, 1944; Ida Rodriguez
Prampolini, Amadises en América. La hazafia de Indias como empresa caballeresca, 1948;
Irving Leonard, Books of the Brave. Being an Account of Books and of Men in the Span-
ish Conquest and Settlement of the Sixteenth Century New World, 1992 [1949]; Luis
Weckmann, “The Middle Ages in the Conquest of America”, 1951; Juan Gil, Mitos
y utopias del descubrimiento, 1989.
" Stephen Clissold, The Seven Cities of Cibola, 1961, pp. 75-76; Beatriz Pastor
Bodmer, The Armature of Conquest, 1992, pp. 106-109; Donald Cutter, Spain in New
Mexico, 1992, pp. 14-15.
27
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO
maravilloso” y apoyada en la tesis, muy socorrida, de que fue ésta
un estimulo tan poderoso para la exploracién y conquista como el
espiritu de cruzada, las razones de Estado vinculadas con la carre-
ra imperial de las potencias de Occidente, 0 la ambicién personal
de poder y riqueza, me lancé a buscar en las fuentes del siglo xvi
monstruos y quimeras importados del Viejo Mundo.
Tenia en mente dos momentos particularmente fecundos de
esta cadena de interpretacién histérica, cada uno articulado en
torno a preocupaciones intelectuales peculiares y animado por ra-
zones politicas distintas, pero apoyados ambos en el anilisis del
mismo grupo de fuentes y compartiendo algunas premisas fun-
damentales. Por una parte, el trabajo de autores como Enrique de
Gandia, que sistematiz6 a finales de la década de 1920 las leyen-
das més sobresalientes que atin hoy se consideran aliento funda-
mental de los conquistadores, trazando su origen hasta el mundo
clasico y sefialando los mitos americanos que les habrian pres-
tado renovada autoridad; la revisi6n que Irving Leonard e Ida
Rodriguez Prampolini hicieron de la historiografia colonial en la
década de 1940 para destacar los momentos en que los europeos
proyectaron sobre el terreno desconocido las novelas de caballe-
rias y otros referentes de su bagaje cultural; o las reflexiones de
Luis Weckmann (1951) y Lewis Hanke (1959) sobre la mentalidad
medieval de los conquistadores y el papel que tuvo en su desem-
pefio la concepcién grecolatina del mundo que heredaron. Por
otra parte, una corriente de interpretacién critica del discurso co-
lonial que arrancé en la década de 1980 y se concentra en decons-
truir las definiciones de América elaboradas al calor de la conquis-
ta, a fin de demostrar que la dominacién que impuso Occidente
rebasa el 4mbito de la tecnologia militar, las estructuras juridico-
administrativas y la explotacién econémica, y depende también,
en gran medida, de las estrategias discursivas de representacién,
0 la capacidad de significacién, que los europeos hicieron operar
sobre el mundo indigena. En este ambito cabe mencionar a auto-
res como Peter Mason, Stephen Greenblat 0 José Rabasa.!*
3 Las referencias de todos estos autores han sido citadas en notas anteriores.
¥ Peter Mason, Deconstructing America. Representations of the Other, 1990; Ste-
28
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
El propésito inicial de mi investigacién, entonces, se dibujé sobre
la base de esta literatura. Queria entender cémo es que los mundos
fantdsticos se transforman en mundos tangibles, de qué manera
se relacionan la percepcion, la figuracién y la practica generando
caleidoscopios de raices multiples que se expresan en la forma de
narrativas y como éstas se constituyen a su vez en base programa-
tica para la accion de los hombres. Y, efectivamente, de alguna for-
ma pude responder parcialmente estas preguntas —junto con otras
muchas que surgieron en el camino— pero lo hice por una via y
con unos resultados muy distintos de los que habia sospechado.
De mis hallazgos sdlo me importa sefialar aqui tres puntos que
ilustran el riesgo que conlleva otorgar demasiada importancia al
origen y la tematica étnica de las fuentes, asi como las perspec-
tivas reveladoras que se abren cuando prestamos atencién a su
contexto intercultural.
Primero: las figuras legendarias medievales y grecolatinas
que ciertamente configuraron —como lo ha demostrado Peter
Mason— las primeras imagenes de América durante la etapa de
colonizacién en el Caribe perdieron importancia como referentes
en la interpretacién de la extrafieza americana después del en-
cuentro con las sociedades complejas de Mesoamérica. Alli, en el
litoral yucateco y la regién de Zempoala, en Tlaxcala y el valle de
México, los espafioles reconocieron por primera vez una forma de
civilizacién andloga a la propia; es decir, instituciones, formas po-
liticas y objetos que pudieron nombrar en castellano con los mis-
mos términos que utilizaban para definir sus propias formas de
gobierno, sus ciudades, sus mecanismos de intercambio y regula-
cién social."* A pesar de ello la historiografia contempordnea so-
bre el pasado colonial americano sigue acudiendo con frecuencia
phen Greenblatt, Marvellous Possessions. The Wonder of the New World, 1991; José
Rabasa, Inventing America. Spanish Historiography and the Formation of Eurocentrism,
1993.
35 Una discusién detallada de esta cuestién puede verse en Danna Alexandra
Levin Rojo, “Nuevos nombres viejos lugares: Espaiia y México reproducidos como
topénimos en el nuevo mundo”, 2003, pp. 7-36. Otros autores que han sefialado
esta circunstancia son James Lockhart, “Double mistaken identity”, 1999, y Hugh
Thomas, The Real Discovery of America: Mexico, November 8, 1519, 1992.
29
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO
ala
eda de quimeras de viejo curio europeo para despachar
gos y de un plumazo el impetu de los conquistadores, a
menudo apoyada en fuentes cronolégica o tematicamente asocia-
das con la navegacién Atlantica 0 los afios iniciales del “contacto”.
Segundo: en la Nueva Espajia muchos conquistadores acepta-
ron la autoridad de los relatos autéctonos que recogian la memoria
hist6rica local, al grado de suponer, por ejemplo, que era posi-
ble y deseable reencontrar el lugar de origen de los mexicanos.
Hubo incluso quien llegé a trazar sus proyectos de conquista con
este propésito expreso y, de hecho, contamos por lo menos con el
ejemplo de un soldado-poeta, Gaspar de Villagrd, que proyects
los episodios de la “peregrinacién azteca” sobre los rasgos geo-
graficos del territorio que recorrié en 1598 cuando, bajo el mando
de Juan de Ofiate, participé en la conquista de Nuevo México."*
Nadie, sin embargo, ha contrastado estos testimonios con las
“fuentes de tradicién indigena” que versan sobre la migracién de
los aztecas y otros pueblos nahuas del centro de México. No quie-
ro afirmar con esto que el mitico Aztlan fuera efectivamente el ac-
tual Nuevo México, sino seftalar que, independientemente de las
conclusiones que saquemos hoy acerca de la existencia historica y
la posicién geografica de aquella primigenia patria mexica, para
los espafioles del siglo Xv1 tenia una consistencia més sélida que
un simple espejismo.
Tercero: las tradiciones de origen que giran en toro a procesos
migratorios, centrales para la articulacién de la identidad colec-
tiva y el establecimiento de relaciones interétnicas en el mundo
mesoamericano del posclésico,” adquirieron renovada relevan-
cia para los indfgenas mismos en el siglo XVI, conforme la colo-
nizaci6n espafiola rebasaba el limite noroccidental del antiguo
imperio azteca. No es casualidad que la mayoria de los relatos
de migracién contenidos en las fuentes que tenemos hoy, patt-
cularmente los que escribieron autores indigenas 0 mestizos en
alfabeto europeo, se compusieran en la segunda mitad del siglo
16 Gaspar de Villagré, Historia de la Nueoa México, 1992 [1610].
Y Alfredo Lopez Austin y Leonardo Lopez Lujan, Mito y realidad de Zina
1999.
30
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
XVLo principios del xvul.'* Este fue precisamente el periodo en que
Nueva Vizcaya, Sonora y Nuevo México quedaron sujetos al do-
minio espaiiol, en buena medida gracias a la participacién masiva
de indios cuyas comunidades aparecen compartiendo un origen
comtin en dichos relatos; es decir, mexicas, chalcas, huexotzincas,
tlaxcaltecas y tarascos. Como es bien sabido, antes de la conquista
estos pueblos tenfan fuertes rivalidades politicas y no seria des-
cabellado pensar que, ante la superimposicin del dominio espa-
fiol, consideraran un retorno triunfal a su mitico lugar de origen
como una atractiva posibilidad. Sin embargo, los autores que se
han dedicado a estudiar los mitos de origen y migraci6n de los
pueblos mesoamericanos se han concentrado primordialmente en
reconstruir la cadena de acontecimientos histéricos que subyace
a sus elementos simbélicos, o bien en desentrafar la naturaleza
cultural y la funcién politica que cumplieron en las sociedades
indigenas antes de la irrupcién espafiola.”” Por lo tanto, rara vez
utilizan fuentes asociadas con la exploracién y conquista de la
Nueva Espafia septentrional y, en consecuencia, nuestro conoci-
miento de las practicas y discursos que esas tradiciones histéricas
de raiz precolombina generaron durante el proceso de conquista
es bastante impreciso.
En el siguiente apartado revisaremos algunos fragmentos de
cuatro fuentes que hasta ahora no se han leido de manera conjun-
ta por el simple hecho de que, atendiendo a su tematica central
y la filiacién étnica de sus artifices, se las ha catalogado en dife-
rentes rubros bajo el implacable criterio de separar la tradicién
indigena y la tradicién europea. El propésito de esta revision es
modesto: sefialar cémo las cuatro se iluminan mutuamente y su-
brayar la necesidad de mirar por encima de nuestras propias cla-
sificaciones para buscar una mejor comprensién de las fuentes
con las que trabajamos, precisamente, en el espacio intersubjetivo
donde trabajaron sus propios autores.
Me refiero a obras como las de Hernando Alvarado Tezozémoc y Domingo
de San Ant6n Muiién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin.
° Por ejemplo Eduard Seler, “2Dénde se encontraba Aztlan, la patria original
de los aztecas?”, 1985 [1894]; Paul Kirchhoff, “;Se puede localizar Aztlan?”, 1985;
Wigberto Jiménez Moreno, “La migracién mexica”, 1973; Carlos Martinez Marin,
31
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO.
CUATRO DOCUMENTOS COLONIALES: UN SOLO ESPACIO
INTERSUBJETIVO.
I
En 1584 Baltasar de Obregén publicé una obra titulada Historia
de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva Espaiia,
que narra las expediciones registradas entre 1562 y 1582 en el
territorio que hoy ocupan Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua,
Nuevo México y Arizona. Si bien el nticleo principal del relato es
la conquista de la Nueva Vizcaya, empresa que dirigié Francisco
de Ibarra y en la que Obregén tuvo una participacion tardia, el
texto conecta, tal vez por primera vez, una serie de expediciones
ocurridas después de que Hernan Cortés destruyera México-
Tenochtitlan. En él las “entradas” que fray Agustin Rodriguez y
Antonio de Espejo realizaron en “Ia tierra que se dice Cibola’ a
principios de la década de 1580, aparecen como punto culminante
de un mismo proceso historico en el que se incluyen las hazafias del
propio Cortés, las de Alvar Nuifiez Cabeza de Vaca (1528-1536)
y las de fray Marcos de Niza (1539) y Francisco Vazquez de
Coronado (1540).
De acuerdo con esta obra, Hernan Cortés encontré en el pala-
cio de Moctezuma muchas pinturas que contenfan “crénicas, his-
torias y relaciones””' con noticias que fueron, de hecho, las que
levaron a los espafioles a dirigir sus pasos hacia el norte de la
Nueva Espaita, ya que despertaron en ellos el deseo de localizar
“Historiografia de la migracién mexica”, 1976; Christian Duverger, L'origine
des Azteques, 1983; Michael Smith, The Aztlan Migration of the Nahuatl Chronicles:
‘Myth or History?, 1984; Elizabeth Hill Boone, “Migration histories as ritual perfor-
mance”, 1991.
2 Marcos de Niza, “Relacién del descubrimiento de las siete ciudades, por el
P. Fr. Marcos de Niza”, 2 de septiembre de 1539 (en Carmen de Mora, Las site ciu-
dades de Cibola. Textos y testimonios sobre la expedicién de Vazquez de Coronado, 1992,
150).
Pr Baltasar de Obregén, Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la
Nueva Esparia, 1924 [1584], p. 245.
32
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
el lugar de origen de los antiguos mexicanos que, sospechaban,
estaba cuajado de numerosas poblaciones y cuantiosas riquezas.”
Cito a continuaci6n tan sdlo un breve pasaje:
De manera que la causa e raz6n principal e primera de haber sido
codiciado el descubrimiento e jornada de las provincias de Cibola y
origen mexicano fue haber hallado el marqués las crénicas, cardcter y
pinturas, entre los homenaje, muebles y tesoro del poderoso rey Moc-
tezuma, las cuales satisfacian el origen, tronco e venida a estos reinos
de los culguas y antiguos mexicanos y la segunda razon [fue la] no-
ticia e viaje de Alvar Nuifiez Cabeza de Vaca y sus compaiieros y la
tercera los engafios de Marcos de Niza...
Atendiendo a este testimonio y otros similares, es indispensa-
ble comparar las descripciones geograficas y etnolégicas que
aparecen en reportes y relaciones derivados de la conquista del
noroeste con los documentos “de tradicién indigena” que recogen
la historia del origen y las migraciones de los pueblos nahuas
(cédices pictoglificos, crénicas de autores mestizos e indigenas 0
de frailes espafioles como Diego Duran). Estos documentos des-
criben Aztlan, lugar de origen de los mexicanos, como un lugar
esencialmente igual a Tenochtitlan —un asentamiento sefiorial
en un ambiente lacustre—. En mi opinion esta circunstancia, que
Obregon no expresa abiertamente quiza porque se trataba de un
dato del dominio ptblico, explica que los espafioles “codiciaran”
su “descubrimiento” al hallar las “crénicas y pinturas” en el “te-
soro de Moctezuma”.
Un portulano de 1580, atribuido al cartégrafo portugués
Fernao Vaz Dourado y que reproducimos en la imagen 1, parece
confirmar esta hipétesis; 0 al menos es un indicio de que para fi-
nales del siglo xvi el origen septentrional de los azteca-mexicas y
la relaci6n especular entre Aztlan y Tenochtitlan eran “verdades”
igualmente aceptadas por indigenas y europeos, incluso tal vez
mas alla de los confines del imperio espafiol. Como todas las car-
® [bid., p. 245.
2 Jbid., pp. 14-15.
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO
tas de su tipo, cuyo objeto es servir de instrumento para la orien-
tacion de los navegantes, ésta retrata una linea costera, la del li-
toral Pacifico de Norteamérica incluyendo Baja California. Llama
la atencién que los tinicos elementos geograficos marcados en el
espacio interior, ademds de montafias aisladas puestas al azar,
son dos grandes lagunas apenas delineadas junto al margen de-
recho de la carta, una arriba y otra abajo y que estan conectadas
por una doble linea serpentina que sugiere un camino 0 un ca-
nal. Sabemos que las figuras son lagunas porque la que ocupa la
parte inferior esta identificada con una leyenda que la circunda
y dice: “Fernaocortes. Atomoporar Matecuma’’,* y con otra horizon-
tal, cortada justamente por el dibujo lacustre, que reza “Tenostitan
Civitas-Mexico”. Junto a la otra gran laguna, cuya forma es esen-
cialmente idéntica a la de Tenochtitlan s6lo que mas pequefia, hay
una leyenda que dice: “Terra antipodé regis castele invéta: a xpiforo
colébo: ian vési”> la cual parece referirse mas a todo el territorio
representado en la carta que al detalle lacustre. Finalmente en-
tre los dos textos, en sentido vertical y junto a lo que parece ser
una fuente u ojo de agua conectado con la laguna de México por
otro “canal”, se lee “Bimini Regio”,?° y sobre el Golfo de California
“Fernao Cortés ad escubrio” 2”
24 “Hernan Cortés [...] Moctezuma México.”
% Tierra antipoda del reino de Castilla descubierta por Cristobal Colén hasta
ahora indagada.”
% "Reino de Bimini.”
¥ El mapa que aqui reproducimos se tomé de un atlas de Konrad Kretschmer
(Die Entdeckung Amerika’s in ihrer Bedeutung fiir die Geschichte des Weltbildes) pub-
licado en Berlin en 1892 y que reproduce mapas originales antiguos. La fuente
que alli se seftala para esta carta es el atlas de Vaz Dourado de 1580, del que seria
la lémina 1; sin embargo, no he encontrado otras referencias a dicho documento
aunque la décima sexta carta de un atlas de alrededor de 1576, atribuido también
a Vaz Dourado, es muy similar a ésta (puede verse en la pagina de internet de
la Biblioteca Nacional Digital de Portugal http: //purl:pt/400/1/index him). Las
diferencias entre ambas cartas son fundamentalmente dos: 1) en la del atlas de
1576 que se conserva en Portugal la laguna superior es mas grande que el lago de
México y tiene la leyenda “Bimini Regio” inmediatamente abajo en sentido hori-
zontal y no vertical; 2) en esta misma carta no aparece la “fuente-ojo de agua” que
yo identifico con Bimini en la de 1580 y en cambio hay un arbol del que pende el
escudo que en la de 1580 aparece exento y enorme a la izquierda de Tenochtitlan
ge
————
LICHER KONTINENTAL-ZUSAMME NG ZWISCHEN AMERIKA UND ASIEN,
F (DAES, LIN TERRA ANTIPODO
: r RECIS- CA
INV A AXPOR
ROCOLVBOIAN
visa
ge
SATION VdSA A SOZLLSAIN ‘SOIGNT
Imagen 1: Mapa del litoral Pacifico de Norteamérica atribuido a Fernao Vaz Dourado, 1580. (K. Kretschmer, Die Entdeck-
ung Amerika’s in ihrer Bedeutung fiir die Geschichte des Weltbildes: Atlas der Festschrift der Gesellschaft fiir Erd-Kunde zu Berlin zur
Vierhundert-Jiihri-Gen Feier der Entdeckung Amerika’s, 2 vols., Berlin, 1892, tabla Xvitl).
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO
zCémo interpretar este desdoblamiento de la portentosa
Venecia americana? Si bien la laguna de la parte superior no esté
identificada como Aztlan 0 Nuevo México, me atrevo a conjeturar
por su posicién —al noreste del Mar Bermejo (hoy Mar de Cortés)
y exactamente al norte de Tenochtitlan—, por el camino-canal que
la conecta con ésta y por su destacado lugar entre los elementos
geograficos que se registran, que se trata del “lugar de origen de
los mexicanos”, es decir Aztlan o la tierra de Cibola, como solia
lamarse en aquella época a lo que, posteriormente, se bautizé
como Nuevo México. Por su parte la “fuente”, ubicada un poco
ms al suroeste, puede identificarse con Bimini, segtin lo indica la
leyenda aledafia, fuente de la juventud que Juan Ponce de Leén
y Hernando de Soto buscaron en la Florida entre 1512 y 1539.
Vale aclarar que en varios documentos escritos por conquista-
dores que datan de la década de 1560 encontramos referencias a
una “laguna de Copala” y una “laguna de Nuevo México”, am-
bas asociadas con el lugar de origen de los antiguos mexicanos
y que, paralelamente, los pueblos visitados por Marcos de Niza y
Francisco Vazquez de Coronado, en lo que hoy es Nuevo México,
eran usualmente referidos como la tierra de Cibola por lo menos
hasta, precisamente, la década de 1580.%
Por lo demas, la leyenda que menciona a Colén es igual a la del mapa que aqui
reproducimos y esta en la misma posicién, mientras que la leyenda que identifica
al lago de México-Tenochtitlan sélo dice México y abajo de su dibujo se lee “costa
descubrio Fernao Cortes”, probablemente refiriéndose a la costa del Pacifico y del
Mar de Cortés que en la carta de 1580 lleva encima una leyenda muy similar. igno-
ro si las diferencias se deben a que el mapa que aparece en el atlas alemén es mas
bien una copia libre del de 1576, hecha por el propio Vaz Dourado o por alguien
més en el siglo XVI, 0 si responden a modificaciones hechas con posterioridad, in-
cluso por el compilador mismo del atlas. No obstante, estas diferencias no afectan
el sentido general de mi interpretacién.
% Danna A. Levin Rojo, “The road to Aztlan ends in New Mexico”, 2001
® Sobre esta biisqueda véase Garcilaso de la Vega, La Florida del Inca, 1982
[1605]; Enrique de Gandia, Historia critica de los mitos de la conquista americana, 1929,
pp. 49-56; Daniel Ramos, El mito de El Dorado, 1988, pp. 399-400.
% Danna A. Levin Rojo, A Way Back to Aztlan, 2001, pp. 261-268.
36
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
LE
Gaspar de Villagra, soldado que se incorporé a las huestes de
Juan de Ofiate una vez que éste habia echado a andar su expedi-
cién de conquista, alrededor de 1597, publicé en 1610 un poema
épico relatando la Historia de la Nueva México. La primera parte del
texto, que probablemente sigue de cerca a la crénica de Baltasar
de Obregon, afirma que durante esta jornada los soldados en-
contraron claros indicios de ser aquel el rumbo que siguieron los
antiguos mexicanos al migrar desde su lejana patria original. A
diferencia de Obregén, sin embargo, Villagré abunda en los por-
menores de la peregrinacin azteca como enseguida se vera.*!
Después de sefialar la latitud de la recién fundada provincia,
el autor declara que segtin es “notorio, ptiblica voz y fama”, de
alli “descienden aquellos mas antiguos mexicanos” a cuyo nom-
bre responde la ciudad de México. A continuacién narra las tra-
diciones de origen de los pueblos nahuas del centro de México y
sefiala como prueba que “corrobora” dicha procedencia el hecho
de que también escuché estas noticias “en las postreras poblacio-
nes de todo lo que llaman Nueva Espafia”. Seguin Villagra, los indi-
genas en la Nueva Galicia y mas adelante sefialaban continuamente
que en el norte se escondia “la céncava caverna desabrida” de don-
de “dos briosisimos hermanos” descendientes de reyes habian sali-
do en tiempo inmemorial, impulsados por el deseo de extender el
“yugo de su imperio”. En la marcha, los dos hermanos se toparon
con un “demonio [...] en figura de vieja rebozada” que llevaba so-
bre la cabeza un enorme peso “de hierro bien macizo y amasa-
do”, el cual ordené que uno de los hermanos diera marcha atras
para suceder a su padre, ya cercano a morir, mientras que el otro
debia cumplir con su destino y fundar la gran Tenochtitlan. Cito
las palabras que Villagra atribuye al demonio y que corresponden
—ciertamente distorsionadas— al mandato de Huitzilopochtli
que, segtin algunas fuentes indigenas, da principio a la migracién
de los aztecas:
3 El pasaje que a continuacién analizo esté en las paginas 74-87 de la edicién
de Gaspar de Villagra que hizo Mercedes Junquera en 1992.
37
HistORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO
¢s forzoso que luego uno [de vosotros] vuelva,
y elotro siga de su estrella noble,
el préspero destino y haga asiento
oe en duro y sélido pefiasco,
de cristalinas aguas bien crecido,
viéredeis una tuna estar plantada,
sobre cuyas gruesas y anchas hojas,
tun dguila caudal bella disforme,
con braveza cebando se estuviere,
en una gran culebra
Ll
que alli quiere [
la metrépoli alta y generosa,
del poderoso estado senalado,
al cual expresamente manda,
que Mexico-Tenochtitlan se ponga. ae
[Satan] se funde y se levante,
rntiene los principales elementos de la tradicién
prehispdnica: el Chicoméztoc, representado por “la céncava
caverna desabrida”, la salida por orden de Huitzilopochtli, aqui
el demonio, y la sefial emblematica del aguila posada en el nopal
devorando una serpiente. Lo que es mas, aparece también el epi-
sodio del rajamiento del arbol que marca, en el Cédice Boturini por
ejemplo, el momento en que los azteca-mexitin debieron separarse
por mandato divino de los otros grupos nahuas,* y que Villagra
expresa, primero, como las instrucciones con las que el demonio
ordend que un hermano volviese “al patrio nido” para que el otto
pudiera continuar su camino hasta dar con la tuna, el aguila y la
serpiente; y después, como el trozo de hierro “quebrantado” con
el que la vieja/demonio figuré sobre el terreno, segtin los siguien-
tes versos, el orden politico-territorial que debia instaurarse en la
tierra prometida:
Este pasaje co
® Gaspar de Villagré, Historia de la Nueva México, 1992, pp. 76-82.
® La lamina correspondiente del cédice se analiza més adelante.
38
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES.
Y lebantando en alto los talones,
sobre las fuertes puntas afirmada
alz6 los flacos brazos poderosos,
y dando a la monstruosa carba [sic] vuelo,
assi como si fuera fiero rayo,
[1
assi con subito rumor y estruendo,
la portentosa carga solt6 en vago,
y apenas ocup6 la dura tierra,
quando temblando y toda estremecida,
qued6 por todas partes quebrantada,
y como aquellos Griegos y Romanos,
quando el famoso Imperio diuidieron,
cuio hecho grandioso y admirable,
el Aguila imperial de dos cabezas,
la diuision inmensa representa,
de aquesta misma suerte traza y modo,
la poderosa tierra [mas tarde] dividieron.*
Si bien Villagraé no menciona sus fuentes para la migracién
mexica, que probablemente fueron orales en su mayor parte, es-
taba consciente de que la historia estaba narrada en las pinturas
indigenas, pues menciona, como Baltasar de Obreg6n, los cédices
que relatan las migraciones nahuas, aunque no sabemos si se
refiere a los que Cortés hallé en el palacio de Moctezuma.*° Cabe
la posibilidad de que también conociera los manuscritos de los
franciscanos que recogian esta tradicién, ya que fueron, desde
un principio, miembros de esta orden quienes acompaniaron a los
expedicionarios que marchaban en aquella direccién. Por lo de-
mas, tanto los capitanes como el gobernador de esta jornada for-
maban parte de un grupo que siempre tuvo acceso a informacién
indigena de primera mano: el padre de Juan de Ojate, Cristébal,
llegé a la Nueva Espafia con Hernan Cortés y, mas tarde, cuando
Vazquez de Coronado se marché a Cibola, fue gobernador de
* Gaspar de Villagr4, op. cit., pp. 83-84.
% Ibid., p. 76.
39
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO,
Nueva Galicia, mientras que Juan de Ofiate mismo estaba casado
con una nieta de Hernan Cortés y bisnieta de Moctezuma.
Con todo, lo mas sorprendente del texto de Villagrd no esta en
el grado de detalle que despliega al repetir lo que supo de ofdas,
sino en lo que refiere de primera mano; es decir, las pruebas que
verifican a su juicio los relatos aztecas de migracién, asi como la
forma en que articula dichos relatos con su propia experiencia y
con los reportes sobre las Siete Ciudades que los primeros explo-
radores de aquellas regiones obtuvieron de sus informantes. En
primer lugar afirma, refiriéndose a la pieza de hierro mencionada
arriba, que como las ruinas clasicas en Roma, “aquel mojén que
alli qued6 plantado” permanecia como monumento en el camino
de Nuevo México, permitiendo a todos aquellos que lo mirasen
comprobar la verdad de la historia mexica. Mas atin, para conven-
cer mejor a su lector, comenta como “testigo de vista [...] que [era]
un metal tan puro y liso [...] como refina plata de Copella”, y que
no habia en los alrededores ninguna veta metalifera que pudiera
dar cuenta de su procedencia.* En segundo lugar menciona una
gran ciudad en ruinas, seguramente La Quemada, en lo que hoy
es el estado de Zacatecas, y la abundancia de rastros ceramics:
Y aver salido destas nuevas tierras,
los finos mexicanos nos lo muestra,
aquella gran ciudad desbaratada,
que en la Nueva Galicia todos vemos,
de gruessos edificios derribados,
donde los naturales de la tierra,
dizen que la plantaron y fundaron,
Jos nueuos Mexicanos que salieron,
de aquesta nueua tierra que buscamos,
desde cuios assientos y altos muros,
con todo lo que boja Nueua Espafia
hasta dar en las mismas poblaciones,
de lo que Nueva México dezimos
[ul
% Ibid., pp. 84-85.
40
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
assi la cuidadosa soldadesca,
a mas andar sacaba y descubria
desde los anchos limites que digo,
patentes rastros, huellas y sefiales,
desta verdad que vamos inquiriendo
a causa de que en todo el despoblado,
siempre fuimos hallando sin buscarla,
mucha suma de loza mala y buena,
a vezes en montones recogida,
y otras toda esparcida y derramada
bel
Por manera sefior que aqui sacamos,
que esta es la noble tierra que pisaron,
aquellos bravos viejos que salieron,
de la gran Nueva México famosa...°”
Lo que demuestran estos versos es que, para muchos espajioles
del siglo Xvi, lo que hoy suele denominarse “historia mitica”
mexica era simplemente historia y, por lo tanto, no debemos leer
sus informes y relaciones sin remitirnos también a las “fuentes de
tradicion indigena” que recogen noticias sobre el pasado ancestral
de los pueblos colonizados.
II
Domingo de San Ant6n Mufién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin
recoge cuatro versiones de la peregrinacién azteca en su Memorial
breve y su Octava relaci6n. Citaré dos de ellas que, juntas, presen-
tan notables coincidencias con los pasajes de Villagré revisados
arriba:
Mas ahora es necesario que digamos y narremos cémo los sacé y los vino
trayendo el diablo Tetzauhtéotl. Pues asf fue como Tetzauhtéotl vino tra-
yendo a los mexitin que habia sacado: éstos estaban poblados y tenian su
ciudad en Aztlan Chicoméztoc, donde sefioreaban los aztecas chicomoz-
¥ [bid., pp. 86-87.
41
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO.
tocas, cuyo huey tlatohuani se lamaba Moteuczoma, el cual gobemabe
juntamente a los aztecas y a otros varios pueblos. Este huey tlatohuani
Moteuczoma tenia dos hijos; y cuando ya estaba a punto de mori es
entregé a ambos el sefiorio. El mayor, cuyo nombre no se sabe, quedé
como tlatohuani de los cuextecas y de otros varios pueblos; el menor se
llamaba Chalchiuhtlaténac, y qued6 como tlatohuani de los mexicas.
Cuando ya Chalchiuhtlaténac era tlatohuani de los mexicas, su herma-
no mayor lo aborrecia, y decia enojado: “Esto no puede ser; uno solo
ha de ser tlatohuani, [también] de los mexicas; yo gobernaré sobre to-
dos los mexicas, como lo hacfa mi padre..
De acuerdo con esta versién, entonces, fue para evadir las ambi-
ciones de su hermano mayor que el tlatohuani de los mexica los
“sac6” de Aztlan y los condujo a la costa, donde se asentaron,
aunque aqui se interrumpe el relato para dar comienzo a una
versién distinta sobre “Ia partida’.”
Desde luego la versién de Villagra no es idéntica, pues omite,
para empezar, el incidente de la disputa dindstica, o lo transforma
en una més de las instrucciones del “demonio” en el momento de
la escisin del grupo. Sorprende, sin embargo, que tanto Villagré
como Chimalpain, escribiendo mas o menos en el mismo momen-
to, pero en lugres muy distantes entre sf y muy probablemente
sin saber uno del otro, mencionen la existencia de un gran sefor
gobernante de Aztlan que, pr6ximo a morir, transmite a cada uno
de sus dos hijos el gobierno de un sector de la gente que él gober-
naba; sorprende también que ambos sefialen que es por orden del
“diablo/demonio/Tetzauhtéotl” que los mexicas inician su largo
peregrinar. Dice Chimalpain unas lineas mas abajo:
Aqui comienza otra [relacién], aqui esta pintado el principio del cami-
no de los antiguos mexicas: cuando estos mexicas aztecas teochichi-
mecas salieron del lugar llamado Aztlan, partieron de enmedio de las
aguas [repartidos] en siete tlaxilacaltin o calpules. Asi es como iban
% Domingo Chimalpahin, “Memorial breve acerca de la fundacién de la ciudad
de Colhuacan” (en Las ocho relaciones y el memorial de Cothuacan, 1998 [c. 1620-1631
vol. I, p. 85).
» Ibid., pp. 85-87.
42
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
en sus canoas a hacer penitencia y a ofrendar sus ramas de oyamel en
Chicoméztoc. [El lugar] se Hama Chicoméztoc porque hay [alli] una
cueva rocosa oradada en siete sitios...
Y cuando llegé el momento de partir, todavia de madrugada, cuan-
do apenas comienza el rosicler, por tres dias a la aurora los estuvo
llamando un pdjaro que se nombra huitzitzilcuicuitzcatl, y también
durante tres noches [seguidas] la avecilla estuvo llamando a los mexi-
tin y diciéndoles: Partamos, ha llegado el momento, ya clarea, ya ama-
nece [...] Esto le grité por tres dias [seguidos] al cuidador del dios y
sacerdote llamado Huitziltzin, para que él se pusiera al frente de ellos,
como su cuautlato. Porque era el diablo Tetzauhtéot! Yaotequitua quien
Ie hablaba, y [también] se le aparecia en figura humana; y antes de
que se pusieran en camino [el Diablo] le dio a Huitziltzin seis manda-
0
mientos divinos 0 diabélicos, ordenandole que los cumpliera..
Nuevamente, los elementos que en esta cita evocan los pasajes de
Villagré citados arriba son tenues, pero inequivocos: la cueva, el
diablo que habla y aparece en figura humana, y sus mandatos.
Habria que buscar en otros documentos “de tradicién indigena”
una vieja-demonio y reflexionar por qué el pajaro, que no sélo
aparece en Chimalpain sino también en otros documentos, es
suplantado por la vieja enrebozada de Villagra.
Vv
El Cédice Boturini o Tira de la Peregrinacién, que relata la migracion
azteca, aunque no contiene el episodio de Chicoméztoc que mu-
chas otras versiones presentan, incluidas las de Chimalpain y de
manera muy secundaria el propio Villagré, es crucial para enten-
der el relato del soldado-poeta. La lamina III —que reproducimos
en la imagen 2— contiene el episodio que los especialistas reco-
nocen como “el rajamiento del arbol” porque representa, efectiva~
mente, un drbol que se rompe sobre un grupo de personas que
comen bajo su sombra, y un altar con el dios Huitzilopochtli en
© Ibid., pp. 87-89.
43
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO.
su forma de médscara/péjaro. El sentido de la lamina, ha sefialado
Edward Calneck,*' sélo puede entenderse si se lee en combina-
cidn con el siguiente pasaje de la Crénica mexicéyotl, de Fernando
Alvarado Tezozémoc:
Cuando llegaron a donde se alza un arbol muy grueso, un ahuehuete,
se asentaron inmediatamente a su pie; luego levantaron allé un peque-
Ao altar, en el que pusieron y asentaron también al “Tetzahuitl Huitzi-
lopochtli”; después de hallarse alli por varios dias le ofrendaron luego
sus provisiones, e inmediatamente, cuando ya iban a comer, oyeron
que alguien, desde lo alto del ahuehuete, les hablaba, les decia: “Venid
acd quienes ahi estdis, no sea que caiga sobre vosotros, ya que mafiana
se derrumbaré el arbol”; por eso de inmediato dejaron lo que comian
Ciertamente la narracién alfabética es lo que hoy nos permite
interpretar los elementos registrados en la pictografia, presumi-
blemente acompafiada en la época precortesiana de una narracién
oral. Sin embargo, el significado que tienen los hechos que
ocurren en este episodio dentro del conjunto del relato sélo se
revela cuando se toman en cuenta otros pasajes que no siempre
estan presentes en todas las fuentes sobre la migracién, pero
que forman parte de la misma historia. Generalmente el desga-
jamiento del Arbol esté precedido, o seguido, por el mandato de
Huitzilopochtli ordenando a los aztecas separarse de los ocho
calpoltin que, por algiin tiempo, habian sido sus compafieros de
migracién.! Inmediatamente después, algunas fuentes como
el propio Cédice Boturini en la lamina que reproducimos en
la imagen 3, la Crénica mexicayotl, de Alvarado Tezozémoc® y
“| Edward Calneck, “The analysis of prehispanic central Mexican historical
texts”, 1978, pp. 246-247.
“2 Hernando Alvarado Tezozémoc, Crénica mexicéyotl, 1992 [c. 1600-1610], p. 9.
8 Edward Calneck, “The analysis ..., op. cit., pp. 247-250.
Cédice Aubin, Historia de la nacién mexicana. Reproduccién a todo color del
Cédice de 1576, 1963; Cédice Boturini, 1944; Histoire Mexicaine depuis 1221 jusjen
1594. Manuscrito mim. 40 del Fondo de Manuscritos Mexicanos, Biblioteca Nacional
de Francia, 1998 [c.1700], pp. 68-69; Domingo Chimalpahin, “Tercera relacisin’, en
Las ocho relaciones y el memorial de Colhuacan, vol. 1, 1998, pp-185-187.
48 Hernando Alvarado Tezoz6moc, Cronica mexicayotl, 1992, pp. 21-23.
es
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES:
Imagen 2. Rajamiento del rbol (Cédice Boturini o Tira de la Peregrinacién, p. TI).
Reproduccién autorizada por el Instituto Nacional de Antropologia e Historia.
la Tercera relaci6n de Chimalpain* registran la aparicién en medio
del desierto de unos personajes que las fuentes alfabéticas aman
“demonios” 0 mimixcoa, a quienes los aztecas esclavizan o sacri-
fican para luego cambiar su nombre por el de mexica (0 mexitin).
Alfredo Lopez Austin ha sefialado una semejanza fundamental
entre este episodio y la ruptura del arbol de Tamoanchan que,
de acuerdo con otras fuentes, se levanta en el centro del cosmos
comunicando al mundo humano con los ambitos divinos del in-
framundo y los cielos superiores. El incidente, entonces, sumado a
la repentina separacién de los aztecas y los otros grupos nahuas,
asi como la adquisicién de un nuevo nombre por parte de los az-
tecas, sugiere la renovacién del vinculo exclusivo que tenian con
su dios patrono, Huitzilopochtli. Su significado, por lo tanto, es el
refrendo de una “alianza” entre un pueblo y un dios especificos
—un fenémeno comiin en la historiografia mesoamericana.*”
* Domingo Chimalpahin, “Tercera relacién’”, en Las ocho relaciones y el memorial
de Colhuacan, vol. 1, 1998, p. 187.
© Alfredo Lépez Austin, Hombre Dios. Religién y politica en el mundo néhuatl,
45
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO,
Es entonces este tipo de conocimiento preciso de las narra-
ciones “indigenas” del pasado precortesiano, y en general de
las fuentes de tradicién indigena que describen la cosmogonia
mesoamericana, lo que nos permite apreciar hasta qué punto al-
gunos conquistadores espafioles, como lo demuestran los frag-
mentos de Villagré revisados en paginas anteriores, aceptaron la
autoridad de las voces indigenas y Hegaron, incluso, al menos a
intuir ciertos principios generales del orden politico-simbélico de
los pueblos a los que sometieron en Mesoamérica. Podemos su-
poner, por ejemplo, que el soldado-poeta conocia més de una de
las versiones de las migraciones nahuas, que seguramente circu-
laban en forma oral, y que aun cuando las reinterpreté a su ma-
nera, confundiendo y mezclando distintos episodios de diferen-
tes versiones, alcanz6 a vislumbrar el significado de los episodios
que acabamos de discutir relativos al momento en que el grupo
migrante se divide y los mexica se separan de los ocho calpultin,
reconociendo en “el rajamiento del arbol” la institucién sobrena-
tural del orden politico-territorial que prevalecia en el centro de
México a la llegada de Hernan Cortés. Al menos esto es lo que su-
gieren las palabras del demonio que, en el relato de Villagré, pre-
ceden al incidente de la ruptura del pedazo de hierro que la vieja/
demonio llevaba a cuestas cuando se aparecié a los aztecas para
darles instrucciones de la marcha y revelarles la sefial del aguila y
la serpiente, el cual retomo parcialmente en la siguiente cita:
¢s forzoso que luego uno [de vosotros] vuelva,
y el otro siga de su estrella noble,
el prospero destino y haga asiento
(1
donde en duro y sélido pefiasco,
de cristalinas aguas bien crecido,
viéredeis una tuna estar plantada,
sobre cuyas gruesas y anchas hojas,
un Aguila caudal bella disforme,
con braveza cebando se estuviere,
1989, pp. 98-95; Alfredo Lépez Austin, Los mitos del Tlacuache. Caminos de la mi-
tologia mesoamericana, 1990, pp. 96-97.
46
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
>
a
s a
a2 i i
a a ee ay 2
Imagen 3. Encuentro con los mimixcoa (Ciitice Boturin o Tia de a Peregrinacién, p.
IV). Reproduccién autorizada por el Instituto Nacional de Antropologia e Historia
en una gran culebra
LJ
Y con aquesta insignia memorable,
leuantaréis después de nueuas armas,
y de nueuos blasones los escudos,
y porque la cobdicia torpe vicio,
del misero adquirir suele ser causa,
de grandes disesnsiones y renzillas,
por quitaros de pleytos y debates,
serd bien sefialaros los linderos,
terminos y mojones de las tierras,
que cada qual por solo su gouierno,
a de reconocer sin que pretenda,
ninguno otro dominio mas ni menos,
de lo que aqui quedare sefialado,
y leuantando en alto los talones,
sobre las fuertes puntas afirmada,
alzé los flacos brazos poderosos,
y dando a la monstruosa carba vuelo
(1
la poderosa carga solté en vago...*
“ Gaspar de Villagré, Historia de la Nueoa México, 1992, p. 83. El énfasis en letras
negritas es mio.
47
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO
CONCLUSIONES
A partir del ejemplo de cuatro fuentes coloniales, pictoglificas
y alfabéticas, elaboradas por conquistadores espajioles, nobles
indigenas y escribas anénimos utilizando la lengua nahuatl y la
castellana, hemos visto la importancia de contrastar fuentes de
tema y tradicién indigena y fuentes de tema y tradicién espafiola
para entender los procesos de préstamo cultural e hibridacién
que se dieron en la primera etapa de la historia novohispana.
Apoyada en este principio metodoldgico he argumentado en
otros trabajos? que en el proceso de colonizacién y conquista los
espafioles fueron receptivos a la realidad indigena y que su forma
de entender y percibir el mundo se transformé por este influjo, de
tal suerte que no se puede sostener que la penetracién espariola
en el septentrién novohispano haya estado determinada por el
peso del imaginario medieval en la conciencia de los conquista-
dores. El mismo principio se ha utilizado de manera fecunda en
las ultimas décadas para entender mejor las transformaciones de las
culturas amerindias después de la conquista por autores que han
explorado las formas indigenas de apropiacién de la cultura que
les era impuesta.
Desafortunadamente, son todavia pocos los trabajos que se
preguntan por el proceso de adaptaci6n y apropiacién cultural de
los europeos “trasplantados” al Nuevo Mundo, circunstancia que,
como también he sefialado, se debe en buena medida a las premi-
sas que guian el estudio de la conquista americana, a partir de las
cuales suponen los especialistas que en los encuentros transcul-
turales asimétricos sdlo pude hablarse de dominacién, resistencia
o adaptacién-asimilacién, y que las dos tltimas posibilidades no
estan abiertas al partido dominante o vencedor, cuya experiencia
suele representarse como un proceso unilateral de imposicién eco-
némica, politica y cultural. El problema con esta forma de ver las
cosas es, en primer lugar, que conlleva un anacronismo que nos
hace leer el pasado a la luz de los resultados de un proceso his-
*’ Me refiero a textos citados a lo largo de este articulo.
48
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
térico cuyo destino final era incierto para quienes lo vivian en el
momento que ocurria. En segundo lugar, dicha perspectiva clau-
sura la posibilidad de entender cabalmente los Pprocesos de inte-
raccién social al conceder a una de las partes involucradas, la que
result6 dominante, rasgos de inmutabilidad, y atribuirle con ello
un poder absoluto en todos los rubros de su accionar, que proba-
blemente nunca tuvo; y, finalmente, relega el papel de los grupos
dominados 0 conquistados al de meros objetos, cuyas formas cul-
turales y modos de organizacién social son de suyo incapaces de
ejercer alguna influencia sobre los de su contrincante irremedia-
blemente superior.
Lo que quiere proponer este trabajo, a final de cuentas, es la
difuminaci6n de la trama de nuestras clasificaciones para poner
las fuentes de origenes etnoculturales distintos a dialogar y, pa-
ralelamente, dejar momentaéneamente de lado, como herramienta
de anilisis, la oposicién conquistador-conquistado para mirar en
los intersticios de los procesos creativos que toda interaccién en-
tre pueblos con culturas diferentes implica. Sdlo asi, practicando,
junto a otros, el andlisis de los puntos de convergencia entre los
grupos “dominantes” y los “subalternos” o “subordinados”, y las
formas cotidianas de negociacién del poder mediante la represen-
taci6n y la apropiacién cultural, comprenderemos la complejidad
de ese espacio intersubjetivo que llamamos “colonizacién’, y s6lo
asi entenderemos més cabalmente cémo y porqué en la interac
cidn constante que es la historia, unos grupos consiguen someter
a otros, pero nunca, o casi nunca, consiguen que dicho someti-
miento sea absoluto.
49
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO
BIBLIOGRAFIA
Alvarado Tezozémoc, Hernando, Crénica mexicdyotl, trad. del na-
huatl por A. Leén, México, Instituto de Investigaciones Histér-
cas-Universidad Nacional Auténoma de México (Primera Serie
Prehispanica, 3), 1992 [c. 1600-1610].
Beck, Warren, New Mexico: a History of Four Centuries, Norman,
University of Oklahoma Press, 1969.
Berdan, Frances F. y Patricia R. Anawalt (eds.), The Essential Codex
Mendoza, Berkeley, University of California Press, 1997.
Boone, Elizabeth H., “Migration histories as ritual performance’,
en David Carrasco (ed.), To Change Place. Aztec Ceremonial Land-
scapes, Boulder, University of Colorado Press, 1991, pp. 121-151.
Brading, David, Orbe Indiano. De la monarquia catélica a la Repiiblica
criolla 1492-1867, trad. de Juan José Utrilla, México, Fondo de
Cultura Econémica, 1991.
Calnek, Edward E., “The analysis of prehispanic central mexican
historical texts”, Estudios de Cultura Nahuatl, 1978, vol. 13, pp.
239-266.
Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, Domingo, Las ocho relaciones
y el memorial de Colhuacan, trad. y paleografia de Rafael Tena,
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, (Cien de
México), 1998 [c. 1620-1631].
Clissold, Stephen, The Seven Cities of Cibola, Londres, Eyre & Spot-
tiswoode, 1961.
Cédice Aubin. Historia de la nacién mexicana. Reproduccién a todo co-
lor del Cédice de 1576 (Cédice Aubin), trad. prdlogo, notas y pa-
leografia de Charles Dibble, Madrid, José Porrtia Turranzas
(Coleccién Chimalixtac de Libros y Documentos Acerca de la
Nueva Espaiia, 16), 1963.
Cédice Boturini o Tira de la Peregrinacién, México, Libreria Anticua-
ria G. M. Echaniz, 1944.
Cutter, Donald, Esparia en Nuevo México, Madrid, Mapfre (Colec-
cién Esparia y Estados Unidos, 12), 1992.
Duverger, Christian, L’origine des Aztéques, Paris, Seuil (Récher-
ches Antropologiques), 1983.
50
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
Florescano, Enrique, Memoria mexicana, México, Fondo de Cultura
Econémica, 1997.
Gandia, Enrique de, Historia critica de los mitos de la conquista ame-
ricana, Madrid, Sociedad General Espanola de Libreria, 1929.
Garcia Icazbalceta, Joaquin, Coleccién de documentos para la historia
de México, 2t., México, Librerfa de J. M. Andrade, 1889.
Gibson, Charles, Los aztecas bajo el dominio espaiiol 1519-1810, trad.
Julieta Campos, México, Siglo XXI (Nuestra América, 15), 1978.
Gil, Jun, Mitos y utopias del descubrimiento, vol. 2, El Pacifico, Ma-
drid, Alianza, 1989.
Greenblatt, Stephen, Marvellous Possessions. The Wonder of the New
World, Chicago, The University of Chicago Press, 1991.
Gruzinski, Serge, La colonizacién de lo imaginario. Sociedades indige-
nas y occidentalizacion en el México espanol. Siglos XVI-XVII, trad.
Jorge Ferreiro, México, Fondo de Cultura Econémica, 1991.
Hammond, George P., The Search for the Fabulous in the Settlement
of the Southwest, Salt Lake City, Utah State Historical Society
(Utah Historical Quarterly, xxIv), 1956.
Hanke, Lewis, Aristotle and the American Indians. A Study in Race
Prejudice in the Modern World, Bloomington, Indiana University
Press, 1959.
Hernandez Sanchez Barba, Mario, “La influencia de los libros de
caballeria sobre el conquistador”, Estudios Americanos. Revista
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, vol. 19, nim. 102,
1960, pp. 235-256.
Histoire Mexicaine depuis 1221 jusq’en 1594. Manuscrito mim. 40 del
Fondo de Manuscritos Mexicanos, Biblioteca Nacional de Francia,
trad., introducci6n y paleografia de Xéchitl Medina Gonzalez,
México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia (Colec-
cién Cientifica. Serie Etnohistoria, 367) 1998 [c.1700].
Inoue, Yukitaka, “Visién sobre la historia de un indigena del siglo
XVII novohispano: las Diferentes historias originales de Chimal-
pahin”, Cuadernos Canela, 2001, nim. 13, pp. 43-54.
Jiménez Moreno, Wigberto, “La migracién mexica”, Atti del XL Con-
gresso Internazionale degli Americanisti, vol. 1, 1973, pp. 167-172.
Kirchhoff, Paul, “;Se puede localizar Aztlan?”, en Jestis Monjaras
Ruiz, Emma Pérez-Rocha y Rosa Brambila (comps.), Mesoamé-
51
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO
rica y el Centro de México, México, Instituto Nacional de Antro.
pologya e Historia, 1985, pp. 331-342.
Kellogg, Susan, Law and the transformaton of Aztec culture, 1500.
1700, Norman, University of Oklahoma Press, 1995,
Leonard, Irving A., “Conquerors and Amazons in Mexico", The His.
panic American Historical Review, vol. 24, nim. 4, 1944, pp. 561-579,
, Books of the Brave. Being an Account of Books
and of Meni in the Spanish Conquest and Settlement of the Sixtentk
Century New World, Rolena Adorno (ed.), Berkeley, University
of California Press, 1992 [1949].
Levin Rojo, Danna A., A Way Back to Aztlan: Sixteenth Century His
panic-Nahuatl Transculturation and the Construction of the New
Mexico, tesis de doctorado, London School of Economics and
Political Science, Universidad de Londres, 2001.
---, “The road to Aztlan ends in New Mexico", en
Virginia Fields y Victor Zamudio (eds.), The road to Aztlan. Ari
from a mythic homeland, Los Angeles, Los Angeles County Mu-
seum of Arts, 2001, pp. 248-261.
,, “Nuevos nombres viejos lugares: Espafia y Méx-
co reproducidos como topénimos en el nuevo mundo”, Secuenciz
Revista de historia y ciencias sociales, nim. 57, 2003, pp. 7-36.
Lockhart, James, “Double mistaken identity. Some Nahua con-
cepts in postconquest guise”, en Of things of the Indies. Essays
Old and New in Early Latin American History, Stanford, Stanford
University Press, 1999, pp. 98-119.
---, The Nahuas after the Conquest. A Social and Cul-
tural History of the Indians of Central Mexico, Sixtheenth Through
Eighteenth Centuries, Stanford, Stanford University Press, 1992.
L6pez Austin, Alfredo, Hombre-Dios. Religién y politica en el mundo
ndhuatl, México, Instituto de Investigaciones Histéricas-Univer_
sidad Nacional Auténoma de México (Serie de Cultura Néhua-
tl. Monografias, 15), 1973.
- Los mitos del Tlacuache. Caminos de Ia mitologin
mesoamericana, México, Alianza Editorial, 1990.
L6pez Austin, Alfredo y Leonardo Lépez Lujan, Mito y realidal
de Zuyud, Mexico, Fondo de Cultura Econémica/El Colegio de
México, 1999.
52
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
Martinez Marin, Carlos, “Historiografia de la migraci6n Mexica”,
Estudios de Cultura Nahuatl, vol. 12, 1976, pp. 121-136.
Mason, Meter, Deconstructing America. Representations of the Other,
Londres, Routledge, 1990.
Mora, Carmen de (ed.), Las siete ciudades de Cibola. Textos y testi-
monios sobre la expedicién de Vazquez de Coronado, Sevilla, Alfar,
1992.
Navarrete Linares, Federico, Mito, historia y legitimidad politica: las
migraciones de los pueblos del Valle de México, tesis de doctorado,
Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Nacional Auténo-
ma de México, 2000.
Navarrete, Federico, “Medio siglo de explorar el universo de las
fuentes nahuas: entre la literatura y el nacionalismo”, Estudios
de Cultura Nahuatl, vol. 27, 1997, pp. 155-179.
Obregon, Baltasar de, Historia de los descubrimientos antiguos y mo-
dernos de la Nueva Espavia, México, Secretaria de Educacién Pu-
blica, 1924 [c. 1584].
Ortiz, Fernando, Cuban Counterpoint. Tobacco and Sugar, trad. H.
de Onis, introduccién de Bronislaw Malinowski, con una nue-
va introduccién por Fernando Coronil, Durham y Londres,
Duke University Press, 1995 [1940].
Pastor Bodmer, Beatriz, The Armature of Conquest. Spanish Accounts
of the Discovery of America, 1492-1589, trad. Lydia Longstreth
Hunt, Stanford, Stanford University Press, 1992.
Rabasa, José, Inventing America. Spanish Historiography and the Forma-
tion of Eurocentrism, Norman, University of Oklahoma Press, 1993.
Ramos, Demetrio, El mito de El Dorado. Madrid, Colegio Universi-
tario/ Ediciones Istmo (Mundus Novus, 6), 1988.
Reyes Garcia, Luis, Eustaquio Celestion Solis, Armando Valencia
Rios, Constantion Medina Lima y Gregorio Guerrero Diaz, Do-
cumentos nahuas de la ciudad de México del siglo xvi, México, Cen-
tro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia
Social, 1996.
Riley, Carroll L., “Spaniards in Aztlan”, en Virginia Fields y Vic-
tor Zamudio (eds.), The Road to Aztlan. Art from a Mythic Home-
land, Los Angeles, Los Angeles County Museum of Arts, 2001,
pp. 236-247.
53
HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO
Rodriguez Prampolini, Ida, Amadises en América. La hazaria de In-
dias como empresa caballeresca, México, Junta Mexicana de Inves-
tigaciones Histéricas, 1948.
Rojas Rabiela, Teresa, Elsa Leticia Rea Lopez y Constantino Medi-
na Lima, Vidas y bienes olvidados: testamentos indigenas novohis-
panos, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropologia Social, 1999-2000.
Sauer, Carl O., The Road to Cibola, Berkeley, University of Califor-
nia Press (Ibero-Americana, 1), 1932.
Seler, Eduard, “;Dénde se encontraba Aztlan, la patria [original]
de los aztecas?”, en Jestis Monjaras Ruiz, Emma-Pérez Rocha
y Rosa Brambila (comps.), Mesoameérica y el centro de México,
México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia (Biblio-
teca INAH), 1985, pp. 309-330.
Smith, Michael, “The Aztlan migrations of the Nahuatl chronicles
Myth or history?”, Ethnohistory, vol. 31, nam. 3, 1984, pp. 153-
186.
Thomas, Hug, The Real Discovery of America: Mexico Novemter 8,
1519, Nueva York, Moyer Bell (The Frick Collection. Anshen
Transdisciplinary Lectures in Art, Science and the Philosophy
of Culture. Monograph 1), 1992.
Vega, Garcilaso de la, La Florida del Inca, ed., introduccién y notas
de Sylvia-Lyn Milton, Madrid, Fundacién Universitaria Esp2-
fiola, 1982 [1605].
Villagrd, Gaspar de, Historia de la Nueva México, ed., introduccién
y notas de Mercedes Junquera, Madrid, Historia 16 (Crénicas
de América, 51), 1989 [1610].
Weber, David J., Myth and the History of the Hispanic Southwest, Al
buquerque, University of New Mexico Press, 1987.
Weckmann, Luis, “The Middle Ages in the Conquest of America’,
Speculum, vol. 26, nam. 1, 1951, pp. 130-141.
La herencia medieval de México, México, El Co-
legio de México, 1984.
54
Crénicas indigenas: una reconsideracién
sobre la historiografia novohispana
temprana
Yukitaka Inoue Okubo*
Universidad de Ritsumeikan, Kioto
INTRODUCCION
EN LAS ULTIMAS DECADAS la exploracién de testimonios escritos
en lenguas indigenas, especialmente en ndhuatl, ha profundizado
notablemente el estudio histérico-etnohistérico de los pueblos
indigenas novohispanos. Se han publicado varios documentos,
entre los cuales destacan, por ejemplo, testamentos indigenas y
titulos sobre tierras comunales.' Este avance en la investigacién,
sin embargo, no significa la resolucién de la problematica de qué
hacer con los textos historiograficos conocidos. Nos referimos
en particular a las Iamadas “crénicas indigenas’. De hecho, son
pocos los estudios criticos sobre estos textos.* Uno de los proble-
* Profesor en la Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japén.
' Para los testamentos véase Susan Kellog y Matthew Restall, Dead Giveaways.
Indigenous Testaments of Colonial Mesoamerica and the Andes, 1998; Luis Reyes Gar-
cia et al., Documentos nauas de la Ciudad de México del siglo XVI, 1996; Teresa Rojas
Rabiela et al., Vidas y bienes olvidados. Testamentos indigenas novohispanos, 1999-2004.
De los documentos de tierras llamados Titulos primordiales, algunas de las publica-
ciones més recientes son las siguientes: Ignacio Silva Cruz, Transcripcin, traduccién
xy dictamen de los Tétulos primordiales del pueblo de San Miguel Atlahutla, 2002; Paula
pez Caballero, Los Titulos Primordiales del centro de México, 2003; Juan Manuel
Pérez Zevallos y Luis Reyes Garcia, La fundacién de San Luis Tlaxialtemalco segiin los
‘Titulos primordiales de San Gregorio Atlapulco, 1519-1606, 2003.
? Algunos estudios recientes han comenzado a presentar una mirada més criti-
55
CRONICAS INDIGENAS.
mas es la ambigiiedad del término “crénicas indigenas”. Algunos
lo utilizan exclusivamente para obras de autores indios puros de
sangre, mientras que para las de personas mestizas —en térmi-
nos mas especificos, mestizos y castizos— emplean una categoria
intermedia: “crénicas mestizas”. Otros, en cambio, dan al término
un sentido mucho mas amplio, incluyendo todos aquellos textos
de los autores que tienen alguna ascendencia indigena.
La cuestidn del término “indigena” en este contexto es impor-
tante en un doble sentido. Por una parte, esta la historia prehis-
panica. Debido que esas fuentes datan de épocas posteriores a la
conquista espafiola, no se trata stricto sensu de “fuentes prima-
tias”. Por lo tanto, cabe cuestionar que algunas obras 0 ciertos
pasajes de ellas, utilizados sin una postura critica fundamental,
sean realmente adecuados para nuestra reconstruccién del mun-
do indigena prehispanico. Por otra parte, el problema se relaciona
con la historia colonial: gcomo concebir a los “indigenas” que viven
la realidad de la época novohispana? No es nada dificil imagi-
nar que la vida de un indfgena novohispano no fuera totalmente
igual a la de los hombres prehispnicos. Entonces, nos parece im-
prescindible reconsiderar qué es lo “indigena” de esas crénicas u
obras historiograficas indigenas.
Partiendo de esta cuesti6n, intentaremos repensar nuestra mi-
rada a dichas obras y sus autores. Se analizaran tres perspectivas
que los estudiosos han utilizado para aproximarse a este conjun-
to de textos historiograficos: la “visi6n de los vencidos”, la dico-
tomia “espafiol vs. indigena” y la categorizacion de las “crénicas
mestizas”. También abordaremos el problema de la “identidad”
de los cronistas, asi como la interrelaci6n entre ellos. Asi, intenta-
mos formular una propuesta alterna para una mirada de la histo-
riografia novohispana.
ca aestas fuentes. Un ejemplo es el estudio de Miguel Pastrana Flores, Historias de
la conquista. Aspectos de Ia historiografia de tradicién néhuatl, 2004; para un panore
ma més reciente de la historiografia indigena, también véase José Rubén Romero
Galvan (coord.), Historiografia mexicana, vol. I: Historiografia novohispana de tract
indigena, 2008.
56
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
LA VISION DE LOS VENCIDOS
La “visin de los vencidos”, propuesta por Miguel Leén-Portilla a
mediados del siglo xx, ha impulsado enormemente el estudio de
la concepcién indigena sobre el pasado. Este historiador mexicano
publicé dos obras antolégicas de gran importancia para el tema:
Vision de los vencidos y El reverso de la Conquista, publicadas respec-
tivamente en 1959 y 1964. En la primera, cuyo titulo enunciaba-
una nueva perspectiva centrada en las percepciones que registran
los documentos indigenas, el autor propuso la revision de la
historia de la conquista de México, que hasta entonces se habia
reconstruido casi exclusivamente a partir de las fuentes europeas.
Esas versiones de “los vencidos” sobre la conquista espafiola,
sin embargo, no siempre concuerdan en cada detalle de los acon-
tecimientos hist6ricos. Tal discrepancia entre las fuentes, Leén-
Portilla la atribuye a los distintos puntos de vista segtin los grupos
indigenas: esto es, para él, Fernando de Alva Ixtlilxéchitl,* miem-
bro de una rama lateral de la casa real texcocana, representa la vi-
sién texcocana de la historia, y el libro XII del Cédice Florentino, la
versién tlatelolca. Por ejemplo, dice:
La interpretacién histérica de la Conquista, desde el angulo de los te-
tzcocanos, nos la ofrece el célebre descendiente de la casa de Tetzcoco,
don Fernando de Alva Ixtlilxéchitl. Tanto en su XIII relacién, como en
su Historia chichimeca, escritas ambas en castellano, se encuentran nu-
merosos datos recogidos por Ixtlilxéchitl de antiguas fuentes indige-
3 Miguel Leén-Portilla, Visién de las vencidos. Relaciones indfgenas de la Conquista,
1992 [1959]; Miguel Le6n-Portilla, El reverso de la Conquista. Relaciones aztecas, mai
incas, 1992 [1964]. La primera de estas antologfas se ocupa de la conquista de Mi
co desde la visién de los pueblos aztecas o nahuas, y en la segunda la propuesta se
ve ampliada también para los mayas y los incas.
* Fernando de Alva Ixtlilxéchitl (1578-1650) es hijo de un espafiol y una mesti-
za, la cual era cacica de San Juan Teotihuacan. Desciende de la casa real texcocana
por su tatarabuela que descendia, a su vez, del principe Ixtlilxéchitl y del tlatoani
Nezahualpilli. Esta estuvo casada con el cacique de San Juan Teotihuacan, por lo
que el cronista es en principio miembro de la familia cacica teotihuacana, aunque
mantuvo lazos con los herederos de la casa real texcocana. Escribié varias obras en
castellano, como Sumaria relacién de todas las cosas... (ca. 1600), Compendio histérico
del reino de Texcoco (1608) e Historia general de la Nueoa Espaiia (antes de 1650).
57
CRONICAS INDIGENAS
nas en néhuatl hoy desconocidas, pero interpretadas con un critetio
muy distinto al de los escritores de México y Tlatelolco?
Existen dos antologfas que se han editado més recientemenie,
Récits aztdques de la conquéte (Relatos aztecas de la conquista) por
Georges Baudot y Tzvetan Todorov’ y Victors and Vanquished
por Stuart B. Schwartz,” las cuales siguen basicamente el mismo
punto de vista. El editor del tiltimo de estos libros, tomando en,
cuenta las diferencias entre los distintos grupos indigenas, dice:
“estas diferencias politicas y étnicas también se reflejaron en las
relaciones posteriores sobre la conquista. Aquellas narrativas
producidas por los hijos nativos de Tlaxcala, Texcoco, Chalco
otras ciudades-Estado contaban la historia desde su perspectivay
normalmente de manera favorable a su papel histérico y la gloria
de su ciudad-Estado”.*
Por lo tanto, anota mas adelante que: “los lectores deben tener
presente que estas fuentes en conjunto no forman una visién ‘
digena’ de eventos que pueda ser contrapuesta a una visidn ‘es-
panola’. Las fuentes indigenas [...] de la misma manera que las
fuentes espaftolas, reflejan los intereses sociales, politicos, geogri-
ficos y otros, de sus autores”?
La atribuci6n de razones geografico-étnicas para las divergen-
cias que presentan las distintas versiones indigenas de la historia
sera una explicacién apropiada hasta cierto grado. Un libro re
cientemente publicado, Historias de la conquista. Aspectos de Ia his-
toriografia de tradicién néhuatl, de Miguel Pastrana Flores, es un
ejemplo de los estudios que distinguen con éxito las tradiciones
tlatelolea, tenochca, tlaxcalteca, acolhua y chalca, precisamente
5 Miguel Le6n-Portilla, Visién de los vencidos, 1992 [1959], p. xxv.
© Georges Baudot y Tzvetan Todorov, Relatos aztecas de la conquista, 1990 {1983
Este libro se publicé primeramente en 1983 en francés, aunque aqui hemos ui-
lizado la traduccién espanola.
? Stuart B. Schwartz, Victors and Vanquished: Spanish and Nahua Views of the Cor
quest of Mexico, 2000. Este libro, como lo indica su subtitulo, integra tanto los textos
espaiioles como los indigenas.
*Stuart B. Schwartz, op. cit., p.23. La traduccién castellana es mia.
* Ibid, p. 24. La traduccién castellana es mia. Cfr también ibid., p. 230.
58
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
por su actitud critica frente a las fuentes que analiza." Sin embar-
0, se trata mas bien de una excepcin, pues en muchos otros ca-
sos parece que existen en el fondo problemas que consideramos
sumamente importantes en relacién con la concepcién misma del
término “indigena”.
“LO ESPANOL” VS. “LO INDIGENA”
Angel Maria Garibay Kintana, en su estudio ya clasico titulado
Historia de la literatura néhuatl, llamé a la escritura de las crénicas
“la luminosa prisiOn del alfabeto”."' “Luminosa” porque rescaté y
nos dejé escrita la informacién antigua, salvandola de quedar en
el olvido total; y “prisién” porque la oralidad fue puesta, fijada y
atrapada en la escritura alfabética. Esta manera de calificar las
lamadas crénicas indigenas parece seguir dominando la opinion
de muchos estudiosos que las manejan o las estudian.
Sin embargo, esta visién, que busca “lo indigena” en las fuen-
tes, podra ser nuestro objeto de critica porque en este contexto “lo
indigena” quiere decir, aparentemente, “lo prehispanico”. La con-
versién de los indios al catolicismo significaria, segtin esta pers-
pectiva, la lastimosa pérdida de la religion mesoamericana y, en
este sentido, los elementos culturales europeos no serfan sino des-
tructores de antiguas normas. En fin, lo indigena estaria —por de-
cirlo ast— “aprisionado”, es decir, fijado acrénicamente.
Esta manera de ver la cuestién no se justifica del todo si se con-
sidera, por ejemplo, el caso de los indigenas actuales. Imaginemos
a los pueblos indigenas contempordneos que se llaman “catélicos” a
si mismos, cuyo catolicismo no obstante resulta ajeno a los ojos
de cualquier catélico europeo; o una persona indigena que mane-
ja el fax, la computadora u otros aparatos “modernos” y que ale-
ga abiertamente sus derechos humanos en castellano, viajando en
© Miguel Pastrana Flores, Historias de la conquista, 2004.
™ Angel Marfa Garibay Kintana, Historia de Ia literatura ndhuatl, 1992 [1953-54],
p.15.
® Miguel Le6n-Portilla, El destino de la palabra. De la oralidad y los glifos meso-
americanos ala escritura alfabética, 1996, pp. 74-75.
59
CRONICAS INDIGENAS
\\ on por todas partes del mundo. ;Podemos afirmar que dichas
personas realmente han dejado de ser indigenas?"
A fin de cuentas, identificar “lo indigena” con “lo prehispani-
co” equivale a hablar de un mundo muerto, ignorando la presen-
cia viva de los pueblos y culturas indigenas.'* O aun cuando se
tome en cuenta esta presencia, usar ambos términos como si fue-
sen equiparables sélo conduce a sancionar la mirada de quienes
tnicamente quieren ver el estereotipo o prototipo en los indige-
nas actuales, de quienes quieren a los indigenas solamente para
las fiestas, bailes o mtisica.'° Desde luego, los indigenas no fueron
devastados ni desaparecieron abruptamente con la llegada de los
europeos. Asi, “lo indigena” ha existido en todas las etapas de la
historia americana y sigue vivo hasta el dia de hoy, transforman-
dose y apropidndose nuevos elementos en cada momento de las
ultimas cinco centurias. Por ello no debemos confundir “lo indi-
gena” con “lo prehispanico”; mas bien es necesario distinguir lo
que significan las dos expresiones.
Al pensar asi, seré oportuno recordar que la dicotomia de dos
razas, “indios” y “espafioles” es en realidad artificial. José Luis de
Rojas comenta lo siguiente al estudiar la transformacién que su-
frié la nobleza indigena de Nueva Espajia y Pert:
Cuando [Nathan] Wachtel (1976) publicé su “visién de los vencidos”
del Pert, al estilo del camino abierto por Leén-Portilla en México,
puso de relieve los sufrimientos de los pueblos andinos a partir de la
llegada de los espafioles. Para ello polarizé las cosas entre “espafioles”
e “indios”, sin distinguir entre los diversos intereses existentes en cada
grupo [...] En la Nueva Espafia contamos con problemas similares.
Por un lado, intervienen los afanes indigenistas 0 nacionalistas que se
13 Me refiero aqui, por ejemplo, al caso de Rigoberta Menchti, quien dice que
le gusta el fax y confiesa que “algunos dicen que Rigoberta ya no es indigena a
pesar de que usa su cinta, a pesar de que no usa la pintura [...] Rigoberta ya no es
indigena porque habla muy bien el espafiol y porque entiende algunos problemas
de complejidad mundial”. Véase Rigoberta Menchti y Bernardo Atxaga, “Voces
entrelazadas”, 1992, p. xv.
¥ Véase Guillermo Bonfil Batalla, México profundo. Una civilizacién negada, 1994
[1989], pp. 91-92.
15 Rigoberta Mencht y Bernardo Atxaga, op. cit., pp. xiii-xiv.
AN
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
identifican con un fragmento del pasado prehispanico, anico, reniegan de lo
espafiol y califican a los indigenas de sociedades idflicas, rots por la
llegada de los malvados europeos.¥
Aclarando asi el problema, dice acerca del insistente binomio:
“Hay que huir de las polarizaciones espaiioles-indios. Ambos gru-
estaban desuni: ‘0s; en el primero habia intereses particulares
Fue se enfrentaban a la Corona y a sus oGiales Hl poban de vis
de los misioneros raramente coincidia con el de los encomenderos
[.-] Los indigenas tampoco estaban unidos””
De esta manera, sefiala que “el mundo es mucho més rico que
el binomio espafiol explorador-indio oprimido”.*
Podemos decir lo mismo acerca de la imagen que solemos te-
ner de los “vencidos”. Cuando se habla de los “vencidos”, suele
que se trata de los “indios” y que los mexicas son sus
representantes. Esta idea, sin embargo, no es sino una simplifica-
cién demasiado facil que deriva de dicha dicotomia. Aun cuando
aceptemos que los mexicas se consideraran a si mismos vencidos,
su “nosotros” no abarcaba a otros pueblos indigenas, como los
tlaxcaltecas, los chalcas 0 los acolhuas, que fueron triunfadores
siendo aliados de los espafioles de Cortés.” Ademés, encontramos
muchos otros pueblos indigenas, ubicados més all4 del Altiplano
Central y dentro del ambito que formé la Nueva Espajia, que
nunca fueron realmente sometidos.
Asi, cabe pensar que el binomio espafiol-indio, que presupone
e imagina una union sélida de los indios, ha ejercido mucha in-
fluencia al estudiar la historia indigena o al manejar los textos his-
toriograficos. Esta premisa quizds ha generando més presupues-
tos, o acaso hasta prejuicios, que oscurecen nuestra comprensién
de los indigenas en distintas dimensiones histéricas.
* José Luis de Rojas, “El papel de las élites indigenas en el establecimiento del
sistema colonial en la Nueva Espafia y el Peri”, 1996, p. 508.
” Ibid, p. 509.
® Ibid., p. 516.
* Federico Navarrete Linares, “Historia y ficcién: las dos caras de Jano”, 2000,
p.13.
61
CRONICAS INDIGENAS
Siguiendo estas observaciones intentaremos una lectura de
algunas cr6nicas tradicionalmente Mamadas “indigenas” y ve.
remos cémo sus autores manejan conceptos occidentales. Los
ejemplos son dos mestizos, Juan Bautista de Pomar y Diego
Mujioz Camargo, nacidos poco después de la conquista espafio-
la; y un castizo de una generaci6n posterior, el célebre historiador
Fernando de Alva Ixtlilxéchitl.
Juan Bautista de Pomar escribié en 1582 la Relacién de Tezcoco,
que es una de las tantas relaciones geogrdficas, informes locales
elaborados por estos afios en varias partes de los dominios de la
corona espariola. Diego Muitoz Camargo también escribié la rela-
cién de Tlaxcala (conocida como Descripcién de la ciudad y provin-
cia de Tlaxcala) y siguié reelaborando su trabajo sobre la base del
mismo texto aun después de entregar su relacién, cuyo fruto es la
Historia de Tlaxcala” Ambos nacieron de padre espafiol y madre
indigena y parecen haber pasado su nifiez con su padre. Aunque
no se identificaban a si mismos con los indigenas, ambos trataron
de asimilarse al grupo noble de su lugar de origen, Texcoco en el
caso de Pomar y Tlaxcala en el de Muiioz Camargo. Al escribir
sus obras, cada uno utilizé la informacion indigena de su locali-
dad, cuyo acceso habria sido dificil para los espafioles, pero nin-
guno de los dos apreciaba en términos generales a los indios —ni
contempordneos ni antiguos—. Asi, mientras Mufioz Camargo
comenta que los indios son “gentes tan simples y de tan poco ta-
lento”, Pomar expresa que los antiguos chichimecas eran “indios
barbaros como aldrabes de Africa”?!
Por otro lado, también encontramos pasajes en los que Pomar
y Mufioz Camargo aparecen como portavoces de los nobles tex-
cocanos o tlaxcaltecas. No obstante, lo que estos autores alabaron
fue a los antepasados directos de los grupos nobles, y siempre en
la medida en que éstos tuvieran que ver con sus propios intereses.
™ Mujioz Camargo entregé la Descripcién cuando fue a Madrid en 1584-1585,
pero se qued6 con el original de esta relacién para seguir trabajéndola, probable
mente hasta 1592. Cfr. Diego Muntoz Camargo, Historia de Tlaxcala, 1998, p.26
2 Ibid., p. 115; Juan Bautista de Pomar, “Relacion de la ciudad y provincia de
Tezcoco”, 1986, p. 48.
62
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
Por ejemplo, Pomar habla del culto monoteista de algunos
miembros de la nobleza texcocana en tiempos prehispanicos, en
especial, de Nezahualcéyotl. Dice que algunos principales y sefio-
res dudaron de que sus “idolos” realmente fuesen dioses y que
Nezahualcdyotl fue “el que més vacild, buscando de dénde tomar
lumbre para certificarse del verdadero Dios y Creador de todas
las cosas”. Esta afirmacién sobre la busqueda del unico Dios
en la época prehispanica no necesariamente comprueba el pensa-
miento monoteista de Nezahualcéyotl 0 sus contemporéneos. Sea
lo que fuere la idea del famoso tlatoani texcocano, estos pasajes nos
aclaran, antes que nada, las intenciones del autor. Esto es, Pomar
quiere subrayar la superioridad “religiosa” de la nobleza texco-
cana desde antes de la venida de los espafioles, porque asi se de-
fiende y mejora la posicién de la nobleza indigena texcocana en el
mundo ya catdlico.
Del mismo modo, Mufioz Camargo hace, por su parte, hincapié
en los grandes hechos de los Maxixcatzin, casa real de Ocotelulco,
uno de los cuatro partidos tlaxcaltecas. Anota mas de una vez que
Lorenzo Maxixcatzin (hijo de Maxixcatzin) fue a Espafia para dar
obediencia a Carlos V y murié alli. Un episodio del tiempo de
Ja conquista que encontramos en su Historia de Tlaxcala también
acenttia la virtud de Maxixcatzin, pues afirma que, cuando los
mexicas propusieron a los tlaxcaltecas que si mataban a todos
los espaiioles, les “partirian la mitad del imperio”, Maxixcatzin
estuvo en contra, mientras que Xicoténcatl Axayacatl (hijo del fa-
moso gobernante de Tizatlan) queria aceptar la propuesta mexi-
cat
En las obras de Alva Ixtlilxéchitl se ve sumamente clara la vi-
sién providencialista de la historia. Este autor interpreta el mito
de la creacién®* y lo describe como hecho histérico en un esque-
ma de tiempo lineal. Asf, el creador, llamado Teotloquenahuaque
2 Ibid., p. 69.
% Diego Muiioz Camargo, Historia de Tlaxcala, 1998, pp. 110, 112, 123.
% [bid., p. 116.
% Se trata del mito cosmogénico de los cuatro o cinco soles, los cuales se gen-
eran y perecen sucesivamente.
63
CRONICAS INDIGENAS
Tlachihuale Ipalnemoani Ithuicahua Tlalticpaque*® no es otro que el
Dios del cristianismo. A Quetzalcéatl lo convierte en un apésto]
de Jesucristo y retoma la tesis monoteista de Nezahualcéyotl, pro-
puesta anteriormente por Pomar, para demostrar la preparacién
autoctona de los indigenas para convertirse en buenos cristianos
a la legada de los europeos.”” Al nagualismo de Nezahualcéyotl,
quien se convirtié en aguila y en “tigre” y luego se metié dentro
de las aguas y montafias “convirtiéndose en corazon de ellas” |p
transforma en un hecho histérico; es decir, lo describe como un
suefio que vio su enemigo Tezozémoc, tlatoani de Azcapotzalco,
en una madrugada.”* Se ha sefialado también que en las obras
de Alva Ixtlilxéchitl la figura de Nezahualcéyotl es la de un rey
ejemplar de estilo grecolatino.” Toda esta labor interpretativa la
hace este cronista con el fin de dar validez a su discurso histérico
en su contemporaneidad catélica, asi como para mostrar la supe-
rioridad “religiosa” —esto es, la aptitud para el cristianismo— de
los texcocanos prehispanicos.
Las narraciones de Pomar y Mufioz Camargo no siempre fue-
ron fieles a los datos que ellos recogieron en sus investigaciones,
haciendo varias interpretaciones que presentaban favorablemente
a los nobles de sus respectivos lugares de origen, pues dependie-
ron mucho de sus propios intereses en relacién con ellos. Ademis,
tales intereses y la posici6n de los grupos nobles no siempre
resultaron uniformes debido a que su situaci6n en la sociedad no-
vohispana variaba de lugar en lugar y de un momento histérico a
otro. Es decir, las noblezas locales, después de la conquista espa-
fiola, por lo general no ocuparon durante varias décadas la misma
posicion social, pues dependia de multiples factores politicos y eco-
nomicos, mientras que los intereses personales también variaban.
6 Fernando de Alva Ixtlilxéchitl, Obras histéricas, t. TI, 1985, p. 8. Hemos
corregido el nombre a la forma adecuada en nahuatl, que aparece incorrectamente
tanto en la edicién que utilizamos como en la de Alfredo Chavero.
27 Discuto mas en detalle este tema en el siguiente articulo: Yukitaka Inoue
Okubo, “Tesis sobre el culto al dios tinico en la época prehispanica: segtin dos
cronistas indigenas del Centro de México”, 2000, pp. 213-214.
°8 Fernando de Alva Ixtlilxdchitl, Obras histéricas, t. I, 1985, p. 54.
% Georges Baudot, “Nezahualesyotl, principe providencial en los escritos de
Fernando de Alva Ixtlilxéchitl”, 1995.
64
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES:
Para Alva Ixtlilxéchitl, quien escribe ya en el siglo xvil, algu-
nas crénicas del XVI eran también fuentes de informacién y, de
hecho, retomé la tesis monotefsta de Nezahualcéyotl baséndose
en Pomar. Esto quiere decir que no necesariamente era una tra-
dicién texcocana desde tiempos prehispanicos hablar del culto
monoteista. El problema puede entenderse mejor visto desde un
Angulo personal y cronolégico, si se le considera mas como re-
sultado de una relacién historiografica propiamente colonial que
como un vestigio de las realidades prehispanicas. Pomar interpre-
t6é sus fuentes (en este caso los cantos conocidos como Romances
de los Sefiores de la Nueva Espafia) y Alva Ixtlilxéchitl reinterpreté
lo expuesto por aquél. Teniendo en cuenta este flujo y reflujo de
informacion y sus reinterpretaciones, es natural que surja la duda
de si serfa justo equiparar algunas crénicas tardias con otras mas
tempranas. Asi, por ejemplo, los Anales de Tlatelolco, cuya elabora-
cién se ha datado en una fecha bastante temprana,” y el libro XII
del Cédice Florentino, cuyos informantes efectivamente experimen
taron la conquista militar de Cortés, no podran ser equiparados
facilmente con otras obras de la primera mitad del siglo xvi, ya
que los autores de estas tiltimas nacieron décadas después de la
caida de México-Tenochtitlan."
De esta manera, observamos que algunos de los cronistas a los.
que generalmente se considera “indigenas” estén lejos de seguir
criterios y valores plenamente prehispanicos, precisamente por-
que escriben bajo la realidad de la dominacién espafiola, teniendo
formacién cristiana. Asi queda claro que los criterios geografico-
6tnicos no son suficientes para comprender sus obras y que no se
les debe negar ni quitar historicidad. En fin, nos enfrentamos con
la dificultad de seguir viendo siempre aquellas obras sincrénica-
® Se ha dicho que los Anales de Tlatelolco se escribié en 1528, aunque Rafael
Tena, editor de la edicién més reciente de este documento, sugiere su confeccién
hacia 1560 a base de noticias tempranas. Cfr. Rafael Tena (ed.), Anales de Tlatelolco,
2004, p. 14
™ Por ejemplo, Alva Ixtlilxéchit! nacié probablemente en 1578, y Chimalpain
(véase nota 34) dice en su obra haber nacido en 1579. Cfr. Fernando de Alva Ix-
tlilxéchitl, Obras histéricas,t. I, 1985, p. 17; Domingo Francisco de San Antén Mu-
fién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Séptima relacién de las Différentes Histoires
Originales, 2004, pp. 310-313.
65
CRONICAS INDIGENAS
mente y con la necesidad de situarlas hist6rica e historiografica-
mente.
CRONICAS “MESTIZAS”
Una de las vias que se han utilizado para trascender la clasifica-
ci6n polarizada descrita en el apartado anterior ha sido el manejo
de una categoria intermedia, la de los mestizos. Tomando en
cuenta su caracter “occidentalizado”, algunos estudiosos excluyen
de la categoria de las crénicas indigenas las obras de autores con
sangre mezclada y educacién europea. Tipico ejemplo es la opi-
nién de Enrique Florescano.”
Al hablar de las crénicas “indigenas”, este historiador mexi-
cano divide a sus autores en dos grupos. Por un lado estan los
cronistas 0 historiadores indigenas como Alvarado Tezozémoc;*
Chimalpain Cuauhtlehuanitzin* y Zapata y Mendoza;* y por
otro, los “mestizos” como Pomar, Mufioz Camargo y Alva
Ixtlilxéchitl. De estos tltimos dice:
Las obras de estos tres autores ejemplifican un proceso de desindige-
nizacién, de pérdida de las categorias y los valores autéctonos para
interpretar el desarrollo de la sociedad indigena [...] La informacién
que nutre las crénicas de estos historiadores proviene de fuentes y tra-
2 Enrique Florescano, Memoria mexicana, 1994, pp. 370-390, y Memoria indigena,
1999, pp. 262-265. También véase James Lockhart, The Nahuas After the Conquest:
A Social and Cultural History of the Indians of Central Mexico, Sixteenth Through Eigh-
teenth Centuries, 1992, p. 586, nota 6.
% Hernando de Alvarado Tezozémoc es descendiente de la casa real de
Tenochtitlan. Escribid la Cronica mexicana (ca. 1598) en castellano y la Cronica mex-
ictyotl (1609 o 1610) en néhuatl.
4 Domingo Francisco de San Ant6n Mufién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin,
indigena originario de Chalco, escribié obras como las Diferentes historias originales
y el Diario en la primera mitad del siglo Xvi. Se le conoce también como copista-
traductor de algunas crénicas.
%5 Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, noble tlaxcalteca, escribié 1a Historia
cronolégica de la Noble Ciudad de Tlaxcala a fines del siglo XVII.
66
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
diciones indigenas, pero de ahi no brota un discurso nativo de la his-
toria porque las categorias que dirigen ese discurso son europea:
Asi, explica que estos “mestizos”, adoptando el modelo de la cré-
nica europea y los criterios occidentales para juzgar los sacrificios,
la idolatria u otras tradiciones antiguas, escribieron la historia de
tal manera que “sefiala un rompimiento con la tradicién indige-
ni a” 37
En contraste, afirma Florescano, los autores del primer gru-
po “mas que creadores de una nueva forma de narrar el pasa-
do fueron los traductores y continuadores de la tradicién de
anales histéricos que se habia desarrollado profusamente en
Mesoamérica”.*
Aqui puede surgir una duda. ;Cual es el criterio que se debe
aplicar para establecer la linea divisoria entre la categoria “indi-
gena” y la “mestiza”? En algunos casos, lo bioldégico, es decir, la
sangre, pudo condicionar lo que escribia un autor, pero este fac-
tor racial no siempre fue decisivo. Si intentamos categorizar a los
cronistas dentro de este esquema tripartita —espafiol, indigena y
mestizo—, pero atendiendo también a otros aspectos ajenos a la
biologia, el problema se vera con més claridad. Un mismo autor
podria estar situado dentro de varias categorias distintas, depen-
diendo de su posicién social, su ascendencia de sangre, el idioma
en que escribe, su autoidentificacién, etc. Un escritor de sangre to-
talmente indigena tal vez pudiera escribir como si fuera espanol.
Otro, de sangre mezclada, quiza se presente a sf mismo y maneje
conceptos como si fuera indigena. Asimismo, puede ser que algtin
otro viviera en un ambiente netamente hispano, pero ostentando
mucho su ser indigena. De esta suerte comprendemos muy pron-
to que resulta sumamente dificil —casi imposible— categorizarlos
y definir a los cronistas “mestizos” tinicamente sobre la base de
su definicion racial.
® Enrique Florescano, Memoria indigena, 1999, p. 265.
Y [bid., p. 264.
% Ibid., p. 262.
67
CRONICAS INDIGENAS
La dificultad de una categorizacién de este tipo, desde la pers-
pectiva de los investigadores modernos, se ve también en el si-
guiente ejemplo. Jorge Klor de Alva ha elaborado una tipologia
detallada de los distintos grados de adaptacién al cristianismo
que experimentaron los indios del siglo xv1.® El ejercicio, sin em-
bargo, no logré responder a la pregunta més simple: ;cémo dis-
tribuir a cada una de las personas indigenas en las categorias de-
lineadas* Para resolver el problema, Klor de Alva comenta que
“estas categorias abstractas no han de excluirse mutuamente”, ya
que los individuos “se movian” entre ellas.!!
Una vez revisada la cuestion de los autores, pasemos a intentar
una lectura y discutir sus obras. Por un lado, si leemos con dete-
nimiento las cronicas de los historiadores que Florescano define
como “mestizos”, se observa que su uso de conceptos europeos
es més estratégico que un simple rasgo de occidentalizacién 0
efecto de la influencia europea sobre el pensamiento y la cultu-
ra prehispanicos. Muchas veces, manejan intencionalmente ideas
occidentales para alcanzar objetivos especificos. Por otro lado, los
que Florescano denomina “continuadores de la antigua tradicién”
también hacen lo mismo. Es improbable que éstos no manipula-
ran ningiin concepto occidental, ya que ellos también escribieron
sus obras en la época colonial, cuando una simple reproduccién
del discurso hist6rico prehispanico como tal dificilmente cobraba
sentido. Por lo tanto, tras ver primero los casos de los llamados
“mestizos”, observaremos enseguida a los “continuadores”.
Pomar, uno de los autores “mestizos”, no juzga ciegamente el
sacrificio humano. Ciertamente lo Hama “diabélica invencién’,
pero, si nos fijamos bien en el pasaje, vemos que lo hace para des-
tacar la diferencia entre los virtuosos texcocanos y los demoniacos
mexicas:
® Jorge Klor de Alva, "Spiritual Conflict and Accommodation in New Spain:
Toward a Typology of Aztec Responses to Christianity”, 1982.
“Al respecto, Klor de Alva (ibid., p. 354) anota que: “Es obviamente imposible
identificar cudles aztecas pertenecen a cudles categorias a menos que tengamos al-
gxin comentario confiable y explicito o alusiones muy sugerentes que vayan més
alld de un simple descubrimiento de apariencia de elementos indigenas’.
"Ibid, p. 352.
68
INDIOs, MESTIZOs Y ESPANOLES
investigando la verdad [...] el sacrificio de hombres a estos idolos fue
invencién de los mexicanos [...] crecié como fue creciendo su potencia,
hasta venir a tanta ceguedad y error, como en el que estaban al tiempo
que los primeros conquistadores vinieron a esta tierra, que [...] fuera
ochenta aftos antes; porque, en aqueste tiempo, atin no habia memoria
desta diabélica invencién. De manera que, a imitacién de los mexica-
nos, se introdujo en toda esta tierra, a lo menos en esta citidad [Texco-
co], yen Tlacuba, Chalco, y Huexutzinco y Tlaxcala.
Podemos afirmar, entonces, que Pomar atribuye a los mexicas
la costumbre del sacrificio humano a fin de que su tesis sobre el
culto monoteista de Nezahualcéyotl cobre sentido.
Tampoco puede decirse, con una lectura superficial, que Alva
Ixtlilxdchitl juzgara la informacién indigena desde un punto de
vista plenamente occidental. Si comparamos su primera obra,
Sumaria relacién de todas las cosas..., con otra obra suya posterior,
Historia general de la Nueva Espafia,> advertimos cémo este autor,
estratégicamente, interpreta sus fuentes de informacién. Por ejem-
plo, la Sumaria relacién habla de la ruta de la migracién tolteca de
una manera bastante ambigua: los toltecas pasan lugares como
Huey Tlapalan, Tlapalantonco, Huey Xalan, Xalisco, Chimalhuacan
Atenco, Toxpan, Quiyahuitztlan Anahua, Zacatlan, Tutzapan, Tepetla,
etc., para llegar a Tulantzinco, y de ahi a Tula. En cambio, en
su Historia general, Alva Ixtlilxéchitl trata de demostrar el camino
més concretamente:
los cuales [toltecas] segtin parece por sus historias, fueron desterrados
de su patria, y después de haber navegado y costeado diversas tiertas
hasta donde es ahora California por la Mar del Sur, Megaron a la que lla-
maron Huitlapalan [Huey Tlapallan], que es la que al presente llaman el
Mar] de Cortés |...] Y habiendo costeado la tierra de Xalisco y toda la
costa del sur, salieron por e! puerto de Huatulco y andando por diversas
© Juan Bautista de Pomar, “Relacién”, 1986, p. 61.
® Se trata de la obra que se ha conocido con el nombre de Historia de la nacién
chichimeca. Hemos preferido referimnos a ella como Historia general de la Nueva Es-
pata por ser el titulo posiblemente original y que refieja mas la intencién del autor.
“ Fernando de Alva Ixtlilxéchitl, Obras historicas, 1985, t. I, pp. 266-268.
69
SONICAS INDIGENAS
tierras hasta la provincia de Tochtépec [Tuxtepec] que cae en la costa det
Mar del Norte; y habiéndola andado y ojeado, vinieron a parar en la
provincia de Tolantzinco [...]"*
Se observa que Alva Ixtlilxéchitl quita varios topé6nimos que
habia mencionado en la Sumaria relacién e inserta algunos nuevos
para que sus lectores contempordneos no conciban el relato mitica
sino hist6ricamente.
Lo mismo advertimos en la apropiacién territorial del centro de
México por Xélotl. Los actos ceremoniales narrados en la Sumaria
relacién, en los cuales se tiran flechas hacia los cuatro rumbos
del mundo“ y se queman espartos mientras el grupo recorre su
nuevo territorio en sentido opuesto al movimiento de las mane-
cillas del reloj, ya no aparece en la Historia general. En esta tilti-
ma obra, los topénimos que corresponden a los sitios por donde
pasaron los chichimecas de Xélotl son referidos, exclusivamente,
para demostrar la grandeza territorial de la chichimecatlalli.”” Estas
diferencias entre el primer trabajo de Alva Ixtlilxéchitl y su obra
posterior revelan sus esfuerzos por mostrar la historicidad de los
acontecimientos prehispdnicos a los lectores europeos. En otras
palabras, este historiador no acepté ciegamente los criterios occi-
dentales, sino que los manejé estratégicamente, consciente de que
para validar su discurso histérico en el contexto de la sociedad co-
lonial debia narrar el pasado prehispanico con esos criterios.
Ahora bien, si hablamos de valores occidentales, no podemos
negar su presencia en las obras de aquellos “continuadores” de la
tradicién prehispanica. Veamos unos ejemplos relacionados con
la visién cristiana de la historia indigena en las obras de dos au-
tores que Florescano cuenta entre los historiadores indigenas: la
‘5 [bid., t. IL, p. 10. El subrayado es el mio.
46 Tirar flechas hacia cuatro rumbos significaba en la época prehispanica la re-
ordenacién del mundo, 0 reproduccién del acto creativo que le habia dado origen.
Véase Cédice Chimalpopoca, 1992, pp. 3 y 6; Keiko Yoneda, “Cultura y cosmovisién
chichimecas en el Mapa de Cuauhtinchan No. 2”, 2002, v. I, pp. 125-128.
4 Fernando de Alva Ixtlilxéchitl, Obras histéricas, t. I, 1985, pp. 295-296; t. 2, pp.
14-15.
70
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
- Cronica mexicayotl de Alvarado Tezozémoc* y las Diferentes histo-
rias originales® de Chimalpain.
Alvarado Tezoz6moc, en los primeros pasajes de la Crénica
_ mexicdyotl, declara:
auh yn inhuehue nenonotzaliz tlahtolli yn huehue nenonotzaliz amoxtla-
cuiloli Mexico ynotica huililotiaque. yn huel topial yn in tlahtolli. ynic no-
tehuantin occeppa yn Topilhuan yn toxhuihuan yn tecohuan yn totlapallo-
huan yn totechcopa quicazque ynic mochipa noyehuantin quipiezque. tiquin-
cahuilitiazque yniquac titomiquillizque [...] (Nosotros hemos heredado
esta relacion, este escrito, de consulta de lo antiguo sobre Mexico. Este
discurso es efectivamente nuestro legado. Asi que también, al morir
nosotros, una vez més lo legaremos a nuestros hijos, nuestros nietos,
nuestra sangre, a nuestra nobleza, a quienes saldran de nosotros; de
esta manera ellos también lo guardaran para siempre.)
Si bien este pasaje ostenta una fuerte identidad del pueblo
mexica-tenochca, cuando el autor se refiere a su dios patrono,
éste es llamado “Diablo tetzahuitl Huizilopochtli” (diablo espan-
toso Huitzilopochtli) y “tlapic teutl Huitzilopochtli” (falso dios
Huitzilopochtli).*' Esto es, ademas del calificativo que se daba a la
divinidad desde tiempos prehispanicos, tetzahuitl, “cosa espantosa
o maravillosa”, el autor agrega el préstamo diablo o el término na-
huatl tlapic (falso). De esta manera, reconoce al Dios del cristianis-
mo como verdadero y condena al dios prehispanico a la falsedad.
Entonces qué pasaria con el papel de guia que desempefié este
dios para que los mexicas llegaran al sitio prometido, México-
Tenochtitlan? Al respecto dice el texto, refiriéndose a la salida del
pueblo desde Aztlan:
48 No se ha comprobado plenamente la autorfa de Alvarado Tezozémoc, sin
embargo, en este articulo tentativamente la tratamos como obra suya.
* Esta obra de Chimalpain contiene diez escritos diversos: las ocho Relaciones y
el Memorial breve acerca de la fundacién de la ciudad de Culhuacan.
50 Fernando Alvarado Tezoz6moc, Crénica mexicéyotl, 1992, p. 6. La traduccién
espajiola de las citas de textos nahuas en este articulo es mia, por lo cual las pagi-
nas indicadas en las notas corresponden a la versin original en néhuatl.
51 Ibid., pp. 13, 18.
aa
CRONICAS IND{GENAS
quimonequeltitzino yn cenquizca huey huecapan yn atlancatzintli yn atzon-
quizqui. y niteoyotzin Dios. (...] ininyeyan ynin netlaliayan ynic ye huallaz-
que in ye nican omotecaco |...]. ynic yn panyez. ynpanhuallaz ynpan motla-
liguiuh yn mellahuac tlanextli. y huan ynic quinhualmatizque in yehuantin
Espafioles me ynic quinnemiliz cuepaguihui. yhuan ynic huel momaguix-
tizque yn in yollia, yni manimazhuan, (el altisimo, infinito, inacabable,
imperecedero, divinisimo Dios quiso [...] que ellos ya salieran de su
morada, que vinieran a extenderse aqui [...] Entonces estard, vendré,
se estableceré en su tiempo la verdadera luz. Entonces les visitarén los
Espajioles, cuando vengan a cambiarles vida, entonces se salvarén con
éxito sus espiritus, sus 4nimas.)?
Chimalpain ofrece una visién cristiana atin més definida. Su
Primera relacién empieza con la historia biblica de la creacién del
mundo y con una discusién sobre Dios, lo cual es tipico para una
historia universal de su época. La parte de los anales —registro
de acontecimientos afio por afio— comienza en la Segunda rela-
cién, con el aiio ce tochtli (1-conejo) que no contiene ningiin acon-
tecimiento. El siguiente afio, ome dcatl (2-cafia), dice que ocurrié la
primera foxiuhmolpilia (atadura de afios). El tercero, eyi técpall (-
pedernal) tampoco cuenta con ningtin suceso y lo que encontra-
mos en seguida es una narraci6n larga que corresponde a la vida
de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte. Después,
por fin, aparecen en la escena los antiguos teochichimecas, quie-
nes parten de su lugar de origen, Teocolhuacan-Aztlan.™ Sin em-
bargo, Chimalpain pasa enseguida a la descripcién de las cuatro
partes del mundo: Europa, Asia, Africa y el Nuevo Mundo.® En
8 [bid,, pp. 12-13. La traduccién espafiola es mia.
Aunque las Diferentes historias originales estén escritas en nahuatl este passe
que trata la vida de Jesucristo esta narrado en espafiol, después de lo cual sigue
tuna traduccién al nahuatl del mismo texto. Cfr. Domingo Francisco de San Antin
Muiién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Primera, segunda, cuarta, quinta y sexta rel-
ciomes de las Différentes Histoires Originales, 2003, pp. 34-40.
S Aqui no se trata de Teoculhuacan y Aztlan como dos sitios distintos, sino
‘como uno mismo.
' Esta parte es la traduccin casi literal al nahuatl de un pasaje del Repertorio de
los tiempos, y historia natural desta Nueon Espaiia escrito por el cosmégrafo real En-
72
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
fin, al leer las relaciones Primera y Segunda de Chimalpain, encon-
tramos un discurso cuyos protagonistas son Dios y Jesucristo.
Esto no quiere decir que la narracién no tenga nada que ver
con los indigenas de tiempos antiguos, sino que el autor sittia su
historia dentro del marco histérico de la cristiandad. Por lo tan-
to, mas de una vez corrige la informacién indigena, diciendo que
“amo quinamiqui yn christiano xiukpohualli” (no concuerda con la
cuenta cristiano [sic] de afios)® y llama a Huitzilopochtli “tlacate-
célotl”, uno de los términos que los frailes utilizaron para explicar
el “diablo” a los ne6fitos que catequizaban.” Desde luego, sus su-
puestos lectores eran catdlicos, cuya atencién llama diciendo “yn
ac tehuatl yn tichristiano [...] xicmoneltoquiti gan huel ce nelli Dios”
(td, quienquiera que seas, tu, cristiano [...] cree en el tinico y ver-
dadero Dios).
De esta manera, aunque Alvarado Tezozémoc y Chimalpain
escriben en ndhuatl, siguiendo el estilo de xiuhématl, facilmen-
te observamos concepciones europeas en sus obras. Todos estos
ejemplos muestran la dificultad de dividir con una linea clara a
los autores nativos no europeos en dos categorias fijas: “indige-
nas” y “mestizos”.
rico Martinez. Cfr. Yukitaka Inoue Okubo, “Visién sobre la historia de un indigena
del siglo xvii novohispano”, 2001, p. 50.
% Domingo Francisco de San Antén Mufién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin,
Séptima relacién, 2008, p. 18.
© En realidad, los frailes intentaron varias formulas para explicar el concepto
del diablo. En cuanto al término tlacatecéiot! habia otros que proponian no usarlo,
remplazéndolo por el préstamo castellano diablo. Véase Yukitaka Inoue Okubo,
“"Tesis sobre el culto al dios tinico", 2000, p. 217. Chimalpain parece estar usando
indistintamente las dos palabras, tlacatec6lot! y diablo. Cfr. Domingo Francisco de
San Antén Mufién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Memorial breve acerca de Ia fun-
dacién de la ciudad de Culhuacan, 1991, pp. 18-34.
5* Domingo Francisco de San Antén Mufién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin,
Primera, segunda, cuaria, quinta y sexta relaciones, 2003, p. 60.
73
CRONICAS INDIGENAS
“MESTIZAJE” E “IDENTIDAD”
Hemos visto hasta aqui las dificultades que presenta la divisign
mestizo/indio para el andlisis de las crénicas. Ademés, tendremos
que reconocer la problematica que se deriva del término “mes.
tizo”. Décadas antes, cuando Garibay Kintana traté de definir a
“los historiadores mestizos”, decia: “Con el nombre de “historia.
dores mestizos” intento designar a los que escribieron tratados
de caracter hist6rico sobre la antigiiedad prehispénica, fundados
en documentos primitivamente recogidos en lengua néhuatl. No
importa que sean de procedencia racial espafiola [..] o que leven
mezcla efectiva de dos sangres [...] El “mestizaje” de que aqui ha-
blo nada tiene que ver con la raza’?
Ciertamente, el cambio y la transformacién estan presentes en
cada fase del proceso histérico de la cultura autéctona después de
la conquista, en el mismo sentido en que las culturas occidentales
también han sufrido cambios en sus distintas épocas.” Un cambio
drastico generado por la conqujsta espafiola es, obviamente, el
mestizaje: éste no solo era raci APSino tarabign cultural. Polo tar
to, no podemos ignorar jamés el contexto, circunstancias y condi-
ciones hist6ricas en que las obras fueron compuestas.
Aqui valdré la pena revisar la opinién de Salvador Velasco,
quien propone el uso del término “discurso transcultural” en lugar
de hablar de la “crénica mestiza”.*' Un punto de critica importante
» Angel Maria Garibay Kintana, Historia de la literatura néhuatl, 1992 [195351],
p. 789,
® Con esto, desde luego, no pretendemos negar el concepto de “larga durz-
cién” de Fernand Braudel, que Alfredo L6pez Austin aplica al cambio lento, csi
imperceptible de elementos nucleares del pensamiento mesoamericano. Véase Al-
fredo Lépez Austin, “La cosmovisién mesoamericana”, 1996, p. 472, y Los mits de
tacuache. Caminos de la mitologia mesoamericana, 1996, pp. 390-391.
| Salvador Velasco, “Historiografia y etnicidad emergente en el México o>
lonial: Fernando de Alva Ixtlilxschitl, Diego Mufioz Camargo y Hernando Al
varado Tezozémoc”, 1999, pp. 3-4, 30. Velasco usa el concepto de “transcultura
cin” baséndose en Fernando Ortiz. Seguin este tiltimo, el término “expresa mejor
las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra”, que hablar de
“aculturacién”, la cual significa “adquirir una distinta cultura” e “implica también
necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura procedente”. Ibid, p.31,n.71
74.
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
que desarrolla este investigador es el manejo de la nocién de “mes-
tizo” y de “mestizaje”, de la cual dice: “Al decir que son ‘mesti-
zos’ por el modo de produccién de sus discursos historiograficos
se escamotea el sentido politico e ideolégico de estas obras his-
toricas”.“* Asi, Velasco propone dar importancia al espacio de
enunciacién, y concluye que el sujeto historiografico “construye
una emergente identidad heterogénea” y “busca negociar entre
dos culturas y construir un espacio de enunciaci6n en la situacién
colonial”.
El abandono del término “mestizo” que propone Velasco
concuerda con lo que hemos discutido acerca de la concepcién
de “lo indigena”. Considerar que un Alvarado Tezozémoc o un
Chimalpain no eran tan “indigenas” (es decir, “prehispanicos”) y
por ello denominarlos “mestizos” en concordancia con la opinion
de Garibay Kintana implicaria quedarnos de nuevo en el anacronis-
mo ya criticado equiparando “lo indigena” con “lo prehispanico”.
La discusién de Velasco es sugerente cuando pensamos en las
circunstancias histéricas en que cada cronista escribié sus obras.
Para un individuo de la segunda mitad del siglo xvI 0 principios
del xvil —ya sea considerado en la sociedad novohispana como
indigena, ya como mestizo—, sostener que el Dios del cristianis-
mo no fuera el tinico Dios verdadero hubiera podido significar
Ja pérdida absoluta de su lugar social. Semejante duda acerca de la
existencia y caracter del Dios cristiano nunca le surgia a una per-
sona nacida después de la conquista y crecida sobre las bases edu-
cativas del catolicismo. Discutir si uno u otro autor creian verda-
deramente en el cristianismo seria un debate demasiado filoséfico
y dificil de probar, y quedaria mas alla de nuestro propésito. Pero
debemos enfrentarnos con el problema de la autoidentificacién
que presenta cada autor en las obras revisadas, la cual, evidente-
mente, debié ser diferente a la de un hombre prehispanico.
Nos parece peligroso, sin embargo, presuponer una “identidad
étnica” exclusiva 0, segtin la terminologia de Velasco, una “etni-
cidad” tinica para cada cronista. En realidad, al hablar de los in-
© Ibid., p. 3.
% Ibid., p. 32.
75
CRONICAS IND{GENAS
digenas y sus descendientes novohispanos la definicién dela “e.
nia” es problematica. Si se trata de grupos de hombres basado;
en la unidad territorial (texcocanos, tlaxcaltecas, chalcas, etc.), se
perderan de vista las condiciones diversas derivadas de la domi.
nacién espaftola. Si definimos una “etnia” en el sentido modemo,
a base de consanguinidad, ignoraremos lo que ellos mismos s
sentian, porque es improbable que uno se sintiera pertenecer a |,
etnia “nahua”, a la “maya”, etcétera.
Asimismo, hay que advertir que la “identidad” es un concept
bastante moderno, cuya enorme difusién en el siglo xx ha genera.
do una especie de obsesién, creando la impresién de que un hom- |
bre siempre debiera tener una “identidad” fija, 0 que nadie pue.
de vivir sin ella. Pero, en realidad, la identidad no tiene que ser |
siempre nica, sino que puede ser plural y variable. Pensemos,
por ejemplo, en un descendiente indigena que mantenia lazos con
los herederos de la casa real de su lugar de origen, pero que vivia
en la sociedad de los espafioles: podia ser un latino o persona his.
panizada para la sociedad indigena y a la vez. podia actuar como
un “indio” verdadero en el mundo de los espafioles. Entonces,
habra que tener en cuenta que para un autor de ascendencia in-
digena que vivié la situacién colonial, su manera de identificars
variaba en momentos distintos, segiin la posicién de enunciacién
y el receptor del discurso por él enunciado.
Como un ejemplo de lo plural que pudo ser la identidad de
un solo autor, veamos el caso de Chimalpain. Tradicionalmente
se le ha considerado como cronista de la regién de Chalco y de
identidad chalca.“ De hecho, obtuvo una considerable cantidad
de informacién de sus fuentes chalcas.® Ademés, cuando habla de
“nosotros” o “nuestros abuelos”, se refiere claramente a los habi-
tantes de esa regin y nunca habla de “nosotros” al referirse a los
Véase, por ejemplo, Enrique Florescano, Memoria indigena, 1999, pp. 2622;
Elke Ruhnau, “Chalco y el resto del mundo. Las Diferentes historias originals de
Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin”, 2002, pp. 455-456.
© Domingo Francisco de San Ant6én Mufién Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin,
Octava relacién, 1983, pp. 110-111.
76
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
otros grupos, como los mexicas 0 los acolhuas.® Entonces, se pue-
de afirmar que Chimalpain se sentia pertenecer al grupo indigena de
la regi6n chalca.
Sin embargo, habraé que fijarse en los pasajes en que
Chimalpain se identifica de otras maneras. En su Diario aparece
repetidas veces el término timacehualtin “nosotros los macehua-
les”. El macehualli puede significar “plebeyo”, es decir, contra-
parte del pilli (noble); pero su sentido original parece haber sido
“vasallo”,*” y asi, en la época colonial lleg6 a significar también
“indio”. Chimalpain, asumiendo este significado ya colonial, se
considera a si mismo como uno de esos “indios” en la sociedad
colonial. Asi, Chimalpain aplica el término maceliualli en contraste
con el de “espajioles”, e incluso encontramos que en un pasaje ha-
- bla de “timacehualtin indios” (nosotros los macehuales indios).”
Por otra parte, hay pasajes en que Chimalpain hace una dife-
renciacién importante entre esos “indios”. Distingue de manera
_ muy clara la nobleza frente a los plebeyos. Declara que los indi-
genas nobles eran, igual que la nobleza europea, gente escogida
como tal por Dios:
yn cequintin espatoles un mahuiztic eztli ypan, oquinmochihuilli totecuyo
Dios, no techmahuiztilia, techmotlacotilia [...] (a algunos espafioles, nues-
tro sefior Dios los creé de sangre noble, y también a nosotros nos hon-
16 y nos distinguis [...]).”°
Domingo Francisco de San Antén Mufién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin,
Primer amoxtli libro. 3° relacién de las Différentes Histoires Originales, 1997, pp. 170, y
Séptima relacién, 2003, pp. 28, 130.
® Alonso de Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y cas-
tellana, 1992, fs. 116r, 50v.
® En la primera mitad del siglo XVII, el término ya habia cobrado este nuevo
significado: “indios” 0 “naturales”, segtin lamaron los espafioles al conjunto de
los habitantes de las tierras americanas. Véase Horacio Carochi, Grammar of the Mex-
ican Language, with an Explanation of Its Adverbs (1645), 2001, pp. 314, 332, 402, 416.
Domingo Chimalpahin, Diario, 2001, pp. 197, 232, 394, 398.
™ Domingo Francisco de San Antén Mufién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin,
Primera, segunda, cuarta, quinta y sexta relaciones, 2003, p. 290. La traducci6n espa-
- fiola es mia.
(CRONICAS INDIGENAS
Asi, Chimalpain muestra su actitud rigurosa para la distincién q.
los pipiltin nobles y los macehualtin plebeyos. También hace la cis
tinci6n entre flatoani y cuauhtlatoani y entre tlatocapilli y cuauhpil,
esto es, apunta cuidadosamente si un gobernante 0 un seitor er
de origen realmente noble. Asimismo, para las personas indige.
nas nobles de la época colonial utiliza con cautela los préstamos
castellanos “don” y “dofia’, que entre los espafioles también «
aplicaban tinicamente de manera limitada. Esta forma de conside.
rarse miembro de la nobleza indigena podria ser resultado de
lazos estrechos entre varias familias nobles de distintos altepene,
que se ejercia desde antes de la conquista a través de alianzss
matrimoniales.”
Entonces, si hablamos de la “identidad” de Chimalpain, ten.
dremos que captarla al menos en tres 0 quizd cuatro registros,S
presenta como: 1) originario de Chalco; 2) indfgena en la sociedaé
colonial; 3) miembro de la nobleza indigena; y desde luego, 4) fs
cristiano.
INTERRELACION DE LOS AUTORES U OBRAS
Hay términos recientemente acufiados para referirse a los textos
historiograficos elaborados en el periodo colonial cuyos tems
abarcan la vida e historia indigenas: crénicas u obras “de tradiciin
indigena” y “de tradicién néhuatl’,” Esta terminologia represen
muy bien la problematica que hasta aqui hemos venido revisar
do. La primera expresién se refiere a las obras historiogréficas
compuestas con base en la informacién indigena; la segunda, l
mismo, pero limitandose a las del rea de la cultura ndhuatl. Eso
quiere decir que se incluyen ahi las crénicas escritas por algunos
espafioles, por ejemplo, la Historia general de las cosas de la Nues
7! Un ejemplo colonial de tal matrimonio es el caso de la casa ocotelula
Tlaxcala, que era la unién de la familia Maxixcatzin con la Pimentel de Texcos
(descendientes de Nezahualpilli).
® José Rubén Romero Galvan (coord.), Historiografia mexicana, 2003, pp. 123
Miguel Pastrana Flores, Historias de la Conquista, 2004, p. 9.
78
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
Espaiia del franciscano Bernardino de Sahagtin y la Historia de las
Indias de la Nueva Esparia e islas de Tierra Firme del dominico Diego
Duran, que incorporaron gran cantidad de informaci6n indigena.
El empleo de estos términos sugiere la imposibilidad de conside-
rar separadamente las obras hechas por los europeos y las que
escribieron los descendientes de los indigenas. En algunos casos,
estos dos tipos de autores compartian una misma o muy parecida
fuente de informacién. Ademas, muchas veces transcriben entre
ellos los datos contenidos en sus obras, aun cuando los autores no
legaron a conocerse directamente.
A pesar de que en algunos casos podriamos diferenciar la vi-
sién “espanola” o “indigena” que muestran estas obras, en otros
la tarea no sera tan simple. Un ejemplo, quizas el caso mas com-
_ plicado, seria la Historia general de las cosas de la Nueva Espafia que
redacté Sahagtin. Ahi pudo aparecer —no siempre, pero repetidas
veces— la voz del autor/recopilador de mente espajfiola y ecle-
sidstica. Al mismo tiempo, la obra recoge y muestra la voz nativa
de los informantes indigenas que ayudaron a Sahaguin.
De este modo, los conjuntos de obras categorizados como “in-
digena”, “espafiol” o “mestizo”, aun cuando aceptemos la idea
clasificatoria, no existieron aisladamente. Por ello, nos parece mas
_ conveniente verlos en su totalidad, considerando la influencia e
interrelacién entre las obras 0 entre los cronistas. Tanto la infor-
macién hist6rica como el pensamiento, o algunos conceptos con-
cretos, podian entrecruzarse y afectarse positiva o negativamente.
Esto no s6lo entre las obras contempordneas, sino también entre
las de distintas etapas histéricas: un autor o sus obras pudieron
afectar a otro posterior, dandole ideas clave o haciéndole desarro-
llar nuevas perspectivas e interpretaciones histdricas.
Veremos aqui un ejemplo de tal fenémeno: es el caso de la re-
lacidn entre el conocido criollo de la segunda mitad del siglo xvi,
Carlos de Sigitenza y Géngora, y las obras que Alva Ixtlilxéchitl
habia dejado escritas en la primera mitad del mismo.
Don Carlos de Sigiienza y Géngora es un intelectual barroco
que, junto con su contempordnea Juana Inés de la Cruz, ha sido
considerado como precursor de expresiones ideolégicas crio-
llas patridticas —o nacionalistas, en términos de algunos inves-
79
CRONICAS INDIGENAS
tigadores— de tiempos posteriores.” En algunas de sus obras
este autor expresa el amor a su “patria” americana, y asi, alaba
la “grandeza mexicana”, de manera similar a la obra de Bernardo
de Balbuena.” Ve su tierra natal como lugar elegido y privilegi
do por Dios, y lo plantea a través de la aparicién de la Virgen de
Guadalupe y de la supuesta preevangelizacién americana por el
apéstol santo Tomds. Ademés, busca ligarse con la historia an-
tigua de su patria y equipararla con la antigiiedad europea. Un
ejemplo serian las virtudes de los reyes mexicas, que Sigienza y
Géngora disefié y represent6 en un arco triunfal, hecho en 1680
para recibir al nuevo virrey, y que explicé en su obra titulads
Teatro de virtudes politicas que constituyen a un principe: advertidas en
os monarcas antiguos del Mexicano Imperio.”>
El elogio de las tierras mexicanas y parte de su visidn provi-
dencialista (especialmente el sentido religioso que da a Hemén
Cortés y a su conquista de México) seran comprensibles al revi-
sar y comparar con obras de algunos escritores criollos anteriores
a él Pero, a través de esta comparacién, seria dificil explicar
apropiacién que intenté Sigiienza y Géngora del pasado prehis-
panico, o su plan de equiparar la antigiiedad mexicana prehispé-
nica con las culturas clésicas occidentales. En esta labor del sz-
bio criollo destaca la identificacién del apéstol santo Tomas con
Quetzalcéatl.
Solange Alberro, Del gachupin al crollo. O de cémo los expats de México de
javon de serlo, 1992, p. 193. Hay muchos estudios sobre Sigiienza y Géngora, e
pecialmente los que estudian su importancia ideolégica en el pensamient ci
lo. Por ejemplo, véase David A. Brading, Orbe indiano, De la monarqui cas 1
la reptblica crilla, 1492-1867, 1991, pp. 395-405; Laura Benitez Grobet, Lr sb &
historia en Carls de Sigitenza y Géngora, 1982, pp. 108-116
% Llama a su tierra natal “patria” y a veces “América”, que parece reese
vagamente al mbito geogréfico correspondiente a Nueva Espafa. Cir. Carls de
Sigtienza y Géngora, Teatro de virtudes politica, 1986, pp. 6, 12, 143; Paras
tal, 1995, pp. 51, 74. Es probable que le ayudara a formar su amor paritico es
obra poética de Bernardo de Balbuena (La grandeza mexicana, 1990 [197
124), primeramente publicada en 1604, que menciona Sigtienza en sus obras
Carlos de Sigitenza y Géngora, Teatro de virtudes, 1986, pp. 1-148.
® Me refiero a los escritos de autores criollos como Juan Sudrez de Pera
tonio de Saavedra y Guzman y Baltasar Dorantes de Carranza, Para cada
A
80
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
Para reivindicar la historia prehispanica, Sigiienza y Gongora
consideré de primera importancia las fuentes de origen indige-
na. De hecho, lamenté que “quando todos [los de nuestra Nacion
Criolla] nos preciamos de tan amantes de nuestras Patrias, lo que
de ellas se sabe se debe 4 estrangeras plumas”.” Asi, para com-
probar que un apéstol primitivo habia traido la fe cristiana antes
de que vinieran los espafioles, traté de recurrir a evidencias anti-
guas.
__ Para conocer la tesis de Sigitenza y Gongora sobre la preevan-
gelizacién por Quetzalcéatl-santo Tomas tenemos poca infor-
maci6n, ya que se ha perdido la obra dedicada al tema, Fénix del
Occidente. No obstante, tenemos por lo menos un resumen de la
obra desconocida, hecho por Sebastian de Guzman y Cordova,
quien escribio el prdlogo de la Libra astronémica y filosdfica.”* Dice:
Fénix del Occidente, Santo Tomas Apéstol hallado con el nombre de
Quetzalcéatl entre las cenizas de antiguas tradiciones conservadas en
piedras, en teoamoxtles tultecos y en cantares teochichimecos y mexi-
canos. Demuestra en él haber predicado los apéstoles en todo el mun-
do y por el consiguiente en la América, que no fue absolutamente in-
cégnita a los antiguos. Demuestra también haber sido Quetzalcéatl el
glorioso apéstol Santo Tomé, probandolo con la significacién de uno y
otro nombre, con su vestidura, con su doctrina, con sus profecias, que
expresa; dice de los milagros que hizo, describe los lugares y da las
sefias donde dejé el santo apéstol vestigios suyos, cuando ilustré estas
partes donde tuvo por lo menos cuatro discipulos.”
estos, véase Yukitaka Inoue Okubo, “El escribir colonial del pasado prehispénico:
anilisis historiogréfico de obras indigenas del centro de México”, cap. V, 1.2, 2005.
También hay un estudio de Ross, quien compara a Sudrez de Peralta con Sigiienza
y Géngora. Véase Kathleen Ross, “Sigiienza y Géngora y Sudrez de Peralta: dos
lecturas de Cortés”, 2002.
” Carlos de Sigitenza y Géngora, Teatro de virtudes, 1986, p. 34.
7 Sebastian de Guzman y Cérdova era amigo de Sigiienza y Géngora y fue
quien apoyé la publicacién de su Libra astronémica y filosofica.
® Carlos de Sigiienza y Géngora, Libra astronémica y filosdfica, 1984, p. 16.
81
CRONICAS IND{GENAS
Podemos ver que entre sus evidencias Sigiienza y Géngora ha-
blaba del teoamoxtli (“libro divino”) tolteca, asi como de otros ves-
tigios arqueolégicos en piedra y, ademas, de los cantos antiguos,
Estos ultimos posiblemente eran parecidos (0 acaso idénticos) a
los que conocemos hoy dia como Cantares mexicanos 0 los llama-
dos Romances de los Sefiores de la Nueva Espafia.
Ademéas, contamos con un tratado suyo conocido como
Anotaciones criticas,® del cual, aunque se conserva incompleto, po-
demos obtener algunos datos de su discusién. El autor se refiere a
las obras de Gregorio Garcia y de Antonio de Calancha, quienes
sostenian la tesis de la preevangelizacién.*! También menciona a
Luis Becerra Tanco, autor guadalupano, y a su descubrimiento de
un hombre —llamado Didimus— en un cédice indigena. Sigiienza
y Géngora sostiene que este hombre era el propio santo Tomas.”
Asimismo, el autor criollo describe el aspecto “civilizador” de
Quetzalcéatl-santo Tomas, y dice que “ensefioles la quenta de los
afios, y discurro yo que tambien les ensefiaria los caracteres”.®
% Se trata del escrito llamado tanto Anotaciones criticas sobre el primer apéstol de
Nueva Espafia y sobre la imagen de Guadalupe de México como Anotaciones criticas a las
obras de Bernal Diaz del Castillo y P. Torquemada, que hoy s6lo se conserva parcial-
mente.
81 Carlos de Sigiienza y Géngora, “Anotaciones criticas sobre el primer apéstol
de Nueva Espafia y sobre la imagen de Guadalupe de México”, 2002, p. 376. Gre-
gorio Garcia es dominico y autor del Origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias
Occidentales y de la Predicacién del Evangelio en el Nuevo Mundo viviendo los apéstoles,
publicados respectivamente en 1607 y en 1625. Antonio de Calancha es autor agus-
tino que compuso la Crénica moralizada del Orden de San Agustin en el Peri publica-
da en 1639. Sigiienza también alude a los dos autores en su Teatro de virtudes. Cf
Carlos de Sigiienza y Géngora, Teatro de virtudes, 1986, pp. 39, 67-68.
® Carlos de Sigiienza y Géngora, “Anotaciones criticas”, 2002, p. 376. En la
obra de Becerra Tanco, Origen milagroso del Santuario de Nuestra Sefiora de Guadal-
upe, publicada en 1666, no encontramos tal mencién, aunque habla de “Un mapa
de insigne antigiiedad, escrito por figuras y caracteres antiguos de los naturales,
en que se figuraban sucesos de més de trescientos afios antes que aportasen los
espaiioles en este reino”. Es también posible que la referencia de Sigiienza se re-
fiera a la segunda edicién aumentada de la obra, aparecida en 1675 bajo el titulo
Felicidad de México. Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda (eds),
Testimonios hist6ricos guadalupanos, 1982, pp. 309-333.
® Carlos de Sigiienza y Géngora, “Anotaciones criticas”, 2000, p. 376.
82
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
Entonces, Sigiienza y Géngora conocia bien las discusiones
acerca de la posible evangelizacién americana en la antigiiedad.
_Aparte de las obras de Garcia y de Calancha, es posible que co-
-nociera las de Juan de Tovar y de Diego Duran, cronistas que an-
_teriormente habjan escrito acerca de la posible identificacién de
-Quetzalcéatl con un apéstol primitivo.** Lo que ahora necesitaba
Sigiienza y Géngora era encontrar evidencias y elementos concretos
en la antigiiedad mexicana que sirvieran para comprobar esta tesis,
y precisamente es cuando el criollo recurre a sus fuentes indigenas.
Sigiienza y Gongora menciona en algunas obras suyas a
Alva Ixtlilxdchitl y lo llama “Cicerén de la lengua mexicana”.
También sabemos que el autor criollo fue heredero de la coleccién
de libros y manuscritos que habia poseido Alva Ixtlilxéchitl, a tra-
_vés del hijo de éste.*° Asi, seria mds razonable pensar en alguna
_influencia de las obras de este cronista, cuyos manuscritos se en-
_contraban en dicha coleccién.
De hecho, Alva Ixtlilxéchitl, en su Sumaria relacién, también ha-
bla de la existencia de un libro prehispanico llamado teoamoxtli,
que mand6 hacer el sabio tolteca Huematzin o Huemac. De su
contenido, dice:
[Huematzin] junté todas las historias que tenian los toltecas desde
la creaci6n del mundo hasta en aquel tiempo, y las hizo pintar en un.
libro muy grande, en donde estaba pintado todas sus persecuciones
y trabajos, prosperidades y buenos sucesos, reyes y sefiores, leyes y
buen gobierno de sus pasados, sentencias antiguas y buenos ejemplos,
templos, idolos, sacrificios, ritos y ceremonias que ellos usaban; astro-
logia, filosofia, arquitectura y demas artes, as{ buenas como malas, y
un resumen de todas las cosas de ciencia y sabiduria, batallas préspe-
ras y adversas y otras muchas cosas [...].°”
Jacques Lafaye, Quetzalcéatl y Guadalupe. La formacién de la conciencia nacional
en México, 1985 [1974], pp. 251, 256.
Carlos de Sigiienza y Géngora, Paraiso occidental, 1995, pp. 52-53, y Piedad He-
royca de Don Fernando Cortés, 1960, p. 65.
% Fernando de Alva Ixtlilxéchitl, Obras histéricas, t. , 1985, pp. 392-402; Elias
Trabulse, Los manuscritos perdidos de Sigiienza y Géngora, 1988, pp. 31, 51, 61.
*7 Fernando de Alva Ixtlilxéchitl, Obras historicas, t. I, 1985, p. 270.
83
CRONICAS INDIGENAS
Se trata precisamente del teoamortli tolteca que dec
Sigitenza y Géngora. Pero, qué relacién tenia este toa
que habla Alva Ixtlilxéchitl, con un apéstol primitivo en Armée
o con su difusién de la fe cristiana? La respuesta se encuen
su otra obra ya mencionada, la Historia general. En ésta el cre
ta habla acerca de un hombre llamado tanto Quetzaletiet! cm
Huemac, quien vino al centro de México en la época de ke of
meca-xicalancas. Segiin el cronista, este hombre les ensefis
obras y palabras el camino de la virtud”, “evitandoles los vices
y pecados, dando leyes y buena doctrina” y fue “el primero gue
adoré y colocé la cruz”, a la que llamaron Quiyahuiztéot! (“dios e
Ja lluvia”), Chicahualiztéotl (“dios de la fuerza") 0 Toriacacushs
(“arbol de sustento”); el personaje permanecic en la regidn, espe
cialmente en Cholula, pero “viendo el poco fruto que hacia con
su doctrina” partié hacia el Oriente, saliendo de las costas de
Coatzacoalcos. Aunque Alva Ixtlilxéchitl no menciona el nom-
bre de santo Tomés ni de ningiin otro apdstol, lo identifica cn un
apéstol de Jesucristo, como vemos claramente en la siguiente citz
“Y segiin parece por las historias referidas y por los anaes, sue
dié lo suso referido algunos afios después de la encamaciin de
Cristo sefior nuestro [...] Era Quetzalcdatl hombre bien dspuesta
de aspecto grave, blanco y barbado. Su vestuario era una tins
larga”.
Aunque no encontramos ninguna mencién directa a Ah
Ixtlilxéchitl en los pasajes de Sigiienza y Géngora tocantes a su
tesis de la preevangelizacién, no pareceria mera coincidencia ls
idea del libro divino tolteca y el papel civiizador del apéstolenla
‘América precolombina.
Alva Ixtlilxéchitl hizo una serie de interpretaciones histéri
de sus fuentes en vista de la defensa de la “religiosidad” de los
indios prehispdnicos, la cual estarfa estrechamente ligada cv
“cristiandad” de sus contemporéneos.” Sigtienza y Géngor
Ibid, tL p.8.
© bid, t 1, pp. 89.
® Yukitaka Inoue Okubo, “El escribir colonial del pasado prebispii
IV. 22, 2005.
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
quien escribié sus obras unas décadas después de él, a su vez in-
terpreté y combiné lo narrado en los dos textos distintos de Alva
Ixtlilxéchitl, para comenzar su btisqueda de las evidencias prehis-
panicas de la preevangelizacién americana.
No podemos saber exactamente cudles fueron las evidencias
que el sabio criollo logré encontrar, ya que muy poco de lo que
escribié sobre el tema se ha encontrado hasta ahora. Sin embar-
go, cabe pensar que la informacién que ofrecian las obras de Alva
Ixtlilxéchitl habia inspirado a Sigiienza y Géngora, y que éste, al
menos en parte, utilizé las fuentes legadas por aquél.
LAS “CRONICAS INDIGENAS” EN LA HISTORIOGRAFIA
NOVOHISPANA
Hasta aqui hemos hecho una revisi6n de las miradas contemporé-
neas hacia las cr6nicas indigenas, intentando una lectura de algu-
nas obras. Ahora recapitularemos los problemas y presentaremos
una nueva propuesta.
La divisién més simple en dos grupos dicotémicos —indige-
na y espafiol— que se ha utilizado para clasificar la historiografia
colonial sera esquematizada como aparece en el cuadro I. Junto
a esta taxonomia, quienes han visto los aspectos occidentalizados
de ciertos autores de sangre mezclada han sugerido una divisin
en tres categorias, sintetizada en el cuadro II. Un elemento que los
dos esquemas comparten es la linea divisoria fija, la cual hemos
ctiticado demostrando que dificilmente se puede trazar.
Otro elemento que estas dos perspectivas tienen en comtin es
la falta o insuficiencia de historicidad que conceden a las obras
clasificadas. Es decir, contrariamente a lo que ambas sugieren,
un autor no siempre representa la visin de un grupo especifico
(una casa noble, un altépetl, etc.) dentro del mundo indigena. Hay
que recordar que esos grupos experimentaron notables cambios
y transformaciones a lo largo de las décadas subsecuentes a la
conquista espaiiola. Aunque es verdad, hasta cierto punto, que
un Pomar o un Alva Ixtlilxéchitl representan la visién histérica
texcocana, ya que utilizaron una considerable cantidad de fuen-
85
CRONICAS INDIGENAS
86
Cuadro 1
lieserseeseenaengg-=esstae-aes- apr -e-vseey-sapeaenaenmeesenomemeiraa|
Categorizacién simple en dos grupos o categories
CRONICAS Espaitolas CRONICAS Indigenas
ConQuistapores Mexicas
(Cortés, Diaz del Castillo) (Tezozémoc)
TLAXCALTECAS
EcuesiAsricos (Muitoz Camargo)
(Gahagtin, Durén)
ACOLHUAS
(Pomar, Ixtlilxéchitl)
CRIOLLOS
(Suarez de Peralta, Sigiienza y CHatcas
Géngora) (Chimalpain)
eteétera etcetera
Cuadro I
Categorizacién simple en tres grupos o categorias
CRONICAS Espafiolas CRONICAS Mestizas_ | CRONICAS Indigenas
(Occidentalizado) —_ | ({ndgenas tradicionaes)
ConQuistaDoRes
(Cortés, Diaz del Castillo)
Pomar Tezozémoc
EctestAsticos Munoz Camargo Castillo
(Gahagiin, Durén) Ixtlibeéchitl Chimalpain
CrioLLos etcétera etcétera
(Suarez de Peralta,
Sigiienza y Géngora)
etcétera
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
tes informativas de su region, es también cierto que cada uno es-
cribié su obra en circunstancias histéricas propias. Estas, desde
luego, no fueron iguales a las de los texcocanos del momento de
la conquista ni los nobles de la época de Nezahualcdyotl. Asi, he-
mos sugerido la posibilidad de explorar la interrelaci6n que pudo
haber entre autores u obras categorizados normalmente en gru-
pos distintos, ya que los cronistas aqui analizados vivieron en el
mundo colonial y escribieron bajo su contexto histérico.
Entonces, nuestra propuesta es eliminar el trazo de fronteras
claras y delineadas para pensar simplemente en los dos extremos
del espectro etnocultural novohispano: indigena y espaiiol (cua-
dro If). En otras palabras, preferimos alejarnos de una categori-
zacién minuciosa que tiende a establecer una separaci6n inflexible
entre los objetos agrupados, para suponer sdlo los dos extremos
| Cuadro IIT
| Esquema propuesto
| CRONICAS Espafiolas! CRONICAS Indigenas
| (TRADICION MAS OCCIDENTAL) ' (TRADICION MAS INDIGE Na)
|
(| es
a
oS
><
87
CRONICAS IND{GENAS
de una misma cuestién. No se trata de formular una divisién con
compartimientos estancos, sino de verlo todo como si fuera una
escala de gradaci6n similar al espectro de los colores. Recordemos
que la conceptualizacién de los colores —es decir, el punto don-
de se trazan las fronteras para determinar una denominacién de
color— es arbitraria y varfa entre culturas distintas.”' Por lo tanto,
asi como no negamos definitivamente la denominacién de los co-
lores que hacen otros idiomas, pero si admitimos que es tentativa
y arbitraria, tampoco estamos sugiriendo el abandono total de los
términos “indigena”, “espafiol” o “mestizo”, que si sirven para re-
ferirse, grosso modo, a los cronistas o sus obras. Nuestra discusién
es mas bien epistemolégica: tenemos que reconocer que la deno-
minaci6n es provisional y no debemos percibirla como absoluta.
Asimismo, proponemos ver el esquema diacrénicamente, como
queda sefialado con las flechas en el Cuadro III, que indican el
transcurrir del tiempo. De esta manera, apreciaremos la influen-
cia e interaccién que pudo haber entre distintos autores. Basados
en este esquema, trazaremos y captaremos el flujo y reflujo tanto
de informacién como de ideas.
Por ejemplo, sabemos que Alva Ixtlilxdchitl utilizé la obra
de Pomar como una de sus fuentes,” y que Chimalpain fue co-
pista de la Crénica mexicdyotl de Alvarado Tezozémoc.® Mufioz
Camargo utilizé algunas fuentes franciscanas, y Alva Ixtlilxéchitl
también conocia la recopilacién de Bernardino de Sahaguin.™ Juan
Por ejemplo, hay pueblos (como algunos indigenas de América u otros asiéti-
cos) que ven el color “azul” en las plantas “verdes”; o los que tienen distintas de-
nominaciones para un solo color “blanco” en muchas otras culturas.
2 Yukitaka Inoue Okubo, “Tesis sobre el culto al dios tinico”, 2000, p. 213.
% Hay una serie de debates acerca de la autoria de Alvarado Tezozémoc y
hay quienes opinan que Chimalpain fue autor de una parte de la obra. Véase José
Rubén Romero Galvan, Los privilegios perdidos. Hernando Aloarado Tezoz6moc, su ten
po, su nobleza y su Cronica mexicana, 2003, pp. 143-148; Codex Chimalpahin, 1997, p.8.
% Sabemos que Mujioz Camargo utilizé una obra de fray Francisco de las
Navas y que conocié a frailes como Andrés de Olmos, Toribio de Motolinia, Ber-
nardino de Sahagiin y Jerénimo de Mendieta. Véase Diego Mufioz Camargo, His
toria de Tlaxcala, 1998, pp. 38-39. En cuanto a Alva Ixtlilxéchitl, el Cédice Ixtlilxéchil,
atribuido a él, contiene léminas (113r-122v) que son aparentemente copias de la
recopilacién sahaguntina.
88
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
de Torquemada, otro cronista franciscano, conocia las obras de
Pomar y de Mufioz Camargo, a quienes menciona en su Monarquia
indiana.*° Como hemos visto en el apartado anterior, a Sigiienza y
Géngora le valieron los escritos de Alva Ixtlilxéchitl. Mas atin, te-
nemos datos de interrelacién contempordnea entre algunas obras.
La Historia de Duran y la Cronica mexicana de Tezoz6moc compar-
ten una fuente que hoy Ilamamos la Crénica X°° En las obras de
Alva Ixtlilxéchitl y de Torquemada se encuentran muchas simili-
tudes, por lo que existe la opinién de una posible colaboracién de
los dos autores.”
En el cuadro IV hemos ordenado parte de la interrelacién entre
los autores con base en nuestra propuesta. Las flechas verticales
implican el aspecto cronolégico, y las oblicuas indican la influen-
cia y flujo de informaci6n entre ellos, mientras que las horizonta-
les si an interrelacién contempordnea.
De este modo, nuestra propuesta ayudaré a tener una perspec-
tiva de la historiografia novohispana en su totalidad, sin encerrar
—y asi etiquetar— a algunos autores en una categoria aislada. Al
mismo tiempo, propusimos adoptar una mirada diacrénica y con-
siderar la interrelacién entre autores y obras que han sido vistos
separadamente. En fin, se trata de relativizar a los cronistas y sus
escritos, a los que se ha quitado la historicidad, y de valorarlos
dentro de la historiografia novohispana en general, igual que sue-
le hacerse con las obras espafiolas.
Para terminar, sdlo recordamos a dos estudiosos de la histo-
riograffa novohispana en el siglo xx: Ramon Iglesia y Edmundo
O'Gorman. Iglesia criticé el uso de las fuentes histéricas que des-
atendia la “integridad” del texto y traté de encontrar en la obra
hist6rica “al hombre que la escribe” y observar la “realidad” que
contempla cada autor.°® Como dice Alvaro Matute, en su biisque-
% Juan de Torquemada, Monarquia indiana, 1975-1983, vol. 1, pp. 47, 237; vol. 2,
pp. 137, 247; vol. 4, pp. 74-75.
% Para la Crénica X, véase José Rubén Romero Galvan (coord.), Historiografia
mexicana, 2003, pp. 185-195.
* Ibid., pp. 361-362; Juan de Torquemada, Monarquia indiana, 1975-1983, vol. 7,
pp. 99-102.
* Raman Iglesia, Cronistas ¢ historiadores de la conquista de México, 1972 [1942],
pp. 41-42.
89
CRONICAS INDIGENAS
da del factor humano presente en la narraci6n hist6rica, Iglesia
coincidia con O'Gorman.” Este ultimo dijo: “El historiador verda-
dero deberd afanarse por lo que es su pasado y no, como hasta
ahora, por el cémo pasd”.' Asi, los dos impulsaron enormemente
el estudio historiografico de las “crénicas espafiolas”. Hoy, des-
pués de mas de medio siglo, su proyecto sigue vigente; existe mu-
cho por hacer con gran cantidad de obras Ilamadas “indigenas” 0
“mestizas”, que esperan ser lefdas y analizadas en su “integridad”
y que deben ser valoradas, desde luego, dentro de la “totalidad”
de la historiografia novohispana.
Cuadro 1V |
Ubicaci6n conceptual de algunos autores segtin nuestro esquema
CRONICAS Espajiolas CRONICAS Indigenas
‘Anales de Tlateloko
Sahagtin (Céd.
Flogentino)
(Criollos)
Sudrez de
Peralta
:
:
‘
v ‘
Ixtlilxéchitl] [Chimatpain]
1 feat
Sigienza eaaaaee
y Gongor | i |
| Pee
: Titutos | |
primordiales |
* Alvaro Matute, “Introduccién”, 1986, p. 12.
1 Edmundo O'Gorman, Crisis y porvenir de la ciencia historica, 1947, pp. 28+
90
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES
BIBLIOGRAFIA
Alberro, Solange, Del gachupin al criollo. O de cémo los esparioles de
México dejaron de serlo, México, El Colegio de México, 1992.
Alva Ixtlilxéchitl, Fernando de, Obras histéricas, 2t., Edmundo
O'Gorman (ed.), México, Instituto de Investigaciones Histori-
cas-Universidad Nacional Auténoma de México, 1985.
Alvarado Tezozémoc, Fernando, Crénica mexicdyotl, 2° ed., trad.
Adrian Leén, México, Instituto de Investigaciones Histéricas-
Universidad Nacional Auténoma de México, 1992.
Balbuena, Bernardo de, La grandeza mexicana y Compendio apologé-
tico en alabanza de la poesia, 5° ed., Luis Adolfo Dominguez (ed.),
México, Porrtia (Coleccién Sepan Cuantos, 200), 1990 [1971].
Baudot, Georges, “Nezahualcéyotl, principe providencial en los
escritos de Fernando de Alva Ixtlilxochitl”, Estudios de Cultura
Nahuatl, vol. 25, 1995, pp. 17-28.
Baudot, Georges y Tzvetan Todorov, Relatos aztecas de la conquista,
trad. Guillermina Cuevas, México, Grijalbo, 1990 [1983].
Benitez Grobet, Laura, La idea de historia en Carlos de Sigiienza y
Géngora, México, Facultad de Filisoffa y Letras-Universidad
Nacional Autonoma de México, 1982.
Bonfil Batalla, Guillermo, México profundo. Una civilizaci6n negada,
México, Grijalbo, 1994 [1989].
Brading, David A., Orbe indiano. De la monarquia catélica a la repti-
blica criolla, 1492-1867, trad. de Juan José Utrilla, México, Fondo
de Cultura Econémica, 1991.
Carochi, Horacio, Grammar of the Mexican Language, with an Ex-
planation of Its Adverbs (1645), James Lockhart (ed.), Stanford,
Stanford University Press, 2001.
Chimalpain (Chimalpahin o Chimalpahin) Cuauhtlehuanitzin,
Domingo Francisco de San Antén Mun, Octava relacién, José
Rubén Romero Galvan (ed.), México, Instituto de Investigaciones
Hist6ricas-Universidad Nacional Auténoma de México, 1983.
woreeeeneeeeneeee-----, Memorial breve acerca de la fundacién de la ciudad
de Culhuacan, Victor M. Castillo Farreras (ed.), México, Instituto
de Investigaciones Histéricas-Universidad Nacional Auténoma
de México, 1991.
91
CRONICAS INDIGENAS
Primer amoxtli libro. 3" relacion de las Différentes
s Originales, ed. y trad. de Victor M. Castillo Farreras,
‘0, Instituto de Investigaciones Hist6ricas-Universidad
Nacional Auténoma de México (Serie Cultura Nahuatl, Fuen.
tes, 10), 1997.
, Diario, Rafael Tena (ed.), México, Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes (Cien de México), 2001.
, Séptima relacién de las Différentes Histoires Or
Josefina Garcia Quintana (ed.), México, Instituto de In-
vestigaciones Histéricas-Universidad Nacional Auténoma de
México, 2004.
——— --, Primera, segunda, cuarta, quinta y sexta relacio-
nes de las Différentes Histoires Originales, Josefina Garcia Quinta-
na, Silvia Lim6n, Miguel Pastrana y Victor M. Castillo F. (eds),
México, Instituto de Investigaciones Histéricas-Universidad
Nacional Auténoma de México, 2004.
Codex Chimalpahin, vol. 1., Arthur J. O. Anderson y Susan
Schroeder, (eds.), Norman, University of Oklahoma Press,
1997.
Cédice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlin y Leyenda de los soles, 3° ed.,
trad. Primo Feliciano Velasquez, México, Instituto de Investigacio-
nes Histéricas-Universidad Nacional Aut6noma de México, 1992.
Cédice Ixtlilxéchitl, Austria y México, Akademische Druck-und
Verlagsanstalt/Fondo de Cultura Econémica (Cédices Mexica-
nos, XI), 1996.
Florescano, Enrique, Memoria mexicana, México, Fondo de Cultura
Econémica, 1994.
-, Memoria indigena, México, Taurus, 1999.
Garibay Kintana, Angel Maria, Historia de Ia literatura ndhuatl,
México, Porrtia (Coleccién Sepan Cuantos, 626), 1992 [1953-
1954].
Iglesia, Ram6n, Cronistas e historiadores de la conquista de México,
México, Secretaria de Educacién Ptiblica (Sep Setentas), 1972
[1942].
Inoue Okubo, Yukitaka, “Tesis sobre el culto al dios tinico en la época
prehispanica: segtin dos cronistas indigenas del Centro de Méxi-
co”, The Journal of Intercultural Studies, nim. 27, 2000, pp. 209-22.
+
92
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES.
,"Visién sobre la historia de un indigena del
siglo XVII novohispano: las Diferentes historias originales de Chi-
malpahin”, Cuadernos Canela, vol. 13, 2001, pp. 43-54.
,"El escribir colonial del pasado prehispénico:
toriografico de obras indigenas del centro de Mé
doctoral, Kobe City, University of Foreign Studies,
Kellog, Susan y Matthew Restall (eds.), Dead Giveaways. Indigenous
Testaments of Colonial Mesoamerica and the Andes, Salt Lake City,
University of Utah Press, 1998.
Klor de Alva, Jorge, “Spiritual Conflict and Accommodation in
New Spain: Toward a Typology of Aztec Responses to Chris-
tianity”, en George A. Collier et al. (eds.), The Inca and Aztec
States 1400-1800, Nueva York, Academic Press, 1982, pp. 345-
Lafaye, Jacques. Quetzalcéatl y Guadalupe. La formacién de la con-
ciencia nacional en México, trad. Ida Vitale y Fulgencio Lépez Vi-
darte, México, Fondo de Cultura Econémica, 1985 [1974].
Le6n-Portilla, Miguel, La visién de los vencidos. Relaciones indigenas
de la Conquista, 23° ed., México, Universidad Nacional Aut6no-
ma de México, 1992 [1959].
El reverso de la Conquista. Relaciones aztecas, ma-
México, Joaquin Mortiz, 1992 [1964].
El destino de la palabra. De la oralidad y los glifos
mesoamericanos a la escritura alfabética, México, Fondo de Cultu-
ta Econémica, 1996.
Lockhart, James, The Nahuas After the Conquest. A Social and Cul-
tural History of the Indians of Central Mexico, Sixteenth Through
Eighteenth Centuries, Stanford, Stanford University Press, 1992.
Lépez Austin, Alfredo, Los mitos del tlacuache. Caminos de la mitolo-
‘gla mesoamericana, México, Instituto de Investigaciones Antro-
polégicas-Universidad Nacional Auténoma de México, 1996
[1990].
“La cosmovisién mesoamericana”, en Sonia
Lombardo y Enrique Nalda (coords.), Temas mesoamericanos,
México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 1996,
pp. 471-507.
93,
“ 4
CRONICAS INDIGENAS
Lopez Caballero, Paula, Los titulos primordiales del centro de México,
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Cien de
México), 2003.
Matute, Alvaro, “Introduccién”, en Ramon Iglesia, El hombre Co-
l6n y otros ensayos, México, Fondo de Cultura Econémica, 1986,
pp: 7-15.
Menchti, Rigoberta y Bernardo Atxaga, “Voces entrelazadas”, en
Rigoberta Menchti y Comité de Unidad Campesina, Trenzando
el futuro. Luchas campesinas en la historia reciente de Guatemala,
Donostia, Tercerna Prensa Hirugarren Prentsa, 1992.
Molina, Alonso de, Vocabulario en lengua castellana y mexicana y
mexicana y castellana, 3* ed., facsimile, México, Porrtia (Bibliote-
ca Porrtia, 44), 1992.
Mujioz Camargo, Diego, Historia de Tlaxcala (Ms. 210 de Ia Biblio-
teca Nacional de Paris), Luis Reyes Garcia y Javier Lira Toledo
(eds.), Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala/Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social/
Universidad Aut6noma de Tlaxcala, 1998.
Navarrete Linares, Federico, “Las fuentes indigenas més alla de
la dicotomia entre historia y mito”, Estudios de Cultura Nahuatl,
vol. 30, 1999, pp. 231-256.
wanneneaa---=-----------, “Historia y ficcién: las dos caras de Jano”, en
El historiador frente a la historia. Historia y literatura, México, Ins-
tituto de Investigaciones Histéricas-Universidad Nacional Au-
ténoma de México, 2000, pp. 7-39.
O'Gorman, Edmundo, Crisis y porvenir de la ciencia hist6rica, Méxi-
co, Imprenta Universitaria, 1947.
Pastrana Flores, Miguel, Historias de la conquista. Aspectos de la his-
toriografia de tradici6n néhuatl, México, Instituto de Investiga-
ciones Histéricas-Universidad Nacional Auténoma de México,
2004.
Pérez Zevallos, Juan Manuel y Luis Reyes Garcia, La fundacidn de
San Luis Tlaxialtemalco segtin los Titulos primordiales de San Gre-
gorio Atlapulco, 1519-1606, México, Instituto de Investigaciones
Dr. José Maria Luis Mora/Gobierno del Distrito Federal /Dele-
gacion Xochimilco, 2003.
Pomar, Juan Bautista de, “Relacion de la ciudad y provincia de
94
INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES.
Tezcoco”, en René Acufia (ed.), Relaciones geograficas del siglo
XVE México, tomo tercero, México, Universidad Nacional Auté-
noma de México, 1986, pp. 21-113.
Reyes Garcia, Luis et al., Documentos nauas de la Ciudad de México del
siglo XVI, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superio-
res en Antropologia Social / Archivo General de la Nacién, 1996.
Rojas, José Luis de, “El papel de las élites indigenas en el estable-
cimiento del sistema colonial en la Nueva Espajia y el Pert”,
en Mayan Cervantes (coord.), Mesoamérica y los Andes, México,
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolo-
gia Social, 1996, pp. 507-532.
Rojas Rabiela, Teresa et al., Vidas y bienes olvidados. Testamentos in-
digenas novohispanos, 5 vols., México, Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropologia Social, 1999-2004.
Romero Galvan, José Rubén, Los privilegios perdidos. Hernando Al-
varado Tezozémoc, su tiempo, su nobleza y su Cronica mexicana,
México, Instituto de Investigaciones Histéricas-Universidad
Nacional Auténoma de México, 2003.
---- (coord.), Historiografia mexicana, vol. I: Historio-
grafia novohispana de tradicién indigena, México, Instituto de In-
vestigaciones Histéricas-Universidad Nacional Auténoma de
México, 2003.
Ross, Kathleen, “Sigiienza y Géngora y Suarez de Peralta: dos lec-
turas de Cortés”, en Alicia Mayer (coord.), Carlos de Sigiienza
y Gongora. Homenaje 1700-2000, vol. 1, México, Instituto de In-
vestigaciones Histéricas-Universidad Nacional Auténoma de
México, 2002, pp. 139-149.
Ruhnau, Elke, “Chalco y el resto del mundo. Las Diferentes histo-
rias originales de Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin”, en Carmen
Arellano Hoffmann, Peer Schmidt y Xavier Noguez (coords.),
Libros y escritura de tradicién indigena. Ensayos sobre los cédices
prehispanicos y coloniales de México, Zinacantepec, El Colegio
Mexiquense/ Universidad Catdlica de Eichstatt, 2002, pp. 435-
460.
Schwartz, Stuart B. (ed.), Victors and Vanquished: Spanish and Na-
hua Views of the Conquest of Mexico, Boston y Nueva York, Be-
dford/St. Martin’s, 2000.
95
CRONICAS INDIGENAS
Sigiienza y Géngora, Carlos de, Piedad Heroyea de Dox f
ido Cortés, Jaime Delgado (ed.), Madrid, jose Porria
1960.
~, Libra astronémica y filséfica, Bemabé Nera
(ed.), México, Instituto de Investigaciones Filosétics
dad Nacional Auténoma de México, 1984.
Teatro de virtudes poitcas/Albor
los indios de México, prélogo de Roberto Moreno de
México, Miguel Angel Pornia, 1986.
~-, Paraiso occidental, Margarita Pefia (ed, Mex.
co, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Cie de Mex
0), 1995.
——-, “Anotaciones criticas sobre el primer epi
de Nueva Espatia y sobre la imagen de Guadalupe de Min’
en Alicia Mayer (coord,), Carls de Sigienza y Gingoa. Honey
1700-2000, vol. I, México, Instituto de Investigaciones Histcs
Universidad Nacional Auténoma de México, 2000, pp. 9737
Silva Cruz, Ignacio, Transcripcién, traducciGn y dictamen debs
tulos primordiales det pueblo de San Miguel Altlahutla. Sige 1
México, Archivo General de la Nacién, 2002.
Tena, Rafael (ed.), Anales de Tlatelolco, México, Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (Cien de México), 2004
Torquemada, Juan de, Monarquia Indiana, 7 vols, Miguel Len-
Portilla (ed.), México, Instituto de Investigaciones Histrias
Universidad Nacional Auténoma de México, 19751983
Torre Villar, Emesto de la y Ramiro Navarro de Anda es), Ts
timonios histdricos guadalupanos, México, Fondo de Cultura Eo
némica, 1982.
Trabulse, Elias, Los manuscritos perdidos de Sigienca y Gingra
México, El Colegio de México, 1988.
Velasco, Salvador, “Historiografia y etnicidad emergente en &
México colonial: Femando de Alva Ixtlilwéchtl, Diego Muir
Camargo y Hemando Alvarado Tezozomoc’, Mesa
38, 1999, pp. 1-31.
Yoneda, Keiko, “Cultura y cosmovisién chichimecas en el Mao
de Cuauhtinchan No, 2”, tesis doctoral, Facultad de Fils
Letras-Universidad Nacional Auténoma de México, 002
También podría gustarte
- Manzanilla y Lopez Lujan Historia Antigua de México 2Aún no hay calificacionesManzanilla y Lopez Lujan Historia Antigua de México 2198 páginas
- La Politica Del Lenguaje en México. - Shirley Brice.Aún no hay calificacionesLa Politica Del Lenguaje en México. - Shirley Brice.13 páginas
- Relación de Los Señores de Nueva EspañaAún no hay calificacionesRelación de Los Señores de Nueva España108 páginas
- 1992 - James Lockhart. Los Nahuas Despues de La Conquista, IntroducciónAún no hay calificaciones1992 - James Lockhart. Los Nahuas Despues de La Conquista, Introducción23 páginas
- Klor de Alva - Jorge. La Poscolonización de La Experiencia (Atino Americana100% (1)Klor de Alva - Jorge. La Poscolonización de La Experiencia (Atino Americana48 páginas
- 2.-Martín Lienhard La Crónica Mestiza en México y El Perú Hasta 1620Aún no hay calificaciones2.-Martín Lienhard La Crónica Mestiza en México y El Perú Hasta 162012 páginas
- Cinthia Radding Telares y Yunques. Paisajes de Poder e Identidad100% (1)Cinthia Radding Telares y Yunques. Paisajes de Poder e Identidad31 páginas
- Guerra Francois, Xavier. LaDesintegraciondelaMonarquiaHispanica en Anino Antonio - de Los Imperios A Las Naciones100% (1)Guerra Francois, Xavier. LaDesintegraciondelaMonarquiaHispanica en Anino Antonio - de Los Imperios A Las Naciones17 páginas
- Nacionalismo Novohispano. Mariano Veytia. Historia Antigua, Fundación de Puebla, Guadalupanismo - Margarita Moreno BontettAún no hay calificacionesNacionalismo Novohispano. Mariano Veytia. Historia Antigua, Fundación de Puebla, Guadalupanismo - Margarita Moreno Bontett356 páginas
- Sociolingüística Histórica Del EspañolAún no hay calificacionesSociolingüística Histórica Del Español369 páginas
- BERNARD-GRUZINSKY 8 SegregacionImposibleAún no hay calificacionesBERNARD-GRUZINSKY 8 SegregacionImposible16 páginas
- Brian Owensby, Pacto Entre Rey Lejano y Súbditos Indígenas, Justicia, LegalidadAún no hay calificacionesBrian Owensby, Pacto Entre Rey Lejano y Súbditos Indígenas, Justicia, Legalidad49 páginas
- AteneoJuventud-Rojas GarcidueñasAún no hay calificacionesAteneoJuventud-Rojas Garcidueñas153 páginas
- Cartografia de Las Divisiones Territoriales de México 1519-2000100% (4)Cartografia de Las Divisiones Territoriales de México 1519-2000104 páginas
- Andrés Fábregas, Las Fronteras en Un Mundo Globalizado100% (1)Andrés Fábregas, Las Fronteras en Un Mundo Globalizado13 páginas
- Instrucciones A Don Joseph Rincón de GallardoAún no hay calificacionesInstrucciones A Don Joseph Rincón de Gallardo17 páginas
- El Canibalismo Del Nuevo Mundo en El Imaginario Europeo PDFAún no hay calificacionesEl Canibalismo Del Nuevo Mundo en El Imaginario Europeo PDF39 páginas
- SERVICE Los Origenes Del Estado y de La Civilizacion Cap 3 4 10 y 11 PDFAún no hay calificacionesSERVICE Los Origenes Del Estado y de La Civilizacion Cap 3 4 10 y 11 PDF50 páginas
- TESIS MAESTRIA Salas Hernandez, Juana Elizabeth (2009) Microhistoria Ambiental de Mazapil. La Presencia Española y La TransformacionAún no hay calificacionesTESIS MAESTRIA Salas Hernandez, Juana Elizabeth (2009) Microhistoria Ambiental de Mazapil. La Presencia Española y La Transformacion281 páginas
- Oudijk y Restall La Conquista IndígenaAún no hay calificacionesOudijk y Restall La Conquista Indígena39 páginas
- Libros y Escritura de Tradicion Indigena0001Aún no hay calificacionesLibros y Escritura de Tradicion Indigena000126 páginas
- BARONA Frente Al Camino de La Nación PDFAún no hay calificacionesBARONA Frente Al Camino de La Nación PDF22 páginas
- Solange Alberro. Del Gachupín Al Criollo.Aún no hay calificacionesSolange Alberro. Del Gachupín Al Criollo.2 páginas
- BARTOLOMÉ - Pluralismo e Interculturalidad100% (1)BARTOLOMÉ - Pluralismo e Interculturalidad26 páginas
- Angel Palerm y La Antropologia Social PDFAún no hay calificacionesAngel Palerm y La Antropologia Social PDF270 páginas
- Cultura Hidráulica y Simbolismo Mesoamericano Del Agua en El México Prehispánico100% (1)Cultura Hidráulica y Simbolismo Mesoamericano Del Agua en El México Prehispánico149 páginas
- Historia General de América Latina Volumen 4100% (1)Historia General de América Latina Volumen 420 páginas
- 3 - Confesiòn, Alianza y Sexualidad Entre Los Indios, Gruzinski, SergeAún no hay calificaciones3 - Confesiòn, Alianza y Sexualidad Entre Los Indios, Gruzinski, Serge24 páginas
- Borah y Cook, La Despoblación Del México PDFAún no hay calificacionesBorah y Cook, La Despoblación Del México PDF7 páginas
- 02 Jesuitas en America Jesuitas Una Mision Un ProyectoAún no hay calificaciones02 Jesuitas en America Jesuitas Una Mision Un Proyecto13 páginas
- 3727-Texto Del Artículo-5698-3-10-20141111Aún no hay calificaciones3727-Texto Del Artículo-5698-3-10-201411117 páginas
- Cultura y Salud en La Construcción de Las Americas100% (1)Cultura y Salud en La Construcción de Las Americas12 páginas
- KNIGHT, A - Pueblo, Politica y NacionAún no hay calificacionesKNIGHT, A - Pueblo, Politica y Nacion16 páginas
- Caroline Cunill (La Negociación Indígena en El Imperio Ibérico)100% (1)Caroline Cunill (La Negociación Indígena en El Imperio Ibérico)23 páginas
- Romano Ruggiero Algunas Consideraciones Alrededor de Nacion Estado y Libertad100% (1)Romano Ruggiero Algunas Consideraciones Alrededor de Nacion Estado y Libertad28 páginas
- Pedro Pérez Herrero Región e Historia en México PDFAún no hay calificacionesPedro Pérez Herrero Región e Historia en México PDF134 páginas
- Industria y Subdesarrollo - HaberAún no hay calificacionesIndustria y Subdesarrollo - Haber139 páginas
- Ideario de La Colonia Española (Carlos Badía Malagrida)Aún no hay calificacionesIdeario de La Colonia Española (Carlos Badía Malagrida)220 páginas
- Indios, Mestizos y Españoles. Interculturalidad e Historiografía en La Nueva España.100% (1)Indios, Mestizos y Españoles. Interculturalidad e Historiografía en La Nueva España.24 páginas
- Indios Imaginarios e Indios Reales en Los Relatos de La Conquista de MéxicoAún no hay calificacionesIndios Imaginarios e Indios Reales en Los Relatos de La Conquista de México263 páginas
- TMP - 8354-Miguel Pastrana, La Historiografía de Tradición Indígena404072776Aún no hay calificacionesTMP - 8354-Miguel Pastrana, La Historiografía de Tradición Indígena40407277631 páginas
- Aula 08 - YNOUE OKUBO. Crónicas Indígenas. Una Reconsideración Sobre La Historiografia Novohispana TempranaAún no hay calificacionesAula 08 - YNOUE OKUBO. Crónicas Indígenas. Una Reconsideración Sobre La Historiografia Novohispana Temprana24 páginas
- 2022-1 Programa Sociedad Colonial S XVII-XVIIIAún no hay calificaciones2022-1 Programa Sociedad Colonial S XVII-XVIII10 páginas
- Sobre El Lenguaje en General (... ) - Benjamin-ComentadoAún no hay calificacionesSobre El Lenguaje en General (... ) - Benjamin-Comentado10 páginas
- Pochtli Era Mencionado Como Dios Desde Aztlán. Aquí Nos Enfrentamos Ante ElAún no hay calificacionesPochtli Era Mencionado Como Dios Desde Aztlán. Aquí Nos Enfrentamos Ante El16 páginas